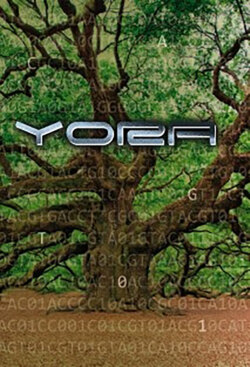Читать книгу Yora - A. Taring - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs noche cerrada. Todavía quedan varias horas hasta que reanude su marcha. El viento ha barrido todas las nubes y la noche invita a asomarse a la inmensidad del firmamento. No puede conciliar el sueño. Hacia el norte, la silueta de las estribaciones montañosas queda dibujada por un tapiz estrellado. Alrededor, la primigenia oscuridad lo envuelve todo. Su mente busca el camino que le permita salir del laberinto en el que se encuentra mientras sus desordenados recuerdos, todavía enmarañados, hacen una y otra vez que vuelva tropezar en el mismo lugar. Sigue desesperadamente intentando asimilar el cambio producido. Sus pensamientos se mueven de manera torpe y descoordinada, como lo hacen las inadaptadas patas de un cervatillo recién nacido.
Se queda sentado, esperando que despunte el amanecer. Contempla las estrellas, inmutables como lo ha sido su vida hasta ese momento, mientras escucha el inconfundible sonido ululante de una lechuza cornuda. Reconoce al macho que marca con ese canto penetrante su territorio desde los robles cercanos. Se pregunta dónde se encuentra su hogar en ese preciso momento, qué hará a partir de ahora; nunca ha tenido la necesidad de adelantarse, siquiera unos días, a su presente. Cuando se despertaba por las mañanas, solía buscarla para abrazarla y besarla todavía medio desperezado. Sobre la marcha, después de conversar con ella, pensaba qué haría durante el día. No había horarios y, si acaso, solo el sol y las estaciones marcaban referencias innecesarias. Rara vez planificaba alguna excursión con días de antelación. En ocasiones se aburría; otras, vagaba distraído; la mayoría de las veces contemplaba, y todos los días sesteaba después de comer. Se sentía, de alguna manera, liberado cuando comprendió las historias que Maih le contara sobre las preocupaciones que hostigaron a los antiguos, robándoles años en vida mientras trabajaban, planificaban y volvían a preocuparse por asegurarse, para sí mismos, un mañana mejor que el ayer. Lo entendía, porque de igual manera había observado como las ardillas, que por aquellos bosques abundaban, enterraban tantas nueces como podían, las clasificaban primero y luego las repartían por varios escondrijos; provisionándose así para el invierno. De alguna manera intuía, tal vez lo aprendió en sus conversaciones con Maih, que no se podía luchar tan fácilmente contra los algoritmos que dictaban esas conductas que tan azarosamente habían sido codificados y seleccionados, por ensayo y error, durante millones de años. Sabía que, si garantizase un suministro ininterrumpido de frutos secos a aquellas ardillas, de manera que siempre pudieran comer cuanto quisieran, estas seguirían enterrando tantas como no se comieran. Aquellas conductas no eran aprendidas, como tampoco lo era, en cierta medida, la suya, por mucho que difiriera de la de sus ancestros ¿Acaso la chicharra podría llegar a comportarse como una hormiga?, le preguntó Maih una noche después de contarle una fábula antes de que se durmiera. No tenía la necesidad de preocuparse de lo que comería al día siguiente, o dentro de unos años. No había ninguna amenaza real que cuestionara su existencia ¿Por qué imaginar lo que sucedería si no era preciso después un propósito para evitarlo? Si algo deseaba, harto extraño, lo tendría ¿Por qué restar horas a la vida planificando y urdiendo la manera de conseguirlo?
No lo llegó a apreciar las diferencias.
Su mañana era ella, por lo que su vida se limitaba al más rabioso presente. Ahora tiene que valerse por sí mismo. No le preocupa, conocedor del entorno. Cree, sin pensar, que podrá sobrevivir gracias a la exuberante vegetación y a la fauna de aquellos bosques, pero por primera vez en toda su vida le atenaza el desasosiego de la incertidumbre. Ese resquicio por el que quiere colarse una visión del futuro que no conoce le aterra. Su ingenuo conocimiento y su incapacidad para anticiparse sirven, al menos, para no incrementar su sufrimiento.
Piensa en su hogar.
El complejo está formado por unas pocas decenas de habitáculos esféricos de tamaños desiguales. Juntos, aunque dispersos, se encuentran separados sin aparente lógica, como si hubieran sido arrojados desde el cielo y después de haber botado y rodado, hubieran quedados incrustados en el suelo. Unos están unidos, otros quedan próximos, y la mayoría separados por una distancia considerable. De extremo a extremo, calcula, se podría tardar aproximadamente una hora a buen paso. Alguno de los esferoides queda tapado por una gran plancha delgada, rígida e inquebrantable, aunque de apariencia frágil, dispuesta como hoja de un tilo sobre las prominentes bóvedas. De contornos redondeados, las superficies onduladas, quedan ajustadas como si hubieran sido depositadas con extremo cuidado y a su contacto con los esferoides se hubieran derretido, creando techumbres alrededor de cada habitáculo. La vegetación crece entre ellos, sin ningún control, limitada únicamente por las sosegadas y azarosas pisadas de sus escasos moradores. Algunas encinas y varios pinos han encontrado su espacio entre los habitáculos que llevan allí plantados mucho más tiempo. Piensa cuántas veces trepó por los gruesos y rugosos troncos de aquellos hermosos ejemplares para encaramarse y buscar el mejor lugar donde deleitarse curioseando sin ser visto.
Era tan ágil como una ardilla, aunque sus movimientos eran más lentos y calculados. Cuando trepaba a los árboles había comprobado que el traje ofrecía una adherencia y un agarre al menos tan buenos como los de los dedos de las salamanquesas, de manera que podía llegar hasta lo más alto sin mucho esfuerzo, aunque sí con cierto desasosiego. Aquellos árboles, con sus más de treinta metros, constituían una buena atalaya para sus propósitos.
Le viene a la memoria cuando uno de los pinos, posiblemente debilitado por alguna enfermedad o por el paso del tiempo, cayó arrancado desde las raíces. Estaba dormido y solo recuerda el terrible estruendo que le despertó sobresaltado. Llamó llorando a Maih, que al instante estaba consolándolo para que pudiera volver a dormirse. Comprobó de manera disimulada que no se hubiera orinado encima y pidió agua que sorbió entre sollozos. Lo tranquilizó, sin salir a comprobar lo sucedido, explicándole con voz serena que el viento y la tormenta habían derribado un árbol, y que nada tenía que temer allí dentro. Haría más de diez años de aquella escena, pero las imágenes reconstruidas con el paso de tiempo se acompañaban de una indeleble sensación de seguridad y protección siempre que ella se encontraba a su lado. Al día siguiente contempló cómo el centenario árbol yacía sobre su habitáculo sin haber deformado, siquiera arañado, la fina techumbre sobre la que se cobijaba de las inclemencias del tiempo. Instantes después, como si hubieran esperado a que él estuviera allí, fue testigo de cómo un enjambre formado por cientos de aquellos dispositivos que se encargaban de horadar el subsuelo surgió de improviso y, de manera silenciosa, se abalanzó furioso sobre el cuerpo caído, devorando hasta la última ramita. Instantes después, desaparecieron con el mismo ímpetu. Algunas verdes acículas atestiguaban lo sucedido. Había presenciado cómo los insectos necrófagos localizaban la carroña y eliminaban cualquier cadáver con igual precisión. Sin embargo, aquello duró lo que tardó en parpadear.