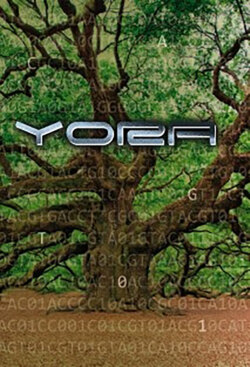Читать книгу Yora - A. Taring - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNo conoce otro lugar igual. Nunca ha sentido la necesidad de saber del mundo que hay más allá de esos habitáculos, de los habitantes que hay más allá de aquellos bosques. Tampoco ahora busca esas respuestas, bastante tiene.
Recorre mentalmente, y eso le calma, los sinuosos caminos que tranquilo y con calma recorría; los árboles más accesibles a la escalada, o aquellos donde era más difícil que lo encontraran. Aquellos efímeros senderos, trazados por el uso y la necesidad, conectaban tenuemente los esferoides entre sí. No eran fijos y su irregular trayectoria cambiaba con el paso de las estaciones. La única estructura formada por líneas rectas, la última que divisó en su huida, estaba situada en un extremo del complejo. Encajada en el terreno, con diferentes niveles de altura, se erguía el robusto y ancho conducto por el que ascendían las cápsulas.
El que identificaba como su hogar estaba compuesto por tres habitáculos unidos entre ellos. El mayor de ellos correspondía a la estancia común que compartía con Maih, y el más pequeño, a la suya. Desde fuera sus colores eran cambiantes, según el lugar desde donde se contemplase. Sus tonalidades se entremezclaban y apenas se diferenciaban de los colores de la vegetación que crecía por doquier. La intensidad y el brillo cambiaban según el momento del día; a Yora le encantaba la sutil luminiscencia que emitían por la noche y que los hacía visibles desde las inmediaciones. Desde el interior podía divisarse con total claridad el exterior, aunque esto no era algo constante, pues las noches despejadas, al acostarse, podía divisar el cielo estrellado y, en ocasiones, al despertarse por la mañana, la habitación se encontraba en penumbra. No era algo que él regulara o que estuviera en su mano controlar. No le interesaba. Igual ocurría con la luz; sabía que, si hacía falta, su estancia estaría iluminada, ajustada según lo que estuviera haciendo, a sus necesidades; una luz en la que nunca había reparado, que parecía emanar de todos los lugares y que no producía sombras.
En ocasiones había notado que también el tamaño de las estancias era variable. Tal vez lo pensó, pero no llegó a preguntar a Maih por qué o cómo cambiaban, pues era algo que estaba acostumbrado a observar en la naturaleza.
Su habitáculo era sencillo y diáfano. Cuando quería sentarse, de la superficie interna, o del suelo que truncaba el esferoide, surgía una excrecencia que, en unos instantes, lo que tarda en caer una castaña del árbol, conformaba una superficie, tan consistente como confortable, adaptada a sus contornos y necesidades. En otras ocasiones, cuando quería tumbarse a descansar, surgía una más larga y mullida. No había un lugar predeterminado para que emergiera, solo tenía que pensar, desear descansar y el lugar donde quería hacerlo. Allí aparecía. De crío, cuando comenzó a tener conciencia de este fenómeno, quiso ponerlo a prueba. Curioso, caminó haciéndose el distraído por el interior del habitáculo. Sin hacer ademán alguno, pensó en sentarse, y antes de que sus piernas comenzaran a doblarse y se inclinara para dejarse caer, un confortable asiento se ofrecía; cuando lo alcanzó, cambió de dirección y de idea, y se dirigió hacia el otro extremo pensando en tumbarse; cuando llegó, ya estaba en ciernes la forma de un jergón, pero rápidamente se giró y buscó otra ubicación, otra cosa, en apariencia, que hacer. No tenía que pensar la forma, solo planificar lo que necesitaba. En aquella ocasión, exhausto como estaba de ver cuán rápido se formaban, quiso al fin detenerse a descansar, sentado, con los pies en alto; nada más pensarlo, quizás con cierta demora, apareció ante él un taburete destartalado y de apariencia quebradiza. Se quedó mirándolo con una media sonrisa dibujada en su semblante, y se marchó contrariado. Al salir se encontró con Maih, que regresaba sonriente. Su expresión delataba cierta complicidad con lo sucedido y necesidad de ser partícipe de algo que no quería perderse. Ella trató de retener su rostro con ambas manos y le preguntó por qué se encontraba disgustado. Yora no quiso atender sus deseos y salió corriendo, zafándose e intentando no pensar, pues de hacerlo se arrepentiría de haber rechazado sus caricias, y tan rápido como un tití que se siente amenazado, trepó a lo alto de uno de sus árboles preferidos. Allí encaramado, contempló la seguridad inmutable y conocida de las ramas que, mecidas por el viento, le mantenían resguardado, sin saberlo, de un mundo que había cambiado mucho más rápido de lo que lo había hecho su naturaleza.
Por alguna razón muy alejada de su entendimiento, su habitáculo solo respondía o funcionaba cuando llevaba el traje puesto y le cubría toda la cabeza, incluida la frente. Comprender el mundo que nos rodea puede llegar a ser extenuante, y por ello, antes de formular los interrogantes, su mente atajaba y le brindaba una respuesta que superaba cualquier duda: si lo han hecho así y funciona, bien hecho está, por qué iba a ser de otra manera. Igual ocurría con los escasos objetos personales que tuviera; quedaban guardados, ocultos en aquellas curvas superficies. Solo tenía que desearlo para que apareciera una oquedad con el elemento deseado. Podía ser una de las piedras que se encontraba y atesoraba, o algo que, sin haber sido previamente depositado, necesitara; claro está, con un límite que su infantil curiosidad tensaba. En una ocasión deseó tener entre sus manos una cotorra; delante de donde se encontraba se formó un receptáculo con un colorido lienzo; probó con una bellota, y una flecha de color violeta se iluminó en el suelo invitándole a salir.