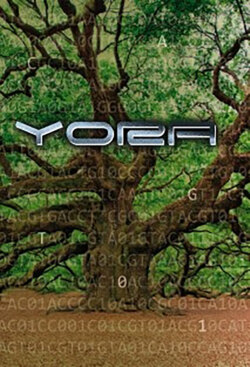Читать книгу Yora - A. Taring - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеReconoce el agudo sonido, apenas perceptible, de la cápsula descendiendo. No se gira para comprobarlo. Sabe que, al amanecer, a la misma hora, como lo ha hecho siempre, desciende en un suspiro sin disminuir su velocidad, adentrándose en las entrañas del complejo.
En este trayecto de vuelta trae todo aquello que la reducida comunidad precisa.
Nunca le ha faltado nada. El deseo precisa de un estímulo y quizá allí no tuviera muchos incentivos que desataran necesidades materiales, pero querer, desear y, de ser necesario, satisfacer, estaba fácilmente a su alcance. Podía elaborar, producir o construir cualquier cosa que hubiera querido o imaginado si tal requisito hubiera acontecido.
Cuando contaba con quince años, hará casi un lustro y muchas excursiones a sus espaldas, pues se había recorrido cada rincón de aquellos bosques, Maih le obsequió con un equipo de exploración que le permitió explorar lugares tan inverosímiles y espectaculares, como lejanos e inalcanzables.
No lo pidió, pues no sabía siquiera que algo así pudiera existir y, sin embargo, desde el preciso momento que lo tuvo y lo utilizó, no pudo pasar sin él. Maih se lo ofreció un día de invierno que lo encontró mohíno, tumbado de en su cama, mientras miraba distraído hacia el bosque. El temporal de agua y frío no daba tregua. Si hubiera querido salir, el traje le habría protegido de las inclemencias del tiempo, pero prefirió quedarse allí tumbado, pues intuía que encontraría pocos animales a los que observar.
Quizás ella supiera que el mundo, a él, se le había quedado pequeño y necesitaba ampliar fronteras, pensó Yora mientras, de un salto, se ponía de pie.
Maih se lo entregó como cuando le daba un bocado o cualquier otra cosa que necesitara, sin pompa ni adornos. Sin embargo, él lo recibió con el sincero entusiasmo del que recibe un regalo, con los ojos bien abiertos, preguntando de qué se trataba mientras hacía aspavientos con sus manos.
Ella notó el gesto, pero se mantuvo callada. Quería que lo descubriera por sí mismo.
Lo preparó y montó todo en un instante. Los asombrados ojos de Yora veían cómo las rápidas manos de Maih se desplazaban a una velocidad insólita, ajustando y preparando todo en el centro de su habitáculo. Muchos de los procesos e imágenes que modificaba no estaban al alcance de su vista, mucho menos de su comprensión. Aún sin saber cómo había montado aquel equipo que parecía haber surgido de la nada, o cuáles eran los elementos que lo hacían funcionar, no le costó gran cosa aprender a utilizarlo.
Tenía que estar en el interior de su habitáculo, situado en el centro. Era imprescindible que llevara el traje puesto y que tuviera una cobertura total, con el modo visión activado. Sabía que cuando lo iniciaba, es decir, lo deseaba, se ponía en marcha una serie de fuerzas electromagnéticas, según le había explicado Maih, que hacían que el traje quedara como suspendido, pero no ingrávido. Al activarse por ese campo, los miles de minúsculos componentes que formaban el traje emitían una imperceptible vibración y podían ejercer pequeños campos de fuerza en todas las direcciones. La unión y cooperación que ejercían modificaban la acción y el empuje que cada parte de su cuerpo desempeñaba al realizar cualquier tipo de movimiento. Suspendido como se encontraba por miles de invisibles hilos de fuerza, en medio de su habitáculo, podía moverse con total libertad, aunque el traje se anticipaba y contrarrestaba el movimiento ejerciendo presiones y resistencia donde fuera preciso, impulsando o favoreciendo determinadas acciones y, en última instancia, atendiendo con una instantánea precisión el desarrollo del mundo que se le presentaba, su evolución y sus deseos, así como otros procesos tan imperceptibles como incomprensibles.
Una vez se encontraba levitando en el centro del esferoide, la superficie interna que limitaba el habitáculo quedaba a unos cuatro metros, lo que le daba una amplia gama de movimientos y posibilidades allí suspendido. El modo visión del traje dejaba de ser transparente y le trasladaba al lugar elegido. Esa imagen se fusionaba con la emitida por el esferoide, lo que le daba una percepción de realidad tridimensional prácticamente completa.
La primera vez que lo activó, le costó levantarse y ponerse en pie. Era como si tuviera que aprender a caminar. Los movimientos eran torpes. Las caídas y tropiezos tenían sus consecuencias, ya que en el lugar de contacto con las ficticias superficies se ejercía una presión proporcional, aunque con un límite de seguridad que no superaba un predeterminado umbral.
Por recomendación de Maih, comenzó en el desierto del Sáhara. Había visto los bancos de arena que había en los ríos del valle, pero se quedó inmóvil cuando contempló las inmensas dunas de fina arena que se extendían en cualquier dirección en la que dirigiera la mirada.
Débil y seco, el viento acariciaba las crestas. Sentía el sofocante calor. Tuvo que acostumbrarse a la cegadora luz del sol que trató de dejar a su espalda. Mantuvo el equilibrio con dificultad, pues los pies desaparecían lentamente absorbidos por el inconsistente suelo. Cayó, y las manos se hundieron en la ardiente arena. La sintió. Sacó la mano y retuvo en su palma tanta como pudo, sopesándola, dejando extrañado que resbalara entres sus dedos y que el viento que soplaba la esparciera.
Un mundo por explorar se había abierto ante sí.
Le fascinó aquel lugar. La emoción y el ansia de avanzar, por descubrir lo que había al otro lado de la duna, le hizo ponerse en pie y sin dudarlo se apresuró con paso firme. Volvió a hincar la rodilla. Se levantó de nuevo. Esta vez cayó de bruces. Sintió un agradable dolor. Clavó las dos manos para ayudarse a sacar la cara de la arena. No pudo reprimir una sonora carcajada. Emocionado, según se incorporaba riéndose, intentaba sacudirse y quitarse la arena adherida a su cuerpo. Se sintió pletórico en aquella ocasión.
Fue el primero de muchos viajes.
Aunque no era recomendable utilizarlo durante más de una hora al día, según le sugirió Maih, apenas recuerda un solo día en los últimos años que no lo utilizara.
Los días siguientes a su paseo por las arenas del desierto estuvo entre pingüinos en la helada Antártida, caminando por una zona pantanosa poblada de arces rojos en la desembocadura del río Hudson y explorando las húmedas selvas de Borneo, donde se había quedado estupefacto al encontrarse por casualidad con una familia de orangutanes.
Maih le recomendaba dónde ir. Cuando terminaba, Yora le contaba lo que había visto y ella le aclaraba e ilustraba acerca de lo que describía. A veces tenía la sensación de que ella respondía antes de que él formulara la pregunta, y de que ella hubiera visto más de lo que él tenía delante de sus ojos.
Los ojos brillantes y el tono de voz con los que respondía Maih a sus exaltadas y animadas descripciones le hicieron, por un instante, sentirse mal, pues intuía cierta tristeza por no poder compartir esos momentos con él. Ella le aseguró que estaba igual de emocionada viendo cómo disfrutaba él y que con eso era más que suficiente.
Era todo tan real y auténtico que desde el principio había sospechado que la visión y los paisajes de las distintas partes del mundo no era simulada. Lo pudo comprobar cuando una mañana se levantó bien pronto con la idea de contemplar el amanecer desde el delta del río Yangtsé, y se encontró a oscuras en mitad de una oscura noche, en la que ni la luz de las pocas estrellas que se colaban entre las nubes le permitía orientarse.
No solo tenía que estar atento al momento del día y del lugar que quería visitar. Una mañana de verano quiso ver cómo pescaban los pingüinos emperadores. Cuando abrió los ojos se encontró en la más completa oscuridad, junto a ellos, sin llegar apenas a adivinar cómo los machos se acurrucaban juntos mientras describían una pausada y orquestada coreografía para protegerse del gélido viento. Aunque protegido, aguantó escasos segundos y, cuando con gran esfuerzo consiguió quitarse el equipo, tuvo que saltar y darse palmadas en los entumecidos músculos para entrar en calor.
En cualquier caso, aunque la experiencia era muy real, pronto encontró una pega que desconcertó a Maih; los aromas y fragancias de los lugares que visitaba eran neutros, apagados o, en la mayoría de las ocasiones, ausentes. Al menos, así lo fue al principio, pero esa excusa no era más que la necesidad de no perder aquellos momentos en los que juntos paseaban por los bosques que le habían visto crecer. Sin obligación, compaginaba una salida con otra, y lo que vivía en sus viajes en solitario se lo contaba cuando paseaban por los alrededores del complejo. Tenía todo el tiempo del mundo a su disposición. Unos días se perdía solo, la mayoría salían los dos juntos. Era consciente de su dicha, igual que de la certeza de que hacía feliz a Maih, que ella disfrutaba igual que él de la naturaleza, de su compañía y del cariño que se profesaban.