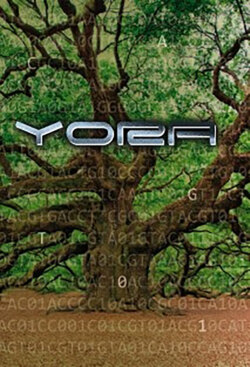Читать книгу Yora - A. Taring - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMira hacia atrás, está asustado y confuso, pero nadie le persigue. Se precipita a través del bosque arrojado por motivaciones tan viscerales como inexplicables. No hay camino. Su acelerada respiración es rítmica y por el momento su joven cuerpo responde. La tormenta arrecia. Huye sin pensar hacia dónde se dirige, mientras trata azarosamente de encontrar una respuesta, pues algo en su interior acaba de romperse con tal estrépito que solo atisba la renuncia de su existencia. Se golpea con las ramas que obstaculizan su avance. Sabe lo que deja atrás. No piensa en lo que tiene por delante. Desconoce que, aunque no cese de correr en toda su vida, muy probablemente no vuelva a encontrarse con persona alguna. De saberlo, tampoco se detendría.
No se atreve a volver la vista. Si lo hiciera, apenas divisaría el lugar donde se encuentra el complejo, su hogar, no por la distancia a la que se encuentra, sino porque está mimetizado con el verde entorno. No ha sido diseñado ni construido por la mano del ser humano. Es necesario saber dónde mirar, pues solo algunas líneas rectas y ángulos que no pueden haber sido dibujados por la naturaleza revelan la ubicación de aquel asentamiento. No escapa de allí, pero la seguridad y certezas que quedan atrás amenazan con paralizarlo.
Se detiene por un momento. Comienza a estar extenuado. Inspira despacio, dominando el aire que llena sus pulmones. Toma conciencia de su intranquilidad, de su miedo. Vuelve a respirar profundamente, con forzada calma. Sus músculos se relajan, agradeciendo la pausa.
Hasta ese momento, su mundo ha sido sencillo. No ha conocido el miedo ni la incertidumbre.
Piensa en ella y su cuerpo se tensa dispuesto para continuar la huida.
Conoce el lugar. Siguiendo la margen del arroyo que divisa desde su posición, la vegetación no es muy densa, y podrá avanzar a buen ritmo.
Se abre paso entre las ramas que no se molesta en apartar. Corre sin prestar atención al embarrado terreno; mientras, su cabeza es un torbellino de ideas que comienzan a tomar forma, y recuerdos que moldean sombras que no ha reconocido hasta momentos antes.
El fuerte vínculo, no elegido ni buscado, tan intenso como el de cualquier cría por su madre, subyuga sus ideas a las emociones. La innecesaria correa, dispuesta alrededor de su cuello mucho antes de nacer, condiciona sus pensamientos, y ahora que se ha quebrado ese lazo se siente desnudo en un mundo frío y desconocido. Tiembla sin percatarse de ello.
Recuerda ese instante, tras sus primeros paseos por aquellos bosques, cuando ya de regreso se encontraba con ella y sin mediar palabra se acercaba con los brazos abiertos a recibirlo. Ella se agachaba poniendo una rodilla en el suelo, y con sus manos atesoraba con delicadeza sus mejillas. El suave contacto de su piel le producía un agradable cosquilleo en la nuca. Se estremecía mientras entornaba los ojos, y, al abrirlos, contemplaba risueño cómo su emocionado rostro mostraba una sincera satisfacción. Seria e inexpresiva cuando estaba a solas o con sus compañeros, mutaba cuando estaba con él, mostrándose animada y dispuesta a darle cuanto necesitara. Siempre encontraba la manera de hacerle sonreír, de hacer que quisiera apretarla entre sus brazos para no soltarla jamás.
Ella parecía saciarse de las emociones que emanaban de su aniñado rostro. Lo cuidaba con ternura y respetaba su espacio, aunque lejos de ella a penas vislumbrara que el mundo se reducía hasta desaparecer.
Hacía pocos meses, una cálida tarde de verano tan ociosa y tranquila como lo había sido cualquier otro momento de su existencia, después de varias horas caminando, habían decidido pasar la tarde en la colina que ahora deja atrás. Ya entonces, algo, que no llegaba a entender, había empezado a cambiar.
No vuelve la vista para no detenerse y sigue avanzando, pues teme quedar petrificado por la visión de los recuerdos que de aquel lugar le llegan. Se resiste, pero no puede impedir que el eco de aquellos momentos lo alcancen. Con remordimiento termina por aceptar, mientras aprieta el paso, la imagen de aquella tarde que allí mismo pasó tumbado con la cabeza apoyada en su regazo. Ella entonaba una embriagadora canción que inexplicablemente se acompasaba con el trino de las aves que revoloteaban a su alrededor. La melodía no era triste, y la letra, cantada en un idioma desconocido para él, no era motivo para la sensación de amarga intranquilidad que súbitamente sintió. Sus ojos vidriosos fueron suficiente señal para que ella detuviera su canto. Lo miró detenidamente, escrutando su rostro en busca de alguna pista. Sus ojos todavía húmedos saltaban de nube en nube, buscando formas familiares que ahuyentaran los pensamientos que no llegaba a entender. Al cabo de un rato, cuando su semblante se relajó, ella quiso saber el motivo de su congoja. Preguntó con delicadeza, con un tono de voz que invitaba a la confesión. No hubo respuesta. Enmudeció, no por querer callar, sino por la ausencia de las palabras que expresaran la tristeza e incertidumbre ante lo que intuía estaba por llegar. Se incorporó, sentándose frente a ella. Agradeció el suave tacto de su mano que dispersaba, con infinita ternura, las lágrimas que caían por su mejilla. La miró y esperó a que calmara la incipiente amargura.
Recuerda esa mirada, y ahora que deja atrás la colina y su existencia, su añoranza le infunde pánico. De manera inconsciente, otras deliberada, en respuesta a una necesidad que brotaba de fuentes tan profundas como desconocidas, buscaba esos momentos en los que, con esa mirada especial, fija y penetrante, ella desencadenaba en él un inexplicable e intenso momento de sublime felicidad. Esos ojos azules parecían emitir un titilante y harmónico destello que conseguía, por un instante, contactar de manera calculada con algo en el interior de su mente. Como un relámpago sentía una descarga intensa de placer, una luz cálida y penetrante que inundaba cada rincón de su ser. Su corazón henchido se detenía durante unos instantes. Contenía la respiración y durante esos segundos alcanzaba un enérgico éxtasis que no conseguía de ninguna otra manera. A menudo se quedaba abrazado a ella durante horas; otras, se levantaba como flotando en un mundo ajeno a sus sentidos, consciente de una existencia desbordada que no se limitaba al presente corpóreo. Después, disfrutaba mientras le acariciaba el pelo y paulatinamente caía en un sueño tan dulce y placentero que ni el dolor provocado por un hierro candente lentamente hundido en su vientre le hubiera despertado. Esas intensas vivencias se continuaban de una calmada alegría que perduraba días.
Esa mirada estaba entre sus primeros recuerdos y se entrelazaba con todas sus vivencias como un hilo conductor. Todo su ser estaba, de manera inconsciente, anclado a ella.
Maih le había contado que la primera vez, cuando llegó con un año de edad al complejo, ella le había intentado abrazar, pero él, que apenas sabía andar, se había tirado al suelo para alejarse gateando. No lloró. Con determinación y empeño puso distancia entre ellos, intentando escapar hasta descubrir que no sería perseguido. Ella se había agachado en el mismo lugar donde lo había recibido; esbozó una cálida sonrisa y esperó con los brazos abiertos. Él miró de reojo, lenta e instintivamente como el que no es visto si no ve. La seguridad dibujada en su rostro lo atrajo y sus ojos lo tranquilizaron. Unos instantes después se dio la vuelta e intentó incorporarse torpemente, dando apenas unos pasos. Antes de que cayera, ella lo atrapó con sumo cuidado y él esbozó una sonrisa que despertó en ella, como luego le detallaría, un sentimiento hasta entonces desconocido.
Lo abrazó y besó tiernamente, y, al separarlo para volver a contemplar su sonrisa, dijo el nombre que tenía preparado mucho tiempo antes de que naciera: «Yora».