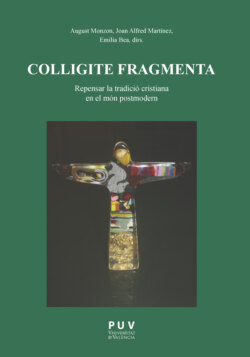Читать книгу Colligite Fragmenta - AA.VV - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL HECHO RELIGIOSO EN NUESTRO CONTEXTO CULTURAL. CONSIDERACIONES DESDE LA SOCIOLOGÍA[1]
Francisco Javier Elzo Imaz
Universidad de Deusto
1. DIMENSIÓN RELIGIOSA MUNDIAL, EUROPEA Y ESPAÑOLA. UNA CONTEXTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA
Diarmaid MacCulloch, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford, ha publicado una monumental historia de la cristiandad que inicia con los griegos, mil años antes de Jesucristo, y culmina en nuestros días. En la anteúltima página de su texto, antes de dar paso a más de doscientas páginas de notas y bibliografía, parte de ella comentada, escribe que «la mayoría de los problemas del cristianismo a principios del siglo XXI provienen de su éxito; en 2009 cuenta con más de dos mil millones de fieles, una cifra cuatro veces superior a la de 1900, un tercio de la población mundial y más de quinientos millones más que su competidor más próximo, el Islam».[2]
Visto desde España o desde el Occidente europeo, la afirmación resulta chocante cuando vemos las iglesias vacías, el escaso eco de lo religioso en los medios de comunicación y constatamos que cuando aparece una noticia de signo religioso, en la mayoría de los medios, es tratada displicente o negativamente. La religión cristiana, católica en nuestros lares, es vista como cosa del pasado, la musulmana como signo de intolerancia y las demás son prácticamente inexistentes, quizás con la excepción de los evangélicos en algunas zonas como Catalunya.
Por otra parte, Jean-Louis Schlegel comenta que «la chute du catholicisme européen est à la fois spectaculaire dans les chiffres et discrète comme phénomène social ressenti, vécu».[3] Por ello, «il est à craindre que la disparition annoncée du catholicisme réel soit plus négative pour le politique en France et en Europe que l’influence occulte et durable de ce catholicisme fantasmé»,[4] en referencia al catolicismo de determinados medios y corrientes de opinión.
Hace ya varias años, el profesor Ignacio Sotelo escribía que «el pensamiento ilustrado diagnosticó el futuro de la religión: su desaparición. […] El análisis sociológico actual y los análisis de otras ciencias sociales han demostrado el incumplimiento de este pronóstico».[5]
Hablando de estas cosas suelo referir la lista de libros parareligiosos que encontré en la T4 del aeropuerto de Barajas en el expositor de «libros más vendidos» en julio de 2006, tirado en el aeropuerto con motivo de uno de los innumerables paros y huelgas que convocaba el sindicato SEPLA de pilotos de Iberia. Se trataba de La Biblia de barro, La Sombra de Dios, La conspiración de Asís, Los pecados de la Biblia, El Código da Vinci, La Rosa de David, El Himno de los demonios, La Cena secreta, Al Sur de la resurrección, El último ritual, A la sombra del Templo, El Evangelio de Judas, Caballeros de la Vera-Cruz, Las Puertas del Paraíso, Vaticano 2.035, La sombra de la catedral y Las chicas del rosario. Para una sociedad, pretendidamente secularizada, resulta, como poco, chocante.
En fin, conviene recordar estas palabras de Émile Poulat cuando dice lo siguiente:
Todas las previsiones sobre la situación religiosa en torno al año 2000 emitidas alrededor de los años 1980 por publicaciones prestigiosas o por organismos oficiales, no se han cumplido. Procedían de proyecciones de tendencias observadas, olvidando que la historia está hecha de surgimientos inesperados. Nadie sospechó el fin del mundo comunista, el restablecimiento de la Iglesia ortodoxa en el Este, el mantenimiento global en proporción estadística de la Iglesia católica, la potente subida de un Islam dividido contra sí mismo, la expansión en América Latina y en otras partes de las corrientes evangélicas.[6]
En realidad las cosas son complejas. Un reciente trabajo sobre la presencia del cristianismo en el mundo y su evolución en los últimos cien años nos muestra, en efecto, una realidad que reflejamos en la tabla 1.
TABLA 1. EVOLUCIÓN EN % DE LA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LOS CRISTIANOS EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS.
| 1910 | 2010 | 1910-2010 | |
| Europa | 666,3 | 225,9 | -60,9 % |
| América del Norte, Centro y Sur | 227,1 | 336,8 | +35,8 % |
| Oriente Medio - Norte de África | 00,7 | 00,6 | -14 % |
| Asia - Pacífico | 44,5 | 113,1 | +191,2 % |
| África Subsahariana | 11,4 | 223,6 | +1.587 % |
| 100 % | 100 % |
Fuente: Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population. Pew Research Center. Diciembre de 2011. Elaboración propia.
Una cosa es decir que, al final de la primera década del siglo XXI, los cristianos conforman un tercio de la humanidad, la misma proporción, por número de habitantes, que hace cien años (en plena crisis del modernismo de la que no hemos salido, sostengo), y otra bien distinta es reconocer que la distribución de cristianos en el mundo se ha modificado sustancialmente. En efecto, si el año 1910 el 66% de los cristianos en el mundo se concentraba en Europa, cien años después esta proporción desciende 40 puntos porcentuales para situarse en el 26%. La cristiandad, estadísticamente hablando, ha transitado de Europa a las Américas (del norte, centro y sur), así como al Pacífico asiático y, de forma particular, al África subsahariana. No podemos entrar aquí en las causas de semejante transformación, que son muchas y de signo variado. Limitémonos a señalar dos. De entrada, la distinta evolución demográfica de Europa con una natalidad que no asegura su mera supervivencia, mientras en prácticamente el resto del mundo encontramos también un descenso, pero esta vez de la mortalidad infantil en un proceso de florecientes tasas de natalidad. En segundo lugar, no podemos olvidar una cultura, la europea, que ha sido incapaz hasta de aceptar sus históricas raíces cristianas a la hora de redactar en 2004 la fallida Constitución de la Unión Europea, que, finalmente, al no ser ratificada por Francia, Holanda y otros países (no por cuestiones religiosas, sino por temor a perder su identidad y soberanía nacional) no entró en vigor.
Esta última decisión se explica también si atendemos a la Encuesta Europea de Valores 2008-2009 realizada en 45 países europeos. Preguntados los ciudadanos de más de 18 años de dichos estados por las cualidades que los padres deben desarrollar en sus hijos dentro del ámbito familiar, la fe religiosa se sitúa en el anteúltimo lugar. Solamente la abnegación recibe menos menciones entre las once propuestas de la lista. Así, por ejemplo, la transmisión de la fe religiosa en los hogares es importante para el 8% de los franceses, el 9% de los alemanes, el 6% de los suecos, el 12% de los españoles, aunque sube al 36% para los italianos y al 41% para los irlandeses. Estos datos son extremadamente reveladores del peso que tiene la fe religiosa, y más concretamente su transmisión a los menores, dentro de la sociedad europea actual. Estos son los mimbres con los que tendrá que trabajar cualquier centro educativo, máxime si es de orientación religiosa.
Pero aún se puede precisar y concretar más el contexto sociológico en el que se mueve la escuela, comenzando por la segmentación mundial de los cristianos según diferentes confesiones religiosas. En números redondos y, según la misma fuente arriba apuntada, de los dos mil millones de cristianos en el mundo en el año 2010, poco más de la mitad, el 50,1% son católicos, esto es, algo más de mil millones de personas en el mundo son católicas. El 36,7% son protestantes en sus diferentes denominaciones, algo más de 730 millones de personas. El 11,9 % son ortodoxos, algo menos de 200 millones y, el resto, el 1,3 %, unos 26 millones, cristianos de otras confesiones religiosas.
En Europa, el año 2010 había 262 millones de católicos, 101 millones de protestantes y 200 millones de ortodoxos. En España, había 35 millones de católicos (más del 70%, lo que coincide con los datos suministrados por los últimos barómetros del CIS), 460.000 protestantes y 900.000 ortodoxos, en gran parte rumanos. Añadamos que, según el Observatorio Andalusí,[7] en base a datos de diciembre de 2010, la cifra de conciudadanos musulmanes en España representa aproximadamente el 3% de la población total. En valores absolutos un millón y medio de personas.
2. EL POST-ATEÍSMO EN EL ESTE DE EUROPA: UN APUNTE[8]
A tenor de la opinión de Constantin Sigov:
En Europa estos últimos años se oye hablar cada vez más de un nuevo pensamiento post-secular. Pero tan importante es comprender el papel que tiene la experiencia post-atea en ese pensamiento. Es posible que el nuevo vector de la discusión sobre el cristianismo post-constantiniano sea la toma en conciencia de un gran hecho histórico que, por ahora, parece seguir en silencio: el ateísmo después de Stalin. […] Se trata de un fenómeno histórico-político del imperio ateo, [imperio] que ha tenido un comienzo y un final.[9]
Las reflexiones de Sigov obligan a los occidentales europeos a ensanchar su horizonte geográfico al referirse a lo que significa Europa, máxime en estos tiempos en los que gran parte de Europa Oriental ya forma parte de la Unión Europea. Obliga a tener en cuenta que Europa es bastante más que su parte occidental. Y, así, mientras lo que en el Occidente europeo parece ser dominante, a saber, el fenómeno de la secularización –aunque muchos pensamos que estamos ya aquí también en un periodo post, el período post-secular con potente emergencia de nuevas sacralidades–, en la parte oriental de Europa, en Rusia y en gran parte de las antiguas repúblicas soviéticas asistimos, por el contrario, al fenómeno opuesto: el post-ateísmo, con un retorno emergente del sentimiento y de las manifestaciones de la religiosidad ortodoxa.
En realidad, a decir de estudiosos del tema, esa religiosidad no se extinguió y durante los largos años del ateísmo militante parece haberse mantenido. Por ejemplo, el profesor Ioan-Marius Bucur se expresa en estos términos: «Yo considero –lo que ha sido confirmado por estudios de historia oral– que en los países comunistas una religión invisible (Th. Luckmann) ha existido bajo diferentes formas, aunque este fenómeno no haya tenido la misma envergadura en todo el espacio europeo controlado por los comunistas».[10]
Esta mirada al este europeo, además de extender la visión de Europa hacia otros parámetros que, insistimos en ello, ha de tener incidencia en el mundo europeo occidental por mor de la globalidad que proporciona Internet y la movilidad de personas a nivel transnacional, nos permite atisbar que la concepción del tiempo sagrado (siguiendo las importantes reflexiones de Halmut Rosa)[11] adquieren un nuevo relieve.
De nuevo Sigov lo expresa perfectamente: «La escatología bíblica arrebata a la utopía comunista su prerrogativa principal: el derecho exclusivo a un porvenir radiante. La atracción de una pseudo-escatología secular para numerosos intelectuales occidentales se refleja muy bien en la famosa divisa de Jean-Paul Sastre: el marxismo es el horizonte infranqueable de nuestro tiempo. Las ideologías utópicas, descritas por Ernst Bloch en su libro El Principio Esperanza, pretendían la exterminación final de la doctrina bíblica de la historia santa orientada hacia el advenimiento del Mesías. Después de 1968 el mundo aparecía bajo el imperio de la Utopía sobre las conciencias y los pueblos, de Cuba a Europa oriental».[12] Pero, continúa a renglón seguido Sigov, «Al mismo tiempo, he aquí lo que podíamos leer en la Enciclopedia editada por el Instituto de Filosofía de la Academia de las Ciencias de la URSS:
Las catástrofes históricas que sumergen al pueblo judío (el exilio de Babilonia de 568 de antes de nuestra era, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era, la derrota de la rebelión de Bar-Kokhba y las sangrantes represiones anti-judías de 135) refuerzan el interés hacia la escatología: la historia dirigida por Dios debe trascenderse a sí misma en el advenimiento de los ‘cielos nuevos’ y de la ‘tierra nueva’ (Is. 65,17) en el advenimiento del ‘siglo a venir’… (Constantin Sigov, citando a Averintsev en su artículo sobre la escatología en la Enciclopedia)».
Esta tensión entre la iglesia particular y la iglesia universal que ha transitado a lo largo de toda su historia adquiere en la actualidad de un mundo globalizado, e instantáneamente interconectado, una acuidad que nunca tuvo. De ahí que mirando al futuro, en este orden de cosas, varias cuestiones clave se plantean en la actualidad a las confesiones religiosas. Pensamos, en concreto en la Iglesia católica, en cuál será su modelo dominante, si poniendo el acento en una iglesia «nacional» o en una universal sin arraigo en el ámbito geográfico donde ejerce su trabajo, con las variantes intermedias que esta polarización permite. Pensamos también en las relaciones interreligiosas, así como en las relaciones entre creyentes y no creyentes en un estado laico a tenor de las diferentes formas de entender la laicidad.
3. CUATRO MODELOS DE CRISTIANISMO (CATOLICISMO) Y SU POSIBLE FUTURO INMEDIATO
Comencemos por la primera de las cuestiones: ¿cómo vivir la dinámica particular-universal dentro del cristianismo? Proponemos cuatro modelos de cristianismo (catolicismo) en la relación fe-cultura, en el futuro, en la sociedad globalizada de hoy, bajo los términos de «cristianismo desencarnado», «sectas o guetos», «cristianismo identitario» y, por último, «cristianismo encarnado e histórico».
1. Para el «cristianismo desencarnado» lo esencial estará en la vida de oración, personal o comunitaria, que puede convertirse en, prácticamente, la única marca definitoria de su condición religiosa. (No tengo en cuenta aquí las vocaciones monásticas contemplativas). Cabría decir que la actividad profesional y la implicación cultural, social o política, en la medida en que se den, estarán desligadas de su fe religiosa, más allá de una ética individual que puede ser incluso ejemplar. En este modelo, la dimensión universal de la religión es claramente superior a la dimensión local o particular.
El investigador de las relaciones entre lo político y lo religioso, y director del CNRS francés, Olivier Roy, en un incisivo trabajo reciente, ha emitido la hipótesis central de que vivimos tiempos en los que se difumina el vínculo entre cultura y religión. Ya el subtítulo de su libro lo refleja claramente: «el tiempo de la religión sin cultura».[13] Una de las formas, no la única como veremos inmediatamente, en la que se produce esta difuminación entre lo cultural y lo religioso nos lo ofrecen las manifestaciones religiosas espiritualistas que Roy denomina fundamentalistas o carismáticas cuando afirma que «está claro que, en todos los casos, son las formas llamadas fundamentalistas o carismáticas de las religiones las que han experimentado un desarrollo más espectacular, ya sean los evangelismos protestantes o el salafismo musulmán. Un mismo fenómeno de radicalización ortodoxa recorre la Iglesia católica y el judaísmo, e incluso el hinduismo. El fundamentalismo es la forma de lo religioso mejor adaptada a la globalización, porque asume su propia deculturación [pérdida de identidad cultural] y hace de ella el instrumento de su pretensión de universalidad».[14]
Un apunte actualizado sobre la presencia en España de los denominados nuevos movimientos de ámbito católico, con especial referencia a los neocatecumenales, lo encontramos en el trabajo de Virginia Drake. Se expresa así: «Las cifras que se ofrecen a continuación han sido facilitadas expresamente para la publicación de este libro desde las propias instituciones; en muchos casos, calculando el número de comunidades formadas y la media de personas que participan en ellas. Hay que decir —añade Virginia Drake— que en los centros de coordinación de la mayor parte de estas realidades eclesiales no existen registros en los que inscribirse, ni sus miembros realizan votos o promesas concretas exceptuando el Opus Dei y los Legionarios de Cristo».[15]
Por nuestra parte nos limitamos a transcribir las referidas a España (para el mundo entero la cifra total ofrecida es de 17.862.000 personas).
| Instituciones | Número de personas adscritas en España |
| Camino Neocatecumenal | 300.000 |
| Adoración Nocturna | 52.000 |
| Renovación Carismática | 40.000 |
| Movimiento Focolar | 40.000 |
| Opus Dei | 30.000 |
| Legionarios de Cristo / Regnum Christi | 4.000 |
| Comunión y Liberación | 3.000 |
| Total | 469.000 |
En este modelo estaríamos ante un cristianismo que se expresaría de la misma forma en España que en América Latina, en la India o en el corazón de África, casi con la única excepción del idioma. Vemos escaso porvenir a esta modalidad de cristianismo a medio plazo, pese al auge que parecen experimentar estas manifestaciones de lo religioso en nuestros días. Nuestra hipótesis es que, más pronto que tarde, algunas de estas corrientes religiosas corren el riesgo de traspasar el límite hacia el modelo de secta (en sentido sociológico del término) o de gueto, también de signo fundamentalista.
2. El modo «secta o gueto» se caracteriza por la actitud de quienes hacen gala de vivir separados del mundo; mundo que sería perverso o, al menos, con intrínseca necesidad de purificación. La salvación pasaría por formar parte del grupo de pertenencia, «su» iglesia. Esta idea está más extendida de lo que cabe suponerse y no se limita a minoritarios grupos extremistas. Por ejemplo, la expresión de «los cristianos, únicos depositarios de la única verdad», a la que se añade la máxima de que «fuera de la Iglesia no hay salvación», la podemos encontrar, aunque que con matices y en evidente intento de rebajar la rotundidad de la exclusión, en el mismísimo Catecismo de la Iglesia Católica.[16]
Sin embargo, en esa misma Iglesia católica encontramos textos que cuestionan lo que en el propio Catecismo se dice. Así en este texto teológico, pero de profundas consecuencia sociopolíticas, del anterior papa Joseph Ratzinger, escrito hace más de treinta años, se afirma: «¿En dónde consta que el tema de la salvación deba asociarse únicamente con las religiones? ¿No habrá que abordarlo, de manera mucho más diferenciada, a partir de la totalidad de la existencia humana? ¿Y no debe seguir guiándonos siempre el supremo respeto hacia el misterio de la acción de Dios? ¿Tendremos que inventar necesariamente una teoría acerca de cómo Dios es capaz de salvar, sin perjudicar en nada la singularidad única de Cristo? ¿No será quizás más importante entender internamente esa singularidad única y vislumbrar así, a la vez, la amplitud de su irradiación, sin que podamos definirla en sus detalles concretos?».[17]
Salvo distorsionar el lenguaje, haciéndole decir lo que no dice o perdiéndose en bizantinas explicaciones histórico-contextualizadoras, no se ve cómo conciliar ambos textos. Retornaremos, más adelante, a esta cuestión central para el futuro de las religiones en un punto «ad hoc», cuando abordemos la confluencia de religiones en un mundo globalizado.
Centrándonos ahora en el modo secta o gueto queremos subrayar brevemente cómo la actual intercomunicación en red digital, en vez de crear comunidades universales, en realidad hace proliferar las particulares. De hecho, si bien «la Web favorece las relaciones sociales, también hay una disminución de experiencias cívicas compartidas por un número elevado de personas. Es un fenómeno subrayado por Habermas que deplora la «fragmentación» de la comunidad cívica, ocasionada, según él, por Internet en las democracias.[18] Sentirse miembro de una «comunidad» de internautas, refuerza la socialización e integración de sus miembros en esas comunidades pero no asegura, en absoluto, su integración en el todo social. Puede ser «una forma de segregación, cuyos miembros perciben el conjunto social (instituciones y leyes) como algo ajeno a su vida y la vida de los suyos, su cadena de amigos».[19]
La reflexión de Olivier Roy al final de su ya referido libro sobre nuestro tiempo de «religión sin cultura», apunta en el mismo sentido al escribir que «el efecto de convicción queda reforzado, porque el grupo se autoafirma y no se ve desmentido por una práctica social exterior. Vivimos en sociedades en forma de archipiélagos. En realidad estamos inmersos en subculturas que en el fondo niegan su pertenencia a una cultura abarcadora y perenne. Pero ése es también el límite de lo religioso puro.»[20]
3. El «cristianismo identitario» respondería al modelo que se serviría de la dimensión religiosa como factor identificador de un país o de los miembros de un país. Es el modelo que supondría que un polaco o un español hubieran de ser católicos, un danés o un británico protestante, un tibetano budista, un gitano (o muchos gitanos en España) de la Iglesia de Filadelfia, un egipcio o un malayo, musulmán… No me detengo en las diferentes acentuaciones que estas identificaciones presentan en unos u otros espacios geográficos. Me basta aquí añadir, a título más que anecdótico, que cada vez que paso por el número 5 de la avenida Jerez en Madrid y leo en el rótulo de la puerta de entrada «Embajada de la República Islámica de Irán», me digo que, por ejemplo, ante el 259B del Paseo de la Castellana no voy a encontrar otro rótulo que diga «Embajada del Reino Anglicano de Gran Bretaña».
Este cristianismo identitario, que, con los ejemplos que acabo de dar, es evidente que no se limita al cristianismo, presenta algunas particularidades que quisiera resaltar brevemente. Recordemos, en primer lugar, que hace ya mucho años, Jacques Maritain escribió que «sería un error mortal confundir la causa espiritual de la Iglesia y la causa particular de una civilización, de confundir, por ejemplo, latinidad (latinisme) y catolicismo, u occidentalismo y catolicismo. El catolicismo no está ligado a la cultura occidental. La universalidad no está encerrada en una parte del mundo».[21] Esta afirmación del año 1927 es, obviamente, mucho más pertinente en nuestra sociedad caracterizada entre otras dimensiones por la globalidad y por la inmigración. Ya sabemos que en España más del 12% de la población (algo menos de seis millones de personas) son inmigrantes, muchos de otra religión diferente a la católica, incluso de otras ramas del cristianismo, aunque ahora con la crisis iniciada en 2008 y de final incierto, las cifras de inmigrantes estén descendiendo.
De ahí la necesidad de abrirse a la internacionalización de la dimensión religiosa. Más aún. En el caso de la Iglesia católica, también en España, es forzoso constatar que el peso de la evangelización está cambiando de continente. Claude Prudhomme, profesor en la Universidad Lumière-Lyon lo ve así:
[…] reconociendo que la internacionalización del cristianismo es un proceso necesario y positivo del que ellas han sido las iniciadoras (por el afán misionero, añado yo), las Iglesias europeas observan cómo se les abre la posibilidad de pensar y de vivir de otra forma el cristianismo, y de operar en contacto con las nuevas Iglesias una revolución cultural sin equivalente desde la inscripción del cristianismo en el mundo grecolatino. Habituadas a identificar el cristianismo con la cultura europea, se enfrentan al desafío de imaginarla minoritaria aunque pluricultural y policéntrica y capaz de constituir una fuerza de proposición en un mundo pluralista.[22]
En España no podemos olvidar el peso que la dimensión religiosa presenta en la identidad de no pocos inmigrantes desde hace ya algún tiempo. Un estudio con emigrantes marroquíes en España, dirigido por Gema Martín Muñoz en base a entrevistas etnográficas, estudió la integración social de los marroquíes en España.[23] De las diferentes conclusiones del trabajo retenemos la que señala que «es particularmente significativo que un número muy destacado de los entrevistados han manifestado que sienten el rechazo de la sociedad española por el hecho de ser marroquíes y musulmanes».[24]
Por otra parte, la socióloga francesa Françoise Champion, constata un aumento del 10% en los porcentajes de los que se dicen cristianos en el censo británico (en ingleses y galeses) de 2001. Se piensa que se ha ido demasiado lejos en la idea del multiculturalismo en general y en la aceptación del Islam en particular. El resultado es un recentramiento en el cristianismo como agente y factor de identidad propia y de diferenciación y separación respecto de los otros.
El caso de Gran Bretaña es particularmente emblemático [dirá Champion], pues, con los Países Bajos, es el país que ha ido más lejos en el multiculturalismo. Los dos países están cuestionando esta política en razón al «problema del Islam» y, ambos, constatan reactivaciones de la referencia cristiana a fin de sostener afirmaciones identitarias en oposición a las poblaciones de origen extranjero que no son cristianas. Este movimiento alcanza a casi todos los países europeos y se expresa también cuando se aborda la cuestión de la adhesión de Turquía a la Unión Europea.[25]
En consecuencia la religión adquiere una función social de cohesión y valoración de un grupo, grupo en el que la identidad religiosa tenía un perfil muy bajo, incluso oculto o agazapado como excusándose de pertenecer al colectivo de matriz cristiana que, sin embargo, emerge ante la presencia, estimada amenazante, del «otro». Pensamos que algo de esto está ya sucediendo en la población española, aún de forma limitada, con un «revival» de España como país de larga tradición católica venida a menos, en los últimos tiempos, por diversos factores en los que aquí no podemos entrar.
4. En fin, el cuarto modelo y, a nuestro juicio, el único que puede asegurar la persistencia, arraigo e, incluso, resurgimiento del cristianismo entre nosotros, es lo que hemos denominado como «cristianismo encarnado» o «cristianismo histórico». Es el cristianismo que asumiendo el «nosotros» de catalanes, vascos, españoles, franceses…, por azar (cuna, lugar de nacimiento) y/o proyecto vital (desplazamiento o decisión vital), lo adopte como espacio socio cultural donde vivir su fe y desde donde practicar la fraternidad universal. Es un espacio donde se debe darse una real imbricación de la fe con la cultura, ambas como resultante de una decisión, tanto emocional como intelectual, fruto y consecuencia de una reflexión prolongada y mantenida en el tiempo. Es una religiosidad «que sirva», «que sea útil» y «que responda» a las preguntas básicas y fundamentales de la vida: quién soy yo; por qué he de hacer el bien y no el mal; qué sentido tiene una vida, una vida que se acaba con el hecho biológico de la muerte o tiene alguna continuidad; existe Dios y qué Dios, o más bien una espiritualidad que trascienda la materia, espiritualidad que puede ser religiosa o atea; qué consecuencias tiene para la vida cotidiana las respuestas que vayan dándose a estas cuestiones... En definitiva una religiosidad vivida hoy, con los parámetros culturales del mundo de hoy, una religiosidad vivida con las gentes de hoy, en un espacio geográfico concreto, toda vez que se abre a lo universal, empezando con los de al lado, donde muy frecuentemente, la solidaridad resulta más difícil.
Esta visión de las cosas exige superar algunos escollos de talla. Señalemos dos. El primero el de no confundir el cristianismo (o el islam, o el protestantismo) histórico o encarnado con el cristianismo identitario, modelo que más arriba hemos descrito. El concepto de «glocalidad», con su famoso corolario del «pensar global y actuar local», nos parece de gran utilidad para no caer en semejante deriva identitaria con el gravísimo riesgo de adoptar una religión excluyente de los «otros», de los que no son de mi país, queremos subrayar concretamente. (La cuestión de las relaciones inter-religiosas suponen otro registro de lectura al que dedicamos espacio propio).
El segundo escollo, también es de gran importancia. Es lo que el sociólogo francés Jean-Pierre Denis define como «el riesgo de la fusión» con el mundo moderno, Lo cual consiste en «disolverse en la secularidad... desaparecer de éxito, al precipitar la trasfusión de los valores cristianos[26] en un humanismo postreligioso abierto a ‘todos los hombres de buena voluntad’, pero que, al mismo tiempo, progresivamente se mutila de la cruz, huérfano de la resurrección».[27] El riesgo de la fusión, sigo a Denis, está en la complacencia, en la dilución en la adormidera del ron-ron mayoritario con la vana esperanza de ser aceptado en la figura de un cristiano débil, que, a lo sumo, recibiría la sonrisa displicente de quienes, por mor de tolerantes pasivos, «toleran» a los últimos cristianos, cual especie en extinción.
El Padre Arrupe, todavía Prepósito general de la Compañía de Jesús el año 1978, se servía del concepto de aculturación para expresar esta dimensión de la religión con estas palabras: la aculturación significa «la encarnación de la vida cristiana en un contexto cultural particular, de tal modo que esta experiencia no sólo encuentra su expresión a través de elementos propios a una cultura determinada (lo que sería nada más que una adaptación superficial), sino que llega a ser un principio que anima, dirige y unifica la cultura, transformándola y rehaciéndola de manera que efectúe una nueva creación».[28] Pero, en esta definición de aculturación se inserta una expresión, y una idea, que consideramos datada. Poco más de treinta años después, cuando escribimos estas líneas, pensamos que no es posible decir que la aculturación es «un principio que anima, dirige y unifica la cultura, transformándola…».
En efecto, como señala Torres Queiruga, «todavía anida en el inconsciente colectivo que acercarse a otra religión significa sustituir con nuestra verdad la suya propia, ‘convirtiéndola’ a la nuestra». Así, según el teólogo, la aculturación vendría a suponer «respetar la cultura (su cultura) pero sustituir la religión (su religión)». De ahí que propugne como alternativa la categoría de «inreligionación». «Una religión, que consiste en saberse y experimentarse como religión viva con Dios o con lo Divino, cuando percibe algo que puede completar o purificar esa relación, es normal que trate de incorporarla. Lejos de suprimirse como tal relación a lo Divino, lo que hace es afirmarse de una manera más rica e intensa. […] Crece desde la apertura al otro hacia el misterio común».[29]
Lo que nos lleva a la importante cuestión del dialogo entre religiosos de diferentes confesiones y, más aún al diálogo de los religiosos con los ateos, de los creyentes con los no creyentes; cuestión que nos parece central y definitoria de la singularidad y especificidad de la religiosidad en la modernidad tardía en la que nos encontramos, ya atravesada la secularidad (pero no los secularismos) y cuando emergen a derecha e izquierda nuevas formas de sacralidad o pseudosacralidad. Un marco relacional que, a nuestro juicio, solamente cabe afrontar mediante la confrontación seria y respetuosa de las diferentes confesiones religiosas y de ellas con los no creyentes que no hayan caído en el laicismo excluyente de lo religioso.
4. EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y EL DIÁLOGO ENTRE CREYENTES Y NO CREYENTES, PARADIGMA DEL RESURGIMIENTO DE LA NUEVA RELIGIOSIDAD
Me detendré en tres puntos en este apartado. Por un lado, en las relaciones entre distintas religiones en un mismo espacio geográfico, por otro lado, en el diálogo entre creyentes y no creyentes, y, por último, cerraré con un apunte sobre la laicidad en la España actual. En los tres casos con especial referencia a la Iglesia católica.
Respecto del diálogo interreligioso, más allá del hecho innegable de diferentes religiones compartiendo el mismo espacio geográfico, situación que irá en aumento con la globalización y los desplazamientos de personas e ideas, la cuestión estriba en saber cómo los responsables de las iglesias van a entender la «verdad» de su dogma. ¿Cómo cabe entender, en este contexto, en el mundo católico, que «fuera de la iglesia no hay salvación», o en el ámbito islámico que «Alá es el único Dios»? La cuestión va mucho más allá de querellas teológicas, pues toca la vida relacional de las personas, por ejemplo en el espinoso y no resuelto tema de los matrimonios interreligiosos, cada día evidentemente más numerosos. Lo planteo en términos que adopto de un prestigioso teólogo católico, Jacques Dupuis, profesor emérito de la Universidad Gregoriana de Roma y durante muchos años también profesor en la India. Escribe que «el dilema fundamental es el que existe entre exclusivismo eclesiocéntrico y pluralismo teocéntrico, es decir entre una interpretación fundamentalista del axioma ʻfuera de la Iglesia no hay salvaciónʼ y un radical liberalismo que concibe las diferentes manifestaciones divinas dentro de las diversas culturas como caracterizadas todas ellas –incluida la que tuvo lugar en Jesucristo– por una igualdad fundamental en sus diferencias». Más adelante señala que:
la cuestión es si simplemente hay que aceptar o tolerar el pluralismo religioso como una realidad de facto en nuestro mundo actual o si, por el contrario, puede ser visto teológicamente [y sociológicamente añado yo] como realidad existente de iure. En el primer caso, la pluralidad de las religiones que caracteriza el panorama del mundo actual –y que, según todas las previsiones humanas, se mantendrá también en el futuro– es vista como un factor con el que es necesario contar, más que como un fenómeno grato. […] En cambio, en el segundo caso, la misma pluralidad será acogida como un factor positivo que atestigua al mismo tiempo la sobreabundante generosidad con que Dios se ha manifestado de muchos modos a la humanidad y la multiforme respuesta que los seres humanos han dado en las diversas culturas a la autorevelación divina.[30]
Como se puede apreciar esta segunda forma de ver las cosas, sin necesidad de entrar a razonar sobre la acción de Dios que escapa al campo de la sociología, tiene sin embargo un fundamental engarce en una sociología del fenómeno religioso entendido como manifestación y respuesta que los hombres y mujeres del planeta han dado a las primeras y fundamentales preguntas de la vida a la largo de la humanidad. Respuestas que han configurado las diferentes confesiones religiosas así como las respuestas ateas.[31]
El propio Dupuis, años después en una conferencia en el Forum Deusto remachó estas ideas de innegable valor anticipativo, con estas palabras:
El mundo pluri-étnico, pluri-cultural y pluri-religioso de nuestro tiempo requiere, de todas partes un «salto de calidad» proporcional a la situación que vivimos si deseamos mantener relaciones mutuas positivas y abiertas, caracterizadas por el diálogo y la colaboración entre los pueblos, las culturas y las religiones del mundo. Es imprescindible una auténtica conversión de las personas y de los grupos religiosos para conseguir la paz entre las religiones, sin la cual, como hemos recordado anteriormente, no puede haber paz entre los pueblos.[32]
Hace ya varios años en una conferencia que impartí en Barcelona decía que:
como creyente sostengo el carácter absoluto de Dios que, sin embargo, se manifiesta y es comprendido, cuando no construido, de forma muy distinta en las civilizaciones y culturas a lo largo de la historia que, si algo ha mostrado, es la universalidad de la pregunta religiosa y la persistencia de lo religioso. Luego, junto al absoluto de Dios, –para el creyente, por supuesto– sostengo también el carácter relativo de las iglesias, de todas las iglesias, que no son sino la concreción estructural de los que, a lo largo de la historia, se han reunido en una determinada manifestación de Dios.[33]
Desde la sociología, sin invadir el campo de las creencias religiosas y manteniendo la autonomía científica de la disciplina, y desde ella misma, pensamos que las diferentes manifestaciones religiosas no son sino respuestas que los hombres y mujeres han dado a las cuestiones primeras y últimas, según sus contextos y capacidades. Ahora se trata de saber si los líderes de las confesiones religiosas hacen una lectura excluyente de sus dogmas o si, aun manifestando la legitimidad de sus principios, se muestran abiertos a otras confesiones religiosas en diálogo ecuménico. La respuesta a esta pregunta es clave para superar las guerras y conflictos de religión así como la justificación, no sea más que dialéctica, de esas guerras y conflictos en base a religiones que se consideran las únicas verdaderas, excluyentes o, a lo sumo tolerantes, con los «infieles» en espera de que se conviertan a la «única religión verdadera». Esta cuestión teológica tiene una trascendente consecuencia sociológica y política de primer orden en nuestros días y, pensamos, que marcará a su vez, el devenir de las dimensión pública de la religiosidad.
De las relaciones entre creyentes y no creyentes quiero traer aquí un apunte reciente, aunque limitado a la confesión católica. En París, el 24 y 25 de marzo de 2011 tuvo lugar un diálogo entre creyentes y no creyentes denominado «el Atrio de los Gentiles» en referencia al atrio al que acudían los gentiles en el templo de Jerusalén, diferenciado del atrio de los sacerdotes y de los judíos. Partió de una sugerencia del Papa Benedicto XVI y tenía como alma mater al cardenal Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Sus objetivos los explicó al comienzo, en la sede de la UNESCO, señalando que «no se trata de una acción propiamente evangelizadora, sino de la oferta abierta y generosa de una visión propia sobre la vida, el amor, la libertad, el sufrimiento, la muerte, la justicia. Admitimos la autonomía de la Fe y la Razón, pero abogamos por un diálogo posible entre ambas».
El azar quiso que, encontrándome esos días en París por el Barrio Latino, desconocedor del evento, pero atraído por la multitud, el 25 de marzo a las doce menos cuarto de la noche me acercara al Parvis de Notre Dame. Me sentí rodeado por un numeroso público adulto, silencioso e interesado, mientras proyectaban imágenes sobre Notre-Dame. Después he leído alguna documentación sobre los encuentros efectuados con motivo del Atrio. Me impactó sobremanera el texto de Julia Kristeva «Oser l’humanisme», conferencia que pronunció en La Sorbona el 24 de Marzo de 2011 (de acceso directo en Google). El siguiente Atrio tuvo lugar en Barcelona el año 2012 en torno al tema de la belleza que se desprende del arte y la religión. Es importante y significativo subrayar el eco que «El Atrio» de París tuvo en la redes sociales de ámbito religioso y que persistió, con fuerza, varios meses después del evento.
En este orden de cosas, dos líneas sobre el tema del laicismo en España. Me ocupé de esta cuestión en un brevísimo artículo que escribí, a su solicitud, en el Informe Ferrer i Guàrdia de 2011, del que retiro, ligeramente modificadas, estas ideas.[34]
Del concepto de laicidad, siguiendo a Baubérot y Milot,[35] apuntaría a cuatro principios básicos relacionados dos con sus fines y dos con sus medios. Respecto de los fines de la laicidad señalaría, por un lado, la garantía de la libertad de conciencia, y, por el otro, la igualdad y la no discriminación de las personas en razón de las opciones que, en mor de esa libertad de conciencia, hayan adoptado. Respecto de los medios, señalaría por un lado la separación de lo político y lo religioso y, por el otro, la neutralidad del Estado respecto de las diferentes creencias.
La garantía de la libertad de conciencia solamente es posible en un estado de laicidad, esto es, en un estado laico, mientras que entiendo que ello no es posible ni en un estado confesionalmente religioso o teocrático como, tampoco, en otro que sea confesionalmente ateo o laicista en el sentido de que entienda que hay que emanciparse de lo religioso para ser un buen ciudadano.
El Estado laico y la laicidad puede tener diferentes resultantes en diferentes contextos históricos y geográficos concretos. Tipos ideales siguiendo la clásica denominación de Max Weber que los autores Baubérot y Milot resumen en seis no necesariamente solapables, pues son acentuaciones de ésta o aquella dimensión, acentuaciones que pueden llegar a ser criticables y que yo traslado, con mis propios subrayados, de la siguiente manera. Laicidad separatista (cuando la separación entre lo religioso y lo político de medio se convierte en fin), laicidad autoritaria, laicidad anticlerical, laicidad de fe cívica (exigencia de unos valores universales exigibles a todos los ciudadanos), laicidad de reconocimiento (de la autonomía moral de la conciencia individual en un contexto de justicia social) y laicidad de colaboración (con organismos religiosos, siempre a través de la independencia, separación y autonomía de sus decisiones). Personalmente comparto estas tres últimas acentuaciones de laicidad, pero no las tres primeras. De todas ellas encontramos trazas en España.
Mi conclusión es que en España la «marca» católico sigue teniendo vigencia en el universo cultural de una gran masa de ciudadanos. En mayor proporción y fuerza que la opción de los ciudadanos que manifiestan tener confianza en la Iglesia (donde la polarización sigue siendo excesivamente crispada, a mi juicio) y mucho más todavía de la de los que estiman que esa Iglesia responde «a sus necesidades morales y espirituales».
A tenor de los datos ofrecidos al inicio de estas páginas y de la sociología y de la historia reciente de España, abogaría por avanzar hacia un Estado laico donde la imprescindible separación del Estado (con soberanía legislativa compartida con los diferentes parlamentos de la España autonómica) respecto de las normas y pronunciamientos de las Iglesias, especialmente, dado su peso, de la católica, no conlleve una privatización de las manifestaciones religiosas, recluidas en sus templos, centros educativos, de ocio, trabajo o de lo que sea. Siempre en el respeto a las convicciones de los demás. Pues no me parece razonable que un chaval pueda llevar en el ojal de su chaqueta la insignia del Barça, del Madrid, del Athletic o del equipo que sea, y no una cruz o una media luna, por ejemplo. Sin embargo, para muchas personas, la religión parece deber limitarse al ámbito de lo privado, al interior de los templos como mucho. Basta observar cómo muchas de las manifestaciones en contra de la Jornada Mundial de la Juventud y la venida del papa a España en agosto de 2011 seguían ese razonamiento.
Nunca habrá normas perfectas. Menos aún definitivas. Las normas y los valores los vamos construyendo día y a día. Demasiadas veces con imposiciones. De signo diverso. La historia de España es fiel testigo de ello. Quizás vayamos aprendiendo la virtud de la tolerancia activa, la que ve en el otro más que un individuo, más que un ciudadano: una persona con una autonomía de conciencia inalienable. Que solamente puede expresarse (y debe ser defendida) en un Estado laico, que no laicista.
5. MIRANDO AL FUTURO
Desde un mundo post-secular, aunque resacralizado en dioses seculares como el dinero, el bienestar, el fútbol o la moda, los ídolos de la canción…, en un mundo occidental donde la religión del cuerpo ha suplantado a la religión de espíritu (gimnasios llenos e iglesias vacías), la pregunta que se le plantea hoy a la Iglesia católica (pues desde ella y pensando en ella escribimos), tanto a su jerarquía, como a sus fieles, sin olvidar a sus pensadores, es la de saber que adviene en un régimen de laicidad publica que parece querer recluirla en su vida interior, a lo sumo en el interior de sus templos, sin dejarla inmiscuirse en la res publica. Basta ver, por ejemplo, el debate sobre la clase de religión en la escuela pública o el de las finanzas con motivo de las visitas del Papa. Los cristianos a la sacristía o a la intimidad de los hogares es la idea dominante en la sociedad actual.
Esta situación, además, sucede en un régimen democrático de libertades públicas, régimen que según algunos, según muchos, no lo es suficientemente, exigiendo ¡democracia real ya!, como hemos observado en los manifiestos y manifestaciones del «movimiento 15-M», régimen de libertades públicas que llama a la participación en la cosa pública de los ciudadanos, según las convicciones de cada uno. Esto es, se pide la participación de los ciudadanos en los debates sociales, en los debates públicos, desde sus propias convicciones. Es evidente que los cristianos se encuentran en una aporía ante esta situación. Como ciudadanos se les pide que participen en la cosa pública, pero como cristianos deben permanecer en sus sacristías.
Ahora bien, ¿tienen los cristianos, en tanto que cristianos –católicos en nuestro contexto– un proyecto de sociedad que ofrecer a la sociedad, con las especificaciones –en sanidad, finanzas, infraestructuras, modelos educativos…– como las que puede presentar un partido político que solicita el sufragio de sus conciudadanos? No es cuestión a excluir de un plumazo. En la historia reciente del siglo pasado hemos vivido estas situaciones, incluso alentadas por la jerarquía católica, pero, en la actualidad, pensamos que resulta inviable. No solamente por la dificultad de sortear el constructo social dominante que pide a los cristianos que se refugien en sus sacristías, es que, de entrada, dado el pluralismo religioso en el seno de la propia Iglesia católica, resulta difícil, por no decir imposible, encontrar un acuerdo entre los cristianos, sobre el modelo de sociedad que ofrecer a sus conciudadanos. Basta, para comprobarlo rápida y fehacientemente, analizar la dispersión del voto católico, que si bien tiene una clara tendencia a apostar por siglas que, convencionalmente, denominamos de derechas, también abundan cristianos en las siglas que se sitúan en la izquierda e, incluso, en la izquierda extrema. Pero hay otra cuestión más de fondo.
¿Es misión de la Iglesia, en la sociedad de hoy, «cristianizar el mundo», «cristianizar la sociedad»? Un poco de perspectiva histórica vendría bien. En el siglo pasado, sin remontarnos más lejos, ha habido un número suficientemente elevado de cristianos que han ocupado cargos decisivos en la política, la economía, la enseñanza, la cultura para no ilusionarse más al respecto. Como dice Poulat, «los cristianos no tienen ninguna razón para desesperarse mientras no confundan la virtud de la esperanza con algunas formas que adoptan sus ilusiones: reconquistar el mundo, rehacer cristianos a nuestros hermanos, instituir una nueva cristiandad o bien profetizar la catástrofe».[36] Incluso, recuérdese la Acción Católica desde Pío XI, y más recientemente, la idea de inculturar la fe en el mundo de hoy bajo el supuesto de dar sentido a una actividad humana de la que se piensa que, sin esa fe, estaría, precisamente, desprovista de sentido. Es esta actitud (de superioridad apenas encubierta de la «única verdad» del mensaje católico) la que está en la base de muchos conflictos en el diálogo interreligioso. También en el diálogo con los no creyentes y, más aún, con los ateos.
Volviendo a la cuestión de la secularización, post-secularización más bien, en la modernidad, los cristianos, especialmente en el mundo europeo occidental, se encuentran en una situación nueva en la historia. Apenas tienen capacidad de influir en su curso. Tampoco son objeto de debate, salvo en cuestiones de bioética, del comienzo y del final de la vida y, de forma ya muy amortiguada, en las cuestiones de ámbito sexual, procreación y la cuestión homosexual. Recuérdese: en el debate sobre el tratado constitucional de la Unión Europea, frustrado ciertamente en 2005, no se logró ni que se mencionaran los orígenes cristianos de la cultura europea, como ya señalábamos arriba.
De nuevo Poulat: «Los cristianos no tienen que condenar ni adoptar la ‘modernidad’, sino, en su crisol, pasar la prueba radical que la modernidad les impone, inédita en la historia de la humanidad. La mayor parte se encuentran cómodos y, aunque críticos con ella, saben aprovecharla aún sin aceptarla con satisfacción. Menos aún producirla. Se han aculturado sin lograr esa inculturación de la que hablan frecuentemente. La sirven y se sirven de ella; no la dirigen y no influyen en su curso.»[37]
La reflexión es lúcida, pertinente, muy importante. En medio de la distinción entre aculturación (de los cristianos en el mundo actual, preciso yo) y de la pretensión de inculturación (de los cristianos respecto al mundo moderno, de nuevo preciso yo) se juega el futuro del cristianismo en general y del catolicismo en particular en el mundo de hoy. La aculturación de los cristianos al mundo actual supone, como poco, dar por buena, sin más, la actual cultura moderna en un intento de acomodar el mensaje cristiano al lenguaje y a los valores y estilos de vida actuales. La inculturación de la cultura de esa sociedad por los cristianos (en realidad la pretensión o el objetivo de inculturar la sociedad actual por el cristianismo) supone, por el contrario, que esa sociedad y esa cultura precisarían de la sabia cristiana, siendo, abandonadas a sí mismas, intrínsecamente perversas o, al menos, radicalmente imperfectas.
Las dos posturas nos parecen criticables y responden, al límite, a dos tentaciones del catolicismo actual, a dos riesgos mayores: el riesgo de la dilución en el mundo moderno o el riesgo del gueto; gueto que, en algunos supuestos, puede llevar al «cruzadismo» ante la lectura del mundo actual como radicalmente perverso.
En efecto, inspirándonos en un estudio de Jean-Pierre Denis[38] constamos que los cristianos vivimos sobre crestas escarpadas y corremos el riesgo de despeñarnos o marginarnos. Como decía arriba los riesgos están, por un lado, en caer en la complacencia, en la acomodación, para quedar bien. Es el riesgo de la fusión. Por el otro lado, está el riesgo del aislamiento, por considerarnos los únicos puros, los únicos poseedores de la verdad. Es el riesgo del gueto. Precisémoslos un poco más.
El riesgo de la fusión con el mundo moderno consiste en disolverse en la secularidad, desaparecer de éxito, al precipitar la trasfusión de los valores cristianos en un humanismo post-religioso abierto a «todos los hombres de buena voluntad», pero que, al mismo tiempo, progresivamente, se mutila de la cruz, luego un cristianismo huérfano de la resurrección.
El riesgo de la fusión lleva también a la complacencia, a la dilución en la adormidera del ron-ron mayoritario con la vana esperanza de ser aceptado en la figura de un cristiano débil, que, a lo sumo, recibiría la sonrisa displicente de quienes, por mor de tolerantes pasivos, «toleran» a los últimos cristianos, cual especie en extinción.
Por el contrario, el riesgo del gueto es la culminación del riesgo de esconderse, de separarse. Mounier en L’affrontement chrétien denunciaba «un dogmatismo altivo encerrado en no se sabe qué problemas, sin duda esenciales en sí mismos considerados, pero devenidos en su formulación tan radicalmente extranjeros al fiel que ni siquiera le irritan: se duerme.»[39]
Es la sima del gueto, la de los elegidos, los puros, los auténticos, la de los poseedores de la única verdad. Esta segunda deriva, manifiestamente fundamentalista, puede acabar en la secta: literalmente, eso significa secta, quien se separa del colectivo, del mundo en este caso. Riesgo que, como ya he apuntado más arriba, puede conducir al cruzado, situación de quién, imbuido de poseer la única verdad, luego del único camino de salvación, hace de su vida una militancia redentora.
Esta polarización en la iglesia entre la dilución y el gueto no es cosa nueva. En un libro de Raúl Berzosa encontramos esta afirmación de 1976 firmada por algunos prominentes sacerdotes de la época, algunos ya fallecidos, otros en plena actividad. Dice así: «La Iglesia puede perder su identidad por una encarnación indiferenciada como puede perder su significación por un distanciamiento del mundo. […] Deseamos una Iglesia que no se separe del mundo ni se confunda con él, formando parte de la sociedad y no dejándose asimilar por nada ni por nadie».[40]
¿Diríamos entonces aquello de nihil novo sub sole o que la historia, definitivamente, es cíclica y repetitiva? De hecho, en el seno de la Iglesia siempre ha habido sensibilidades diferenciadas y los tiempos actuales son cualquier cosa menos monolíticos. Es ya una banalidad afirmar que vivimos en una sociedad plural, conformada por unas personas muy individuales que tienen dificultad para adoptar y asociarse en proyectos colectivos. Como base o sustrato de la actual civilización occidental, veríamos, en esta segunda década del siglo XXI, dos liberalismos modernos que se posicionan con fuerza:
• el de derechas, el liberalismo del mercado, del dinero, del buen vivir, de la promoción social al precio que sea. La crisis que estamos padeciendo desde el año 2008 hay que inscribirla en este momento de la civilización occidental donde se alza como valor supremo el bienestar de los individuos y de quienes le sean más cercanos, esto es, sus núcleos familiares más próximos.
• el de izquierdas, el liberalismo de las costumbres, el libertario, en particular el de la vida sexual y de ocio. También en el familiar. Siguiendo a Lipovestky, la familia moderna sería como una prótesis individualista para el desarrollo de los miembros que la componen, básicamente la pareja adulta con ninguneamiento explícito de los hijos que quedan relegados a ser meramente niños.
En este marco, pensamos, que debe insertarse la labor de cristianos, de sus iglesias y de sus instituciones. Particularmente las educativas que pretendan ser algo más que transmisoras de conocimientos o habilitadoras de recursos para la inserción socio-laboral de sus alumnos (aún sin olvidar o relegar a un segundo plano estos dos objetivos básicos de todo centro educativo), esto es, entidades o redes educativas que pretendan la educación integral de la persona del alumno, luego también la religiosa.
En este planteamiento, se necesita destacar en la apuesta por los siguientes puntos:
• La fragilidad frente al valor de lo performativo.
• La gratuidad frente al mero beneficio, la recompensa.
• El amor frente al solo placer.
• La utilidad frente al utilitarismo.
• La debilidad de la utopía cristiana (Dios es amor y trascendencia) frente a la (pretendida) fortaleza de la quimera del individualismo, triunfante gracias a la competitividad pura y dura que, aun sin nombrarlo, menos aún aceptarlo, hace suya la tesis hobbesiana del homo homini lupus.
¿Debe ser la Iglesia, debe aspirar la Iglesia a ser «madre y maestra» para el mundo de hoy, según la fórmula de Pablo VI? ¿No deberá pensar más bien en ser abuela, por utilizar un símil de Émile Poulat?
Los padres, padre y madre, tratan no solamente de inculcar unos valores a sus hijos. Su objetivo, máxime en un mundo convulso como el actual, es el de su futuro, piensan en su futuro laboral en primer lugar. Quienes somos padres lo entendemos muy bien porque participamos de esas preocupaciones, anhelos, cuando no angustias, ante la incierta deriva de nuestros hijos. Los abuelos, abuelo y abuela, tratan de ayudarlos a vivir mejor, a que sean más felices, mejor insertados en el mundo también, pero con la distancia de la experiencia de quienes han pasado por todo. Así están menos preocupados por las creencias de sus nietos, incluso por los saberes de sus nietos (sus calificaciones escolares, por ejemplo) que por sus virtudes. Quieren verlos sanos física y psicológicamente, socialmente más aún, contentos consigo mismos, firmes en sus valores como juncos que saben acomodarse al viento sin perder su fuerza, raíz y compostura.
Centrándonos en la dimensión explícitamente religiosa cabe preguntarse si lo esencial está en la búsqueda de la vera doctrina o en el ejercicio de la caridad. Y ello, desde la quintaesencia de la doctrina cristiana, como podemos constatar en los textos bíblicos de Mt 25 o en toda la teología de Juan, por ejemplo, el quinto capítulo de su primera carta. Una vez más Émile Poulat:
Hemos dado a la fe una preeminencia que San Pablo concedía a la caridad, bajo la presión de una evolución histórica que ponía en primer lugar la apologética. Había que defender la fe por todos los medios, la fe que se perdía, un estado de espíritu confortado por la lucha sin piedad contra la crítica kantiana del conocimiento. Se llega así a un catolicismo de la cátedra, a un catolicismo de profesores, un fenómeno análogo a lo que sucedió en el movimiento socialista: un socialismo de la cátedra, de teóricos, severo hacia el socialismo de masas, generoso, espontáneo pero (intelectualmente) desarmado.[41]
Este debe de ser, en nuestra opinión, el espíritu en la propuesta de la fe cristiana, máxime en una sociedad plural y desnortada como la nuestra, poniendo el acento, precisamente en base a esa fe cristiana, en el ejercicio de la caridad. Deus caritas est, como reza la magnífica primera encíclica de Benedicto XVI.
Notas:
[1] Ponència llegida el 18 d’octubre de 2011 al IV Congrés d’Estudis Personalistes «Colligite Fragmenta. Repensar la tradició cristiana en el món postmodern».
[2] Diarmaid MacCulloch, Historia de la cristiandad, Barcelona, Debate, 2011, p. 1079.
[3] Jean-Louis Schlegel, «Adieu au catholicisme en France et en Europe?», Esprit, febrero de 2010 [dentro del dossier «Lé déclin du catholicisme européen»], p. 78.
[4] Ibid., p. 93.
[5] Ignacio Sotelo, «La persistencia de la religión en el mundo moderno», en Formas modernas de religión [Rafael Díaz-Salazar, Salvador Giner y Fernando Velasco, eds.], Madrid, Alianza, 1994, capítulo 2º.
[6] Émile Poulat, France chrétienne, France laïque. Entretiens avec Danièle Masson, París, Desclée de Brouwer, 2008, p. 270.
[7] Fuente: <www.ucide.org>. Ver Observatorio Andalusí, Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a la fecha del 31 de diciembre de 2010. Consultado el 30 de agosto de 2011.
[8] Hemos tratado este tema con mayor extensión en «Los valores religiosos en la sociedad europea: diagnóstico y visión de futuro», en Cristianos en el mundo. Una presencia activa [Javier Elzo, Francesc Torralba y Josep Mª Margenat], Lleida, Milenio, 2011, pp. 17-61.
[9] Constantin Sigov, «Les frontières de la culture post-athée et ses transgresseurs», en Cultures religieuses, Église et Europe. Actes du Colloque de Lyon, 8-10 Juin 2006 [Jean-Dominique Durand, dir.], París, Parole et Silence, 2008, p. 39.
[10] Ioan-Marius Bucur, «Religion et nationalisme en Europe post-comuniste», en Cultures religieuses, Église et Europe. Actes du Colloque de Lyon…, op cit., p. 78.
[11] Halmut Rosa en el primer capítulo de su trabajo Accélération: une critique sociale du temps, París, La Découverte, 2010.
[12] Constantin Sigov, op. cit., p. 45.
[13] Olivier Roy, La Santa Ignorancia. El tiempo de la religión sin cultura, Madrid, Península, 2010.
[14] Ibid., p. 21.
[15] Virginia Drake, Kilo Argüello. El Camino Neocatecumenal: 40 años de apostololado, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, p. 406.
[16] Es la pregunta 171 del Catecismo y está así formulada: «¿Qué significa la afirmación: ‘Fuera de la Iglesia no hay salvación’?». Ésta es la respuesta: «Significa que toda salvación procede de Cristo-Cabeza por medio de la Iglesia, que es su Cuerpo. Por tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo a la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entren en ella y no perseveren. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia pueden alcanzar la salvación eterna quienes, sin culpa, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan por realizar su voluntad conocida a través del dictado de su conciencia». Me pregunto cuántas personas con sensibilidad y altos conocimientos religiosos en la sociedad globalizada no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia. ¿Y, sobre todo, qué quiere decir «no conocer sin culpa»? El rabino de Roma, el rector de la Gran Mezquita de París, por dar dos ejemplos, ¿qué modalidad de conocimiento tienen del Evangelio de Cristo y de su Iglesia? ¿Culpable?
[17] Joseph Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, Salamanca, Sígueme, 2005, p. 48.
[18] Olivier Postel-Vinay, Books, Marzo-Abril 2010, pp. 19 y 23.
[19] Francisco Bernete, «Usos de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de las y los jóvenes», Revista de Estudios de Juventud, n º 88, marzo 2010.
[20] Olivier Roy, op. cit., pp. 293-294.
[21] Jacques Maritain, Primacía de lo espiritual; citado por Jean-Dominique Durand, «Introducción», en Cultures religieuses, Église et Europe [Jean-Dominique Durand, dr.], París, Parole et Silence, 2008, p. 21.
[22] Claude Prudhomme, «Les christianismes européens et l’internalisation des religions: subir ou assumer», en Cultures religieuses, Église et Europe, op. cit., p.105.
[23] Gema Martín Muñoz (dr.), F. Javier García Castaño, Ana López Sala y Rafael Crespo, Marroquíes en España: Estudio sobre su integración, Madrid, Fundación REPSOL YPF, 2003.
[24] Subrayado en el original, página 143.
[25] Françoise Champion, «Au-delà de la séparation des Eglises et de l’Etat: la connivence religieuse européenne», Esprit, marzo-abril de 2007, p. 120.
[26] El concepto y contenido subsiguiente de los «valores cristianos» resulta más difícil de precisar de lo que a primera vista cabría suponer.
[27] Jean-Pierre Denis, Pourquoi le christianisme fait scandale, París, Seuil, 2010, p. 331.
[28] P. Arrupe. Carta a la Compañía de Jesús sobre la Inculturación. 1978
[29] Andrés Torres Queiruga, «El diálogo de las religiones en el mundo actual», en Selecciones de Teología, nº 197, 2011, p. 59. Subrayado del autor.
[30] Jacques Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander, Sal Terrae, 2000, pp. 276-277.
[31] Esta visión de las cosas no excluye, de entrada, la posible acción de Dios en la historia, pero la limita al específico campo de la creencia religiosa en la trascendencia que, como objeto propio, escapa al ámbito de ciencia social, aunque siempre cabrá estudiar el «efecto religioso», ya desde Lenski, en las personas que se dicen creyentes en la trascendencia. En este orden de cosas nos parece muy estimulante la lectura del Catedrático de Historia de la Iglesia Primitiva en la Universidad Humboldt de Berlín, Christoph Mrakschies ¿Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo?, Salamanca, Sígueme, 1999, ver sobre todo pp. 78-83.
[32] Jacques Dupuis, «Le dialogue interreligieux dans una société pluraliste», en Movimientos de personas e ideas y multiculturalidad, Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, vol. I, p. 51.
[33] Javier Elzo, L´educació del futur i els valors, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 2005. La cita entresacada está en el punto 2, 5 de mi conferencia.
[34] Javier Elzo, «Una reflexión sobre la laicidad pensando en España», en Informe Ferrer i Guàrdia. Anuario de la laicidad en España 2011, Barcelona, Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 2011, pp. 20-21.
[35] Jean Baubérot y Micheline Milot, Laicités sans frontiers, París, Seuil, 2011.
[36] Émile Poulat, op. cit., p. 187.
[37] Idem.
[38] Jean-Pierre Denis, op. cit.
[39] Ibid., p. 333.
[40] Alberdi, Belda, González de Cardedal, Martín Velasco, Palenzuela, Sebastián y Setién, «Afirmaciones para un tiempo de búsqueda (1/6/1976)», citado en Raúl Berzosa, 10 Desafíos al cristianismo, Estella, Verbo Divino, 2004, p. 64.
[41] Émile Poulat, op. cit., p. 248.