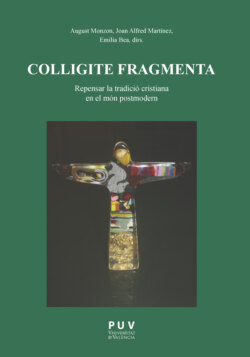Читать книгу Colligite Fragmenta - AA.VV - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA DERROTA DE DIOS O LA IDEOLOGÍA DEL ÉXITO[1]
Heleno Saña
Lo que en este artículo y en el libro del mismo título llamo «la derrota de Dios» constituye, desde los orígenes del mundo, una experiencia histórica siempre repetida. Nietzsche tenía en este sentido razón, al hablar, frente a la dialéctica ascendente de Hegel, del «eterno retorno de lo mismo». La tenía también Giambattista Vico, al salir al paso del racionalismo more geometrico de su tiempo y señalar que, lejos de marchar siempre hacia adelante, el desarrollo histórico se caracteriza por lo que él llamaba corsi e ricorsi, esto es, por el potencial regresivo y disolvente que cada civilización o cultura lleva en su seno. Los últimos siglos –especialmente los del mundo occidental– han confirmado plenamente la crítica anticipada del gran filósofo y humanista italiano a las teorías modernas del progreso indefinido.
No necesito subrayar que las innumerables derrotas sufridas por Dios a lo largo de la historia han sido al mismo tiempo derrotas del propio hombre. Buscar las causas de la derrota divina presupone e implica, en definitiva, adentrarse en los entresijos de la intrahistoria humana, y ello independientemente de que se sea creyente o no creyente. Por lo demás, al hablar de este tema siempre candente y controvertido, hay que tener en cuenta lo que Henri de Lubac dijo al respecto en su obra Sur les chemins de Dieu: «Se puede ser ateo haciendo gala de creer en Dios y se puede ser creyente declarándose ateo».
Los motivos de fondo que han conducido una y otra vez a la doble derrota de Dios y del hombre no han sido siempre los mismos y han dependido en mayor o menor grado de las costumbres, las creencias, los ideales y las estructuras económicas y sociales imperantes en cada respectiva época y civilización. Lo que más genuinamente caracteriza al estadio histórico actual es, a mi juicio, la ideología del éxito, razón por la cual este tema pasará a ser el eje de mi breve proceso de reflexión.
1. LA IDEOLOGÍA DEL ÉXITO
Nada define mejor la idiosincrasia del individuo contemporáneo que el culto fetichista que rinde al éxito, una actitud que en gran medida ha pasado a convertirse en la versión moderna del summum bonum. Pero mientras este concepto axiológico era antiguamente sinónimo de virtud y elevación espiritual, hoy es magnificado como un bien en sí, esto es, sin ningún vínculo intrínseco con un sistema superior de valores. Lo único que cuenta es ser más que los demás, y ello al margen de los métodos y procedimientos que se empleen para alcanzar este objetivo. Quien más quien menos presume de su dinero, de su estatus social, de sus títulos y cargos, sin siquiera darse cuenta de que todos estos bienes son casi siempre productos del azar y no del mérito propio, como nos dice Tomás de Aquino sobre la mundana potentia en su Suma contra los gentiles. Una cosa está clara: el fomento y auge del fetichismo del éxito a toda costa ha conducido a un descenso y a un deterioro de la conciencia ética, y no a la inversa.
La primera consecuencia dialéctica de esta transmutación de todos los valores es el desprecio con que se mira a quienes no forman parte de los estratos triunfantes. Si hay algo que la «sociedad permisiva» de nuestros días no perdona es lo que ella entiende por fracaso. O como señalaba Richard Sennett en su libro The Corrosion of Character: «Failure is the great modern taboo». De ahí que sobre las causas y motivos de fondo de este supuesto fracaso se guarde silencio. Las personas que ocupan los puestos más modestos y bajos de la escala social no interesan a la doxa hoy imperante.
«Sólo los cerdos creen ganar», escribía el joven Sartre en su novela filosófica La náusea. Hoy apenas nadie comparte este juicio de valor, y ello ya por la sencilla razón de que la trayectoria del hombre es juzgada con los criterios utilitaristas inherentes a lo que Ernst Bloch llamaba «ideología del cálculo» y la Escuela Crítica de Fráncfort «razón instrumental». El primum movens del individuo medio es el de hacer carrera y llegar lejos. Como «paranoically ambitious» calificaba ya Aldous Huxley en Ends and Means al individuo de la sociedad burguesa. El éxito es un concepto referido siempre a un público, que es efectivamente la instancia que en último término determina quién debe ser admirado y agasajado. Para atraer la atención de las masas y de los medios de comunicación hay que aparecer pues en el escenario público y convertirse en noticia o acontecimiento. Epícuro aconsejaba a sus discípulos y adeptos vivir recónditamente; el individuo de la sociedad tardocapitalista no desea otra cosa que ser visto por los demás. Se comprende que Guy Débord definiera la sociedad de nuestro tiempo como «la sociedad del espectáculo». Pero vivimos asimismo en la sociedad que C.B. Macpherson ha denominado «sociedad posesiva de mercado», cuyo rasgo central es la mercantilización de todos los valores y en la que, por ello, toda moral degenera irremisiblemente en moral de mercado.
Éxito es lo que se impone o triunfa en sentido cuantitativo y externo, sea en el plano de los negocios, la política, la industria de la cultura, el show business o los deportes. No otra cosa quería expresar Simone Weil al escribir en uno de sus muchos Cuadernos que «el espíritu que sucumbe al peso de la cantidad no dispone más que del criterio de la eficacia». Ello es lógico en una sociedad que lo reduce todo a números, estadísticas, sondeos demoscópicos, estudios de mercado, gráficos comparativos, términos medios, trends y listas de ventas y de best sellers. Lógico es asimismo que esta misma sociedad tenga por menos todos aquellos atributos y modos de ser que no se dejan contabilizar ni cotizar en Bolsa, como la conciencia moral, la generosidad, la bondad o la humildad. Quien obra bien no compite, sino que actúa al margen de los eslóganes de la publicidad y la moda y sigue únicamente los impulsos de algo tan íntimo e interior como es el corazón.
2. INDIVIDUALISMO
El fetichismo del éxito es la consecuencia directa e inevitable de la ideología burguesa y su apología más o menos descarnada del individualismo posesivo como cima de la autorrealización. A partir de la era burguesa, los nuevos elegidos o áristoi no son los que cumplen con los preceptos cristianos o humanistas, sino los que acumulan poder y privilegios a expensas de quienes tienen que conformarse con las migajas que aquéllos les dejan. Es el paso del humanismo antiguo y moderno y del cristianismo a la ideología burguesa del tanto tienes tanto vales, o para decirlo en los términos de Erich Fromm, del reino del ser al reino del tener.
La sociedad de nuestros días tiende a embotar y destruir los atributos elevados del hombre y a fomentar en cambio sus instintos inferiores. De ahí que el estadio histórico que estamos viviendo se caracterice por el predominio del egoísmo sobre el altruismo y de la insolidaridad sobre la solidaridad. En esencia pertenecemos a una civilización más inclinada a la mezquindad que a la generosidad y grandeza de alma. Ya sólo por estos motivos, el hombre medio tiene escasas razones para sentirse orgulloso de sí mismo, por mucho que los apologetas del statu quo movilicen constantemente su inmensa maquinaria publicitaria para convencernos de lo contrario. ¿Cómo contradecir a Jacques Maritain en Le docteur angélique?: «Lo que nos sorprende del mundo contemporáneo, del mundo de la destrucción capitalista y positivista, es este miserable producto llamado hombre moderno».
Lo peor que podemos decir del sistema de valores hoy imperante es que quien más quien menos se ha acostumbrado a considerar este estado de cosas como casi normal, un punto de vista que por sí solo nos da idea del grado de embrutecimiento humano y moral a que hemos llegado. Los medios de información nos hablan todos los días de la grave crisis financiera y económica que atraviesa el mundo, pero muy poco en cambio de la crisis axiológica que padecemos de manera creciente y que es la verdadera causa de aquélla.
3. LA DIMENSIÓN COLECTIVA
La sed de éxito no se limita en modo alguno a la esfera individual, sino que configura también el comportamiento de los sectores sociales, las clases y las naciones. De la misma manera que en el plano de las relaciones intersubjetivas el individuo intenta imponerse a los demás, lo hace también en unión de otros dentro de un partido político, de un grupo de presión económico o de un país. Los ejemplos clásicos y más representativos de esta dimensión colectiva del éxito han sido el dominio ejercido por la clase capitalista sobre la clase obrera y el dominio de unos pueblos sobre otros. Es esta vieja experiencia, siempre renovada, la que movió a Voltaire a escribir en su Dictionnaire philosophique: «Tal es pues la condición humana, que desear la grandeza del propio país significa desear el mal a los países vecinos».
La única diferencia entre la búsqueda individual y colectiva del éxito es la de que los resultados de esta última dimensión suelen ser cualitativa y cuantitativamente más graves y nefastos que los de la primera variante. El viejo principio liberal del laissez faire, laissez passer como receta mágica para una regulación óptima de la dinámica económica, se ha revelado como un mito insostenible. Y lo mismo reza para la convicción de Adam Smith de que una milagrosa «mano invisible» se encargaría por sí misma de contrarrestar los efectos negativos de la competencia. Por lo que respecta al modelo neoliberal, concebido por Milton Friedman y su Chicago School of Economics, no ha hecho más que fomentar el darwinismo social a escala nacional e internacional y crear nuevas formas de explotación, opresión, expropiación y dominación. Lo que antes realizaban los Estados hegemónicos manu militari –invadir, ocupar y saquear a los pueblos indefensos– lo llevan a cabo hoy los grandes monopolios y oligopolios por medio del intercambio económico desigual. Eso explica que la parte mayoritaria de la riqueza del globo siga en manos de los países del Primer Mundo.
4. LAS VÍCTIMAS
Un modelo de sociedad y de convivencia que eleva el éxito a valor supremo condena de antemano a sus miembros a la guerra de todos contra todos, una situación que el discurso del Sistema ha ennoblecido con el eufemismo de «competencia». El prójimo es fundamentalmente el rival, el competidor o enemigo al que hay que combatir y desarmar, único procedimiento que conduce al éxito.
Los poderosos y privilegiados de la tierra utilizan su fuerza y su influencia no para asistir y tender generosamente la mano a los parias que padecen hambre y sed de justicia, sino para saciar su innoble afán de lucro y su baja ambición de mandar. ¿Pero qué decir de un mundo que condena a la pobreza y la indigencia crónica a media humanidad y destina casi un billón de dólares anuales a la fabricación de armas y a gastos militares? ¿O de un mundo en el que el asalariado corriente tiene que trabajar toda su vida para alcanzar apenas los ingresos que en un solo año se embolsan los altos ejecutivos de los grandes consorcios bancarios e industriales?
No menos evidente es que en una sociedad que vive bajo las condiciones que estamos exponiendo nadie podrá llevar una vida realmente colmada, tampoco los que han escalado los puestos más altos de la pirámide social, como Simone Weil supo detectar con su habitual lucidez en su obra Réflexions sur les causes de la liberté et de l’opression sociale: «En una sociedad basada en la opresión, no sólo los débiles sino también los más poderosos están sujetos a las ciegas exigencias de la vida colectiva». Es en este sentido que Michel Seres podía escribir en sus Éclaircissements: «En ningún momento de la historia ha habido tan pocos ganadores y tantos perdedores como hoy».
Un modelo de felicidad que se desentienda de los males y problemas de nuestros semejantes es una contradicción en los términos. Pero esto es precisamente lo que el sistema dominante ha logrado en gran parte: eliminar al otro de nuestro ámbito convivencial y degradarlo a algo impersonal y abstracto que no nos incumbe. ¡Cuánta razón tenía Paul Ricoeur al definir el mundo actual como un «mundo sin prójimos»! A pesar de todos los supuestos progresos conseguidos por la civilización moderna, lo que en el fondo y en esencia sigue imperando es la vieja ley de la selva, por mucho que se disfrace de Estado de derecho, de sociedad civil, de global governance, de comunidad internacional y de otras etiquetas formales. Con plena razón, el filósofo italiano Dario Renzi podía hablar en Fondamenti di un umanesimo socialista, uno de sus últimos libros, del «bellicismo che invade ogni sfera dell’essistenza».
5. SOLEDAD Y MIEDO
El culto al egoísmo y a lo que Max Horkheimer llamaba el «imperialismo del yo» nos ha hecho olvidar que toda vida verdadera y digna de este nombre es siempre vida compartida y vida en común. Lo que se ha impuesto no es la filosofía del yo-tú de Martín Buber, la intersubjetividad de Emmanuel Lévinas, el personalismo comunitarista de Emmanuel Mounier o el sacrificio voluntario por los demás de Simone Weil, sino la atomización y el solipsismo. Hay aplausos y gritos en los estadios deportivos y en otras manifestaciones de masas, pero no el diálogo con el prójimo que Sócrates introdujo en la cultura universal como fuente de la verdad y del Bien. Convivencia es hoy ante todo insociabilidad, consecuencia inevitable de una sociedad en la que el otro es considerado a priori como algo molesto u hostil, en vez de ver en él el compañero, el amigo o el hermano. Porque si es cierto que vivimos en la sociedad de masas descrita y analizada una y otra vez desde el último tercio del siglo XIX por Gabriel de Tarde, Gustave Le Bon, Émile Durkheim o nuestro Ortega y Gasset, no lo es menos que uno de los fenómenos más frecuentes del mundo actual es la soledad. ¿Cómo no recordar en este contexto lo que Albert Camus escribió en su conmovedor relato autobiográfico La chute? «¿Sabe usted lo que es la criatura solitaria errando por las grandes ciudades?» No menos significativo en este aspecto es la obra La muchedumbre solitaria de David Riesman.
La soledad no voluntariamente elegida sino impuesta por un entorno social inhóspito no tarda en convertirse en miedo. El «mi ser es miedo» que Kafka confesaría en una de sus cartas a su prometida Milena ha dejado de ser la expresión particular de un individuo desarraigado para convertirse en una experiencia cada vez más extendida. Ya poco después de terminada la II Guerra Mundial, Emmanuel Mounier estaba en condiciones de detectar «el gran miedo difuso» que latía en la psique del hombre de aquella época y que desde entonces no ha hecho más que crecer y concretizarse a todos los niveles, empezando por el miedo a no contar con un puesto de trabajo.
6. EL VERDADERO ÉXITO
En todos los ciclos históricos y sociedades han existido personas que, en vez de dedicarse a hacer carrera y a brillar en sociedad, han consagrado su vida a desvelarse por sus semejantes y a socorrer a los débiles y desamparados que toda época y toda civilización engendra. Pues bien, son precisamente estas almas generosas y misericordiosas que han renunciado de antemano a los trofeos de tipo convencional para practicar el Bien en sus diversas manifestaciones, las que han alcanzado el verdadero éxito. Por supuesto, algunas de ellas conocieron la fama, pero no porque la buscaran, sino porque el carácter excepcional de su vida y de su obra no pudo pasar desapercibido a la opinión pública, como ocurrió con nombres como los de Tolstoi, Gandhi, Albert Schweitzer, Simone Weil o Madre Teresa.
También en una fase histórica como la nuestra, caracterizada por el autocentrismo, la pobreza de sentimientos y la insolidaridad, no faltan los seres que no dan un solo paso para formar parte de las ferias de vanidades al uso y no tienen otro afán que el de tender la mano a las víctimas engendradas precisamente por quienes han dedicado su vida a pisar y humillar a los demás.
Ganar o perder depende de una sola cosa: la conducta ética. Quien no elige el Bien como norma de conducta será siempre un fracasado, por muchos laureles que coleccione. La única opción para rehuir este triste destino es el de convertir nuestro yo en morada de hospitalidad y acogida para quienes llaman a nuestra puerta en busca del calor, la comprensión y la ternura que no han encontrado fuera. Pero no menos necesario es acudir allí donde cunden el dolor y la desgracia, como hizo el teólogo y médico Albert Schweitzer al decidir un día consagrar su vida a cuidar y curar a los enfermos de lepra de Lambarene. Una actitud que correspondía a su máxima de que nuestro paso por la tierra sólo adquiere sentido cuando elegimos la Hingebung como norma de conducta; una bella palabra alemana que en castellano significa ofrendarse o entregarse totalmente a otro o a un propósito noble. Aquí es el lugar indicado para señalar que toda búsqueda del Bien es afán de autoperfeccionamiento y, al mismo tiempo, lucha por el perfeccionamiento de las condiciones de vida del género humano en su totalidad. O para decirlo con las palabras de Charles Fourier: «Dios no ve en la raza humana más que una sola familia, de la cual todos sus miembros tienen derecho a sus mercedes. Quiere que sea dichosa toda entera o que ningún pueblo goce de felicidad»; (Oeuvres complètes, I).
7. LA OPCIÓN DEL SIN-PODER
«La bondad consiste en renunciar voluntariamente a la fuerza que uno posee», exclamaba el viejo Schelling en sus lecciones sobre La edad del mundo. Si recuerdo este testimonio filosófico, hoy olvidado, es precisamente porque constituye la negación más rotunda de la ideología del éxito hoy dominante, también porque expresa en los términos más sencillos mi propia visión de la problemática que estamos analizando. Creo, en efecto, que renunciar voluntariamente y a priori a toda manifestación de poder personal constituye la única opción que pueda dar a nuestro paso por la tierra un sentido profundo. Fue la opción voluntaria del Ohn-Macht o sin-poder la que eligió también Hugo Ball tras su conversión al catolicismo. Y no otra cosa pensaba Albert Camus cuando en su obra autobiográfica Le premier homme dijo que tan triste es ser vencido por alguien que vencerle a él. Pero ya en sus Carnets había escrito al cumplir los 32 años: «No estoy hecho para la política, puesto que soy incapaz de querer o aceptar la muerte del adversario». En la misma línea, nuestro gran Ángel Ganivet escribía, en su Ideárium español: «Los grandes creyentes han sido mártires; han caído resistiendo, no atacando».
8. EL PODER DEL BIEN
También el hombre supuestamente emancipado de nuestros días no ha sabido atenerse al viejo imperativo délfico del «conócete a tí mismo» y vive en estado de autoalienación o ignorancia en todos los aspectos esenciales. En primer lugar con respecto a lo que significa verdadera autorrealización, que él suele confundir con el hedonismo y el materialismo a ras de suelo, propagados constantemente por los medios de comunicación de masas y demás tribunas prosistémicas como meta suprema de la existencia humana. De ahí que su condición sea análoga a la de los moradores de la caverna platónica condenados a vivir sin conocer ni la verdad ni el Bien, dos valores que para Platón y el pensamiento idealista en su conjunto han significado siempre una y la misma cosa.
Si hago referencia a estos viejos problemas a la vez filosóficos, ontológicos e históricos es para subrayar con todo énfasis que la situación altamente precaria en que se halla hoy el Bien no significa en modo alguno que la lucha por un mundo más justo y más humano haya perdido su sentido y su razón de ser. Personalmente pienso que por muchas batallas que el Bien haya perdido y sigue perdiendo, posee una fuerza intrínseca inextinguible y eterna que en mejores o peores circunstancias y en mayor o menor grado revive y se perpetúa una y otra vez. Es en este sentido que en uno de mis libros alemanes, Das Elend des Politischen, pudiese yo hablar del «poder del Bien».
Allí y precisamente allí donde el Bien es pisoteado de manera permanente, lejos de haber dejado de existir, está presente en nuestra conciencia en forma de ausencia y de nostalgia, como ocurre en la desdichada sociedad actual. También cuando el Bien ha sido abandonado por casi todo el mundo y vive en estado casi absoluto de soledad, sigue formando parte modo negativo de la misma realidad opuesta o indiferente a él. La psicosis de insatisfacción, inseguridad y miedo que se ha apoderado de la gente es la mejor prueba de que el Bien es lo insustituible por antonomasia y que todo intento de prescindir de él no puede engendrar más que la aporía universal a que nos ha conducido la ideología del éxito hoy triunfante. Y ello no puede ser de otra manera porque el Bien es el único valor cuya derrota incluye implícitamente la derrota de quienes pretenden haberle vencido. De ahí que toda victoria sobre el Bien no sea en verdad más que una victoria pírrica, condenada de antemano al más estrepitoso de los fracasos y a vivir en contradicción permanente consigo misma. Ese es el estado existencial en que hoy se encuentra el hombre y el mundo en su totalidad. El fin de la vida humana no es la contradicción ni la lucha de los contrarios, sino su reconciliación y su unidad. Creo que luchar por esta meta constituye la única forma de dar un sentido coherente y profundo a nuestro paso por la tierra y de evitar que nuestra vida no sea más que una reproducción individual del extravío, la falsa plenitud y la indigencia espiritual reinantes en el mundo de hoy.
Notas:
[1] Ponència llegida el 20 d’octubre de 2011 al IV Congrés d’Estudis Personalistes «Colligite Fragmenta. Repensar la tradició cristiana en el món postmodern».