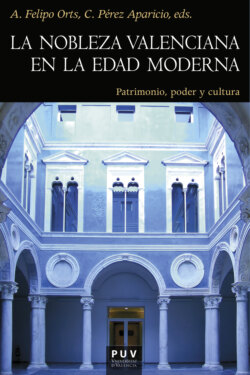Читать книгу La nobleza valenciana en la Edad Moderna - AA.VV - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS PARDO DE LA CASTA EN EL SIGLO XVII: DIFICULTADES ECONÓMICAS Y ESPLENDOR POLÍTICO
ОглавлениеEl siglo xvii podría etiquetarse como la «edad dorada» de los Pardo de la Casta, pues destacaron en todos los ámbitos que conllevaba su condición de nobles: se consolidó su papel como señores con la incorporación de varios vínculos, consiguieron la dignidad de condes de Alaquàs primero y de marqueses de la Casta poco después, desempeñaron cargos de responsabilidad, etc. Sin embargo, como un importante sector de la nobleza de la época, tampoco ellos escaparon al deterioro de su patrimonio provocado por la expulsión de los moriscos y las dificultades financieras los acompañaron sobre todo durante la primera mitad del siglo. El señorío de Alaquàs perdió aproximadamente a la mitad de su población y, a falta de una carta puebla que regulara los nuevos asentamientos y dejara claros los límites de la actuación señorial, sus habitantes hubieron de defender sus intereses mediante varios pleitos con el señor.
La primera mitad del siglo xvii, época en la que vivieron los cabezas de linaje don Luis y don Juan Pardo de la Casta, estuvo presidida por las dificultades económicas y por la necesidad de acudir al secuestro de sus bienes para asegurar sus alimentos, junto con la fuerte presión de sus acreedores para que hicieran frente a las deudas contraídas. Por otro lado, también queda patente en esos años el deseo de reforzar su poder señorial tras la expulsión, saltándose normas consuetudinarias que los habitantes de Alaquàs no dejaron de defender ante la Real Audiencia. Todo ello obligó a ambas partes a llegar a concordias para resolver los puntos en conflicto.
En la segunda mitad del siglo, que coincide casi por completo con la vida de don Baltasar Pardo de la Casta, podemos decir que ya habían superado los fuertes problemas financieros de la familia, y su titular se dedicó a desempeñar una notable carrera con cargos de la máxima confianza real tanto dentro como fuera del Reino de Valencia. Por su parte, los habitantes de Alaquàs, una vez establecidos los términos generales de sus relaciones de vasallaje, y pese a mantener todavía algunas desavenencias con el señor, pudieron soslayar este tipo de problemas y hacer frente a otros, como la falta de competitividad de su industria ollera.
El primer marqués de la Casta: don Luis Pardo de la Casta (c. 1566-1629)
• Incremento patrimonial y problemas con la justicia
Don Luis supuso una primera pieza clave para los Pardo de la Casta, pues durante su vida el patrimonio familiar se vio aumentado con dos nuevos vínculos, el de la baronía de Bolbaite y el de la familia Monteagut. Además, gracias a él, el linaje alcanzó una importante promoción social al obtener las mercedes de conde de Alaquàs y de marqués de la Casta. Debió de nacer hacia 1566, pues cuando le concedieron la dignidad de caballero de Alcántara, en 1586, los testigos afirmaban que tenía unos 20 años,97 y falleció a principios de 1629. Su matrimonio con doña Catalina Cabanilles Villarrasa, señora de la baronía de Bolbaite, hizo posible la incorporación de este vínculo a los bienes familiares. A principios del siglo xvi, el señor de la baronía de Bolbaite era don Gerónimo Cabanilles, quien el 18 de febrero de 1535 hizo donación a su hijo, don Gerónimo Cabanilles Montcada, de esta baronía y de una casa en la ciudad de Valencia, en la parroquia de San Juan del Mercado. Además, estableció que el donatario debería elegir a su vez a uno de sus hijos para instituir un vínculo perpetuo a su favor con estos bienes. Don Gerónimo, en 1579, nombró como sucesora a su hija doña Catalina Cabanilles Villarrasa, la cual contrajo matrimonio con don Luis Pardo de la Casta diez años después.98 De esta manera entró el vínculo a formar parte de la familia, primero de forma indirecta con don Luis como consorte de doña Catalina y, después, con don Juan, el primogénito de ambos, como señor de pleno derecho tras la muerte de su madre, en 1628.99
Otro vínculo que recayó en la familia a principios del siglo xvii, quizá esta vez de forma inesperada, fue el creado por los Monteagut. El 12 de diciembre de 1605, el justicia de la Corte Civil de Valencia declaró que don Luis Pardo de la Casta había sucedido en el vínculo fundado por don Gaspar Honorato de Monteagut, en 1546. Los padres de este fueron don Francisco Juan de Monteagut y doña Violante de Aguilar, hija de don Jaime García de Aguilar. La muerte sin descendencia de los miembros de la familia Monteagut tuvo como consecuencia su sucesión en este vínculo. En él no figuraba ningún señorío, se trataba fundamentalmente de la posesión del horno, el baño y una casa de la parroquia de Santo Tomás de Valencia.100
Además de la obtención de estos dos vínculos, don Luis siguió una política de reivindicación de sus derechos y de su patrimonio, por otro lado nada inusual en la época. Inició múltiples pleitos por el reconocimiento de derechos señoriales, de propiedades y de censos. Entre ellos, destaca la reanudación, en 1623, del iniciado por su padre para reclamar la nulidad de la restitución de los lugares de Estivella, Beselga y Arenós. Tres años después el litigio se hallaba, por apelación, en el Supremo Consejo de Aragón, pero se suspendió por las dificultades económicas del conde.101
Fuera de los tribunales, los Pardo de la Casta mantuvieron desavenencias con otras familias nobiliarias, lo que a veces les ocasionó problemas con la justicia. Por ejemplo, tenemos noticia de un episodio ocurrido entre don Luis y el conde de Carlet por el dietarista Porcar, quien anota que el 21 de septiembre de 1609, después de que el virrey leyera a los señores de lugares de cristianos nuevos la carta real en la que se justificaba la expulsión de los moriscos, «féu fer pau al comte de Carlet, dit don Jordi de Castellví, i al comte d’Alaquàs, dit don Lluís Pardo de la Casta, i els féu pujar a la torre presos i a la nit los féu excarcerar...».102
Mayores consecuencias revistió para don Luis la acusación que pesó sobre él de la muerte de un acólito, lo que le llevó a estar preso junto con su hijo. Los hechos debieron de ocurrir a mediados de 1610. En octubre de ese año, tal como informaba el Consejo de Aragón al rey, se detallaban los motivos:
por aver sido muerto a la puerta de la casa del Conde de Alacuás, un acólito de la iglesia maior, de un arcabusaso que le tiraron desde una de las ventanas della, y por lo que resultava hasta entonces de las informaciones recividas sobre el caso, avía mandado con parescer de la Audiencia, arrestar al conde con fianças de seis mil ducados, y hechar preso a don Juan Pardo su hijo maior, y a sus criados.
Al parecer, el máximo sospechoso era el propio conde, o al menos eso consideró el marqués de Caracena, encargado del caso, pues «se tiene por indubitado que el matador hizo el tiro desde su aposento, en el qual confiessa el mismo conde que se hallava él durmiendo».103 El 16 de marzo de 1611 se publicó en Valencia la sentencia real por la que el conde era condenado a 3 años de prisión, en alguna fortaleza del Reino de Valencia, y a 5 años de destierro. Informado Felipe III de la sentencia, mandó que se ejecutara pero que, por su voluntad, la reclusión del conde se realizara en el castillo de Morella.104 Antes de cumplir los 3 años, este suplicó al rey la condonación del resto de la pena. Efectivamente, en fecha 20 de abril de 1613, el monarca le concedió la remisión de lo que le restaba de la condena a cambio del pago de 600 libras.105
• Actividad pública y promoción social
La primera noticia en el ámbito público que poseemos de don Luis, aparte de la obtención del hábito de Alcántara, en 1586, está relacionada con la creación de la Milicia Efectiva del Reino de Valencia, promovida en 1596 por el virrey, don Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, para su defensa. Esta milicia estaba integrada por 10.000 hombres que se encuadraban en diez circunscripciones territoriales, cuyas plazas de armas estaban distribuidas por otras tantas ciudades a lo largo de todo el Reino.106 Por su parte, la defensa de la ciudad de Valencia quedó encomendada a seis tercios bajo el mando del respectivo maestre de campo. Cada uno de ellos debía custodiar el trozo de la muralla que le hubiera sido asignado, siendo el tercio dirigido por don Luis el responsable de custodiar el tramo existente entre el Portal de los Tintes y el de Serranos, que tenía su plaza de armas en el Portal Nuevo.107 En el año 1598, el nuevo virrey, el conde de Benavente, le solicitó que, en virtud de su cargo, ejecutara la Pragmática de la Milicia Efectiva del batallón de los 10.000 infantes, que había quedado en suspenso.108 Además de esta actuación en defensa del Reino, sabemos que asistió con cierta regularidad a las reuniones del Estamento Militar y conocemos su presencia en la comitiva que acompañó en su entrada en Valencia al nuevo virrey, don Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, en 1606.109 Unos años después, en 1612, el hijo de don Luis, don Juan Pardo de la Casta, acompañó a la comitiva del cardenal don Gaspar de Borja en su visita a Valencia para ver el cuerpo de mosén Jerónimo Simó.110 La ausencia de don Luis estaba claramente justificada por su reclusión en Morella. Aun así, en el año 1616, el conde se vio envuelto en las desavenencias entre los diputados de la Generalitat y los Estamentos por la embajada proyectada para solicitar la beatificación y canonización de mosén Jerónimo Simó, pues él fue el elegido por los diputados como representante del Reino ante la Santa Sede para este asunto.111 Finalmente, solo el representante del Cabildo, el canónigo Balaguer, marchó a Roma a defender la causa del benefi suspendiéndose la partida de los representantes de la Corona y de los Estamentos.112
Durante la vida de don Luis se celebraron Cortes en dos ocasiones, en 1604 y en 1626. Sabemos que su nombre figuraba en las cartas de convocatoria enviadas desde Madrid el 3 de diciembre de 1603, siendo convocado por el Brazo Militar.113 Sin embargo, según la lista elaborada por Muñoz Altabert, no consta que asistiera, seguramente por su condición de caballero de Alcántara.114 En estas Cortes se aprobó el servicio ordinario a la Corona de 100.000 libras, y su nombre aparece en la lista de particulares que aportaron los documentos acreditativos para concurrir al reparto de la tercera parte del servicio, siendo su asignación de 312 libras, 7 sueldos y 9 dineros.115 En cuanto a las Cortes de 1626, fue convocado su hijo don Juan junto con otros miembros de la familia como Martín Pardo de la Casta.116 Al parecer, el conde de Alaquàs no figuraba en la convocatoria de las Cortes de Valencia, pero sí participó en las de Aragón.117 En otro orden, los Estamentos Eclesiástico y Militar pidieron al rey la confirmación a don Luis de la jurisdicción baronal en Alaquàs.118 El motivo residía en que, como veremos a continuación, la concesión del título de marqués de la Casta, anulaba el de conde de Alaquàs.
Efectivamente, el 12 de enero de 1602, el rey Felipe III concedió a don Luis Pardo de la Casta, barón de la Casta y Bolbaite, caballero de la orden de Alcántara y gentilhombre de la boca del rey, el título de conde de Alaquàs tanto para él como para sus sucesores.119 Fue también don Luis quien recibió el privilegio de marqués de la Casta, otorgado esta vez por Felipe IV, el 12 de abril de 1627, para él y sus legítimos herederos, en el contexto de las dignidades concedidas en las Cortes de 1626.120 A cambio, se anulaba el título de conde de Alaquàs, que se convertía de nuevo en una baronía,121 tal como él había solicitado el 4 de marzo de 1627.122
• El impacto de la expulsión de los moriscos para la casa de Alaquàs
En el caso del Reino de Valencia, el edicto de expulsión de la población morisca fue publicado el 22 de septiembre de 1609,123 poniendo fin a casi nueve siglos de presencia musulmana en estas tierras. En ese momento, el titular de los Pardo de la Casta era don Luis, quien había sucedido a su padre en la baronía de Alaquàs, actuaba como señor consorte en Bolbaite y tenía pretensiones de sucesión en el vínculo de Estivella, Beselga y Arenós. Todos estos lugares se vieron afectados por la expulsión de los moriscos en 1609 y, al igual que otros nobles, don Luis sufrió en su patrimonio los efectos de la despoblación consiguiente. Según la relación de población ordenada por el virrey de Valencia, marqués de Caracena, poco antes de la expulsión, Alaquàs perdió aproximadamente a la mitad de sus habitantes y Bolbaite, Estivella y Beselga a toda su población (cuadro 1).124
CUADRO 1
Vecindario de 1609
| Cristianos viejos | Cristianos nuevos | |
| Alaquàs | 110 | 100 |
| Bolbaite | — | 210 |
| Estivella y Beselga | — | 105 |
Fuente: T. Halperin Donghi: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 243–246.
En el caso de Alaquàs no se ha hallado una carta puebla con la que se incentivase la repoblación. Al parecer, una vez conseguida la consolidación del dominio útil con el directo en las tierras que habían pertenecido a los moriscos, el conde de Alaquàs decidió vender las tierras de secano y explotar directamente las de regadío, lo que suponía una novedad y lo diferenciaba de la mayoría de los antiguos señores de moriscos.125 En el censo de 1646 se constata un moderado ritmo de recuperación poblacional, ya que Alaquàs pasaba a tener 153 casas.126
El conde de Alaquàs no tardó en establecer en varias de las casas que habían sido de cristianos nuevos a los propios habitantes de Alaquàs, mediante la fórmula de enfiteusis. El primer establecimiento se produjo dos meses después de la expulsión y, en pocos meses, estableció a 13 personas más (cuadro 2).
En total, en un periodo de cinco meses, don Luis realizó catorce establecimientos en casas que habían sido de moriscos, siguiendo un modelo de contrato enfitéutico idéntico con cuatro condiciones. En la primera, el conde requería de los nuevos moradores el pago de un censo anual que, salvo en un caso, consistía en 14 sueldos y una gallina por Navidad, junto a una prestación anual de tres jornales de peón y uno de labrar con caballo. Todas las casas estaban sujetas a laudemio y fadiga. En cinco de los catorce establecimientos encontramos rectificaciones sobre el pago en metálico del censo, que se reduce de 27 sueldos y 9 dineros a 14 sueldos. Sin embargo, en todos ellos, se añaden nuevas obligaciones como la gallina y la prestación anual. En la concordia establecida por don Gaspar Aguilar con los habitantes de Alaquàs en 1556 se había reducido la prestación al señor de tres jornales anuales a uno anual por casa. Ahora, con don Luis, observamos una recuperación de la antigua azofra, que no resultaba demasiado gravosa si tenemos en cuenta que el pago en metálico se había reducido casi a la mitad. Por otro lado, en el primer punto del contrato también se especificaba que los nuevos moradores habían de pagar la parte proporcional correspondiente a su casa de los cargos y censos que respondía la villa. También se aclaraba que si aparecieran censales cargados expresamente sobre esa casa, con licencia de algún señor de Alaquàs, estos se actualizarían con el precio del nuevo establecimiento. Del mismo modo, si hubiera algún censo cargado sobre la universidad de cristianos nuevos, debían satisfacer la parte proporcional correspondiente a su casa según las condiciones económicas del nuevo contrato. En el segundo y tercer puntos, el enfiteuta reconoce al señor y a sus sucesores el dominio directo sobre la casa y se obliga a pagarle el luismo. En el cuarto y último apartado, «pro intrata presentis estabilimenti», es decir, por la entrada o cesión del dominio útil,127 el nuevo enfiteuta debía pagar al conde un importe que oscilaba entre 20 y 140 libras, que correspondería al valor estimado de la casa, y por el que se firmaba un documento de cargo de censal sobre esta.128
Un rasgo destacable de los datos obtenidos es que los nuevos pobladores fueron casi todos de Alaquàs, observándose tan solo un caso en el que se estableció a un habitante de la vecina Xirivella. Por tanto, a falta de más datos que lo corroboren, se puede decir que los nuevos establecimientos no condujeron a un aumento poblacional, ya que estos fueron copados por los mismos habitantes de Alaquàs. En cuanto a las tierras, desconocemos si mantuvieron los mismos censos que pagaban los moriscos, lo que sí parece claro por declaraciones propias del conde es que «al present les procuren y tenen los particulars y habitadors de dita vila, part establides y part arrendades». Los propios habitantes de Alaquàs aclaran que «les terres de secà que tenien los moros en lo terme de Alaquàs les ha venudes lo conte de Alaquàs y les de la horta les té arrendades a diferents persones».129
• Entre litigios y concordias, a modo de carta-puebla
En los nuevos contratos enfitéuticos don Luis hace referencia a que, en el caso de que hubiera cargas sobre las casas de los antiguos moriscos, estas les serían actualizadas a los repobladores con las nuevas condiciones, pero no se menciona ningún censal en concreto. Sin embargo, el conde debía conocer la concordia del año 1600 por la que los cristianos viejos y nuevos se repartían los censales cargados sobre la villa de Alaquàs de la siguiente forma: tres cuartas partes debían abonarlas los cristianos viejos y la cuarta parte restante los moriscos.130 Con la expulsión, y a falta de una carta-puebla, se produjo un vacío legal que habría de ser finalmente solucionado ante los tribunales. Así, el 4 de noviembre de 1611, los vecinos de Alaquàs denunciaron al conde ante la Real Audiencia porque «ha establit y donat a serta part de fruits o venut totes o la major part de les terres dels moros de dita vila sens fer mensió del dit carrech a que staven obligats los dits moriscos e terres de aquells e sens que lo dit conte haja pagat ni vulla pagar aquells». Por este proceso sabemos que, antes del extrañamiento morisco, la comunidad de cristianos nuevos y la de los viejos hacían frente al pago de los censales cargados sobre la villa mediante una sisa sobre la carne, puesto que cada comunidad tenía su propia carnicería, y si faltaba dinero, se recaudaba mediante una tacha. Tras la expulsión, solo quedó la carnicería de los cristianos viejos, que siguió cobrando la sisa, y continuó completándola con el pago de la tacha a las personas establecidas en las antiguas casas de moriscos a razón de diez sueldos por casa si no habitaban en ella, y entre quince sueldos y medio y diecisiete sueldos y medio a los que sí lo hacían, según su hacienda.131 Habitualmente, en los lugares donde se regulaban los establecimientos mediante cartas-puebla, solía especificarse que los censales o las deudas que respondían moriscos o las aljamas no debían ser asumidos por el nuevo poblador, sino por el noble, aunque existían algunas excepciones como en Estivella-Beselga.132 En el caso de Alaquàs, el señor hace caso omiso del pago de la cuarta parte de los censales que debían abonar los moriscos. No hemos encontrado la sentencia de este proceso, sin embargo, en la Pragmática de 1614, que reducía al cinco por ciento el interés de los censales anteriores a la expulsión, también se especificaba que los censales cargados sobre bienes particulares de moriscos que habían pasado a sus señores debían ser pagados por estos.133
Precisamente en septiembre de ese año de 1614, se inició un nuevo pleito contra don Luis Pardo de la Casta, por una pelea en la que un vecino de la villa fue herido con una navaja. Don Luis pretendía cobrar al nafrador siete libras y media por delito de sangre. Los habitantes de Alaquàs le negaban tal derecho aduciendo que en el fuero de Valencia se decía que en estos casos no podía procederse solo a instancia del fisco, sino que se requería una denuncia privada, por tanto, no se debía ninguna pena al fisco. El conde replicó que podía cobrar esa cantidad a los que cometieran delito de sangre, en virtud de su jurisdicción criminal, y que el dinero se distribuiría entre la iglesia y otras obras pías de Alaquàs. Al igual que en el caso anterior, no hemos encontrado sentencia.134
La villa de Alaquàs, a través de su síndico, inició un nuevo litigio contra su señor en enero de 1622, esta vez por el nombramiento de justicia. La costumbre del lugar, por otro lado bastante habitual en el señorío valenciano, seguía el sistema que Císcar Pallarés llama «nominación», y que consistía en que el justicia, los jurados y el Consejo Particular se reunían para elegir a dos candidatos, de los cuales el señor había de nombrar a uno.135 El día de Santo Tomás de 1621, se eligió a Luis Roser y a Pere Sarrió como candidatos a justicia, designando el conde a este último. No obstante, Pere Sarrió se declaró exento e inició causa en la Audiencia, por lo que los oficiales de Alaquàs decidieron sustituirle por su hermano, Miquel Sarrió, y presentárselo al conde junto con el candidato que ya había, Luis Roser, cambio que desagradó a don Luis. Tampoco la candidatura de Luis Roser complacía al conde, quien ya había advertido a sus vasallos de que no convenía para la buena administración de justicia por ser hombre remiso y encollit. Así pues, el día de Navidad, dejó claro que no deseaba nombrar a ninguno de los dos propuestos, y designó por su cuenta a Luis Miquel, a quien, según el síndico de Alaquàs, amenazó para que aceptara el oficio y prestara el juramento de justicia para el año 1622. Este hecho creó una situación tensa entre el conde y los oficiales de Alaquàs, que estos pensaban resolver ante la Real Audiencia. Antes de que pudieran hacerlo, se adelantó don Luis enviando a dos alguaciles que apresaron a catorce consejeros y los llevaron a las cárceles de Valencia sin dar ninguna explicación. El síndico de Alaquàs acudió a la justicia exponiendo lo injusto del caso y la falta de motivo para la reacción del conde. En su defensa, el procurador del conde argumentó que los consejeros habían sido apresados por desacato, al haberse reunido de noche en una casa privada, «tractant allí moltes coses contra dit conte», y sin su licencia, lo cual estaba prohibido y era punible por el mismo conde en razón a su derecho jurisdiccional. También explicaba que, una vez excarcelados, los consejeros hicieron diversos corrillos mofándose de la captura y «encara proferint algunes paraules contra fidelitatem vasallorum». Aducía por último que, como conde, tenía la potestad de las causas criminales y suplicaba que esta fuera declarada como tal, por lo que le correspondería a él su resolución. El expediente del proceso acaba aquí, sin que se haya encontrado una sentencia.136
La existencia de, al menos, cuatro litigios entre los habitantes de Alaquàs y su señor, pendientes todos de resolución ante la Real Audiencia, debió llevar a las partes al deseo de resolverlos mediante el establecimiento de una concordia, que se firmó el 15 de octubre de 1623. Se abordaron temas como el pago de impuestos al señor, la forma de elección de los cargos municipales y cuestiones jurisdiccionales, entre otros asuntos, alcanzándose en todos ellos acuerdos puntuales que los llevaron a anular los pleitos pendientes. Al no existir, como se ha comentado, una carta-puebla de Alaquàs, la regulación establecida en la concordia constituye una valiosa información. Gracias a ella, sabemos que el gobierno municipal estaba formado por el Consell Particular que, entre otras tareas, se encargaba de realizar una primera elección de los candidatos a los oficios municipales, presentándole dos alternativas al señor de Alaquàs para que este designara a uno de ellos. Los cargos eran anuales y se elegían en diferentes fechas: el justicia y su lugarteniente, el día de Santo Tomás; el jurat en cap y el jurat segon, el día antes de la Pascua de Pentecostés, y el almotacén, el día de San Nicolás.137
En cuanto a los derechos que se le debían al conde como señor de Alaquàs, se pactó en la concordia que el pago del quint de la fulla se aumentaba de 12 a 16 sueldos por carga. A continuación, se aclaraba que el tercio diezmo de la hoja se mantenía en 12 sueldos por carga y se abonaba en metálico. Asimismo, la villa compelía a don Luis a regular el monopolio de la carnicería, ya que este «vol arrendar lo piló de la carniseria a qui més li donara», acordándose que la villa le pagaría la cantidad de 100 libras anuales y, a cambio, se haría cargo del mantenimiento de la carnicería y sería libre de arrendarla o de gestionarla directamente.
Por último, en el terreno jurisdiccional, encontramos la pretensión del conde de que la villa se encargara de construir prisiones ya que, hasta ese momento, se «ha acostumat tenir certa part de la casa, que sa Senyoria té en dita vila, per presó on ha tengut los delinqüents y tret alguns per a penjar». Esta petición del señor fue denegada, y se acordó mantener las cárceles del castillo, o que los delincuentes fueran llevados a prisiones de Valencia.138
Cuatro años después, el 12 de abril de 1627, don Luis estableció unos nuevos capítulos con los jurados, justicia y pueblo de Alaquàs, esta vez referentes a las normas de venta de mercancías en la villa y a regalías como la tienda y el molino. La descripción proporcionada en estas normas nos permite acercarnos a la vida cotidiana de los habitantes de esta villa. Por ejemplo, el marqués dispuso la obligación del tendero de tener siempre en la tienda atún, aceite, arroz y jabón suficiente para los vecinos de Alaquàs y que cualquier persona, tanto vecinos como forasteros de Alaquàs, pudiera vender libremente, en la plaza y las calles, cualquier género de mercancía todos los días de la semana, excepto
toñina, oli, arròs y sabó, que són les quatre mercaduries que se obliga de tenir lo dit tender, de les quals no puguen fer plasa més que un dia cada semana en obligació de vendre –el tal que farà plasa qualsevol de dites quatre mercaduries– dos diners meins de a conforme les vendrà el tender aquell dia en la tenda.
Se permitía a los vecinos de esta villa vender trigo de su cosecha, forraje y panizo en sus casas, así como legumbres; también vino «a quartes y miches quartes y que puguen tenir ram penchat a la porta de la casa a hon vendran lo vi». También se dejaba a los habitantes de Alaquàs ir a moler el trigo y a cocer el pan fuera de la villa «com sempre se ha fet sens encorrer en pena alguna».139
Ambas concordias, si bien no abarcan todo lo que solía reglamentarse en una carta-puebla, sobre todo en el capítulo de rentas, sí que contribuyeron a la fijación por escrito de normas consuetudinarias entre los vasallos de Alaquàs y su señor, además de darnos a conocer otras nuevas pretensiones o actualizaciones por parte del conde aprovechando la expulsión de los moriscos. En general, las rentas que percibía el señor de Alaquàs no cambiaron demasiado tras la expulsión. Tan solo encontramos una subida de 12 a 16 sueldos por carga en las tierras sujetas a partición del quinto de la hoja, y la recuperación del antiguo servicio de jornales, que pasa de uno anual por casa, a tres más otro jornal de labrar con caballo. A pesar de la rápida reacción de don Luis a la hora de establecer nuevos habitantes, hemos comprobado también cómo no aumenta su número con gente de otras localidades, sino que es el propio excedente demográfico de cristianos viejos el que aprovechó el espacio dejado por los moriscos. Aun así, la información encontrada nos sugiere que tan solo se pudo establecer a pobladores en un 15 o un 20% a lo sumo de las propiedades de cristianos nuevos en los años inmediatos al extrañamiento, lo que, sin duda, repercutió muchísimo, como veremos a continuación, en la economía del señor del lugar.
• Efectos de la expulsión sobre las finanzas de los señores de Alaquàs
En un interesante proceso iniciado en 1618, que ha sido estudiado por Enrique Martínez y Albert Fort, el propio conde de Alaquàs, don Luis Pardo de la Casta, expuso los efectos de la expulsión de los moriscos sobre sus finanzas, y pidió que se redujeran las pensiones que pagaba a sus acreedores al cinco por ciento como ya lo estaban las que él percibía.140 Los ingresos de don Luis antes de la expulsión de los moriscos, entre la renta de Alaquàs y los censales de los que era acreedor, importaban unas 12.840 libras anuales. Si se descontaban los censales de la Generalitat, por estar consignados en su mayoría, la cifra quedaba en unas 11.542 libras anuales. Después de la expulsión, el importe de estos ingresos se redujo aproximadamente a la mitad, es decir, a 5.761 libras.141 En el capítulo de deudas, el conde debía pagar anualmente 641 libras de pensiones cargadas sobre la villa de Alaquàs y otras 1.240 libras de la baronía de Bolbaite, de la que era señora su esposa. Por tanto, la diferencia entre ingresos y gastos arrojaba un montante de unas 3.880 libras, cantidad un tanto ajustada para mantener su nivel de vida como nobles. Sin embargo, deben faltar datos en la información aportada por don Luis, porque poco después obtuvo el secuestro de sus bienes de Alaquàs por 2.000 libras.142 Pese a no haberse hallado la resolución sobre si el conde logró que se le redujera el interés de los censales al cinco por ciento, documentos posteriores lo confirman. Del estudio de los censales, deudores y acreedores, y de las consignaciones aportadas en este documento, deducen Martínez y Fort que «los apuntes a su favor son en su inmensa mayoría del siglo xv o del primer tercio del siglo xvi, mientras que las deudas y las consignaciones corresponden, casi todas, a la última década del siglo xvi y primera del xvii».143 Así pues, los Pardo de la Casta encajan en el patrón seguido por la nobleza valenciana, que comenzó su endeudamiento en fecha anterior a la expulsión de los moriscos.
Pero, además del señorío de Alaquàs, los condes poseían también la baronía de Bolbaite, que perdió a todos sus habitantes tras la expulsión. Se repobló según carta-puebla otorgada, el 13 de julio de 1612, por Juan Bautista Martínez, procurador de doña Catalina Cabanilles Villarrasa, condesa de Alaquàs y señora de Bolbaite.144 Demográficamente, la villa de Bolbaite no llegó a recuperarse de la expulsión de los moriscos como la de Alaquàs. De las 210 casas contabilizadas en el censo de 1609, y pese a la repoblación, se pasó a tan solo 38 en el recuento de 1646.145 En cuanto a las consecuencias del extrañamiento morisco para doña Catalina, esta se acogió a la reducción de la tasa de interés de los censales a 20.000 el millar, es decir, a 12 dineros por libra (5%), establecida en la Pragmática Real sobre tocantes al assiento general del Reyno de Valencia, por razón de la expulsión de los moriscos, y reducción de los censales de 1614. En ese momento, la suya era una de las casas para las que el rey consideró suficiente esta medida, sin haber necesidad de acudir al secuestro de bienes.146 Sin embargo, unos años después, en 1621, en el marco de las compensaciones reales a la nobleza valenciana para paliar su endeudamiento tras la expulsión de los moriscos, Felipe IV asignó a doña Catalina Cabanilles la cantidad de 3.000 libras valencianas en debitorios, establecimientos y censales para que percibiera su renta anual.147
• Últimas voluntades: nueva sepultura familiar en Alaquàs
Don Luis Pardo de la Casta otorgó testamento el 11 de septiembre de 1602 ante Vicente Sánchez, en el que elegía sepultura en el convento y monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Alaquàs, «entrant en la capella machor a mà dreta per hon puchen a les campanes, en lo qual lloch vull que per lo hereu meu dessus escrit sia fet un arch a modo de capella o túmulo en la pared ab un rétulo o memòria de com està allí soterrat lo meu cos...».148 Dejaba como heredera universal a su mujer doña Catalina Cabanilles y, tras su muerte, a su legítimo hijo, don Juan. Como su esposa falleció poco antes que él, se añadió a su testamento una cláusula por la que le sucedía su primogénito, manifestada ante la Corte Civil del justicia de Alaquàs el 5 de enero de 1629, después de su muerte. Debió de morir, por tanto, a finales de 1628 o principios de 1629.149 En el testamento de su mujer, doña Catalina Cabanilles, se refleja que de su matrimonio con don Luis nacieron, al menos, ocho hijos: el primogénito, Juan, y tres varones más, Luis, Pedro y Nuño, y cuatro hijas, María, Isabel, Leonor y Ángela.150 Esta prolífica descendencia contribuyó a agravar la ya maltrecha situación económica de la familia y, en concreto, de su siguiente titular, don Juan Pardo de la Casta.
Don Juan Pardo de la Casta y la creación de un nuevo vínculo (1593-1644)
• Sucesión en vínculos e incorporación del mayorazgo de Agüero
El siguiente cabeza de linaje, don Juan Pardo de la Casta, fue bautizado en Orihuela el 14 de septiembre de 1593151 y falleció en 1644. Se casó en primeras nupcias con doña María de Rocafull Agüero y Ávalos, natural de Murcia. En las capitulaciones matrimoniales, firmadas en Madrid el 25 de enero de 1628, se estableció que don Luis Pardo de la Casta, padre del contrayente, dotara a su hijo con la baronía de Bolbaite y Benalí y 900 ducados de renta anuales.152 Efectivamente, el justicia civil de Valencia declaró que don Juan sucedía a su madre, doña Catalina de Cabanilles, en el vínculo y mayorazgo de la baronía de Bolbaite el 26 de agosto de 1628.153 Casi un año después tomó posesión también de la baronía de Alaquàs, el 5 de marzo de 1629.154
Gracias al matrimonio de don Juan Pardo de la Casta con doña María de Rocafull se incorporó otro vínculo al linaje, el de Agüero, situado en Murcia. Fue fundado por don Pedro de Agüero, señor de la Torre, en 1551. Después de dos generaciones lo obtuvo doña Aldonza de Ávalos y Benavides, tras ganar un pleito por su posesión a su hermana doña Ana, en 1614.155 Doña Aldonza lo legó a su hija, doña María de Rocafull Agüero y Ávalos, quien había contraído matrimonio con don Juan Pardo de la Casta. Doña María falleció el 30 de enero de 1642 sin haber otorgado testamento ni últimas voluntades. El 13 de febrero, en vista de los testimonios presentados, se declaró que la sucedían en sus bienes los cinco hijos habidos con el marqués, Baltasar, Félix, Luisa, María Manuela e Inés, siendo el legítimo administrador de estos el marqués de la Casta, quien obtenía el usufructo de dichos bienes durante su administración.156 Don Juan casó en segundas nupcias con doña Elfa Rocamora, pero no llegaron a tener descendencia.157
• Ingresos como señor de Alaquàs: el capbreu de 1629
En agosto de 1629, tras la toma de posesión de la baronía de Alaquàs, don Juan Pardo de la Casta encargó la realización de un cabreo, quizá para conocer la situación de sus rentas tras la muerte de su padre.158 Los cabreos o capbreus eran redactados de vez en cuando por los señores para dar validez a sus pretensiones de cobrar rentas.159
En el caso de la villa de Alaquàs, como se ha comentado, conocemos uno fragmentario realizado en 1577, casi una década antes de que fuera heredada por un Pardo de la Casta, y otros dos, en 1617 y 1620, encargados por don Luis, presumiblemente para saber el estado de sus rentas tras la expulsión de los moriscos. Aunque incompleto, el cabreo de 1629, estudiado por A. Fort y E. Martínez, permite extraer alguna información sobre los censos que pagaban los habitantes de Alaquàs al señor del lugar. Las 37 casas registradas pagaban, con alguna excepción, 14 sueldos anuales, una gallina por Navidad, tres jornales de peón y un jornal de caballería al año; las tierras de regadío, con una superficie de 152,5 hanegadas en las que abundaba la morera, solían pagar 4 sueldos por cahizada y el quinto de los frutos; por último, en las tierras de secano, con una superficie de 492 hanegadas en las que predominaba la viña, se pagaba 1 sueldo por cahizada. En el cabreo también se contemplaba que los propietarios del dominio útil de todos estos bienes debían permitir al señor ejercer el derecho de fadiga.160 Como vemos, la situación de los censos debidos al señor no había cambiado desde el cabreo de 1577 ni tampoco con los nuevos establecimientos que se produjeron tras la expulsión de los moriscos. Aparte de estos ingresos por contratos enfitéuticos, el señor de Alaquàs percibiría además otras rentas por los arrendamientos de tierras y de regalías.
• Vías de solución a los problemas económicos: entre el secuestro y la concordia
Como se ha constatado, la situación económica de los Pardo de la Casta se vio seriamente afectada por el proceso de endeudamiento iniciado a finales del siglo xvi y por la expulsión de los moriscos. Tal como les ocurrió a otros miembros de la nobleza valenciana, acogiéndose a la Real Pragmática sobre los señores de moriscos, de 15 de abril de 1614, don Luis había pedido a la Real Audiencia el secuestro de sus bienes y la asignación de una cantidad en concepto de alimentos para su casa y familia según su calidad. Su hijo, don Juan, solicitó en 1629 que, por muerte de don Luis, fuera prorrogado en su persona el secuestro de bienes de 2.000 libras anuales que se le había concedido a su padre o que se le otorgara uno nuevo, como finalmente sucedió, según la sentencia de 7 de mayo de 1630. Le fueron asignadas 1.600 libras anuales para el mantenimiento de su Casa y el resto de sus rentas se repartiría entre sus acreedores. De estas 1.600 libras, 1.550 procederían de las rentas y frutos de la casa de Alaquàs y las 50 restantes de las de Bolbaite.161 Además, le aprobaron, en diferentes reales provisiones, 100 libras más para varios pagos.
Esta asignación no fue suficiente para mantener a su mujer, hijos y demás familia, por lo que, como en muchos casos, el secuestro resultó un paso previo a la firma de un acuerdo con sus acreedores.162 Así se hizo en la concordia de 1633, por la que el marqués recuperaba el control financiero sobre sus dominios. En esa fecha, y en vista de que el pago a los acreedores se había ido prorrogando y estos no habían cobrado, ya que ni siquiera había dinero bastante para los alimentos del marqués, este los convocó para establecer una concordia, cita a la que solo acudieron los acreedores de Alaquàs. En las capitulaciones de la concordia se acordó reducir el precio de las pensiones de los censales contra el marqués a razón de 9 dineros por libra perpetuamente, lo que suponía un interés del 3,75%, en lugar del 5% habitual desde la Real Pragmática de 1614. Además, consiguió el marqués que los acreedores le hicieran gracia de perdonarle la cuarta parte de la deuda acumulada y que las pensiones atrasadas hasta diciembre de ese año de 1633 se abonaran a 3 dineros por libra anualmente hasta que se acabaran de pagar, es decir, a un interés del 1,25%.
Como anticipo, el marqués debía remunerar a sus acreedores con media paga anual ordinaria, a razón de 9 dineros por libra, a cuenta de las pensiones atrasadas. De las otras tres cuartas partes de la deuda, que estaban a nombre de sus vasallos, consiguió don Juan que se hicieran cargo los cristianos viejos de Alaquàs, por lo que deducimos que la cuarta parte perdonada al marqués se correspondería a la que pagaban los moriscos y que le tocaría satisfacer a él tras la expulsión. Las pensiones de los censales se pagarían anualmente en dos veces cada seis meses, una en junio y otra en diciembre, pero se estableció que el marqués tuviera de plazo los seis meses siguientes a su vencimiento para abonarlas. También pidieron los acreedores que se levantara el secuestro que tenía el marqués sobre sus bienes, de forma que pudiera administrarlos libremente y, una vez cumplidas sus obligaciones de pago de censales, el resto podría retenerlo para el mantenimiento de su Casa.163 Los términos de esta concordia favorecieron claramente a este último, y resulta evidente que los acreedores prefirieron ceder en sus pretensiones de cobro para obtener, al menos, una parte de lo que se les debía. La confirmación de la concordia fue solicitada al rey por el tutor del siguiente marqués de la Casta, don Baltasar Pardo de la Casta, que se la concedió con fecha 8 de octubre de 1652.164
A pesar de esta concordia, don Juan Pardo de la Casta siguió viéndose en dificultades económicas, lo que quedó reflejado unos años después, el 26 de agosto de 1637, cuando solicitó de nuevo el secuestro de sus bienes. Hasta ese momento, el marqués había pagado puntualmente a sus acreedores, pero no podía continuar haciéndolo por nuevas causas como, por ejemplo, la ejecutada por don Francisco Carroz Vilaragut y otros por 3.500 libras de capital de un censal cargado a don Juan. También don Baltasar Ladró Cavaller pretendía cobrar las pensiones de otro censal de 300 libras a pagar de la Casa de Bolbaite, y para ello trató de que fuera consignado en lugar de acudir al secuestro de Bolbaite. Aparte, la numerosa descendencia de su padre contribuyó a agravar su situación económica, pues había sido condenado por Real Sentencia de 26 de abril de 1636 a dotar a su hermana doña María con 6.000 libras, y para las dotes de sus hermanas doña Isabel y doña Leonor, monjas del convento de la Zaidía, había transportado algunos censales que importaban 2.100 libras. Además, sus hermanos don Pedro y don Nuño le pedían 800 libras de alimentos desde que pusieron la demanda hasta que la obtuvieron en mayo de 1634. Por todo ello, no le quedaba dinero para sustentar a su familia. Otros factores agravantes fueron los tres años de malas cosechas habidos en Alaquàs, que habían causado gran mortalidad y el subsiguiente encarecimiento de la vida. Por último, aducía que su familia había aumentado, por lo que solicitaba de nuevo el secuestro regio de todos sus bienes de Alaquàs, menos la jurisdicción y la casa en la que vivía. Suplicaba que se solicitara información de testimonios para que demostraran que en 1630 él tenía solo una hija y, «anant com anaven en aquell temps los manteniments més baratos que ara», le fueron asignadas 1.600 libras y ahora, siete años después, tiene dos hijos, una hija y a la marquesa embarazada, siendo la carestía mayor, por lo que solicitaba el secuestro universal de sus bienes y que se le dieran 2.600 libras además de la casa en la que vivía. También pedía que cesaran las consignaciones que tuviera hechas.165 La resolución no ha sido hallada pero, en un proceso instado por don Juan Pardo de la Casta contra don Juan Cabanilles, señor del lugar de Alginet, y Simó Colomer, arrendador del lugar de Alginet, se afirmaba que, por sentencia de 1 de marzo de 1640, el marqués tenía secuestrados sus bienes y que recibía para alimentos 600 libras y la casa en la que vivía.166 Sin embargo, en 1649, el tutor del siguiente marqués de la Casta afirmaba que no existía secuestro sobre sus bienes.167
• Cuestiones pendientes en el señorío de Alaquàs
Pese a las concordias firmadas en 1623 y en 1627, todavía quedaban por resolver algunas cuestiones jurisdiccionales. Así, en 1635, la villa de Alaquàs apelaba a la Real Audiencia para que anulara una orden de don Juan a sus jurados, a través del baile, por la que les pedía que levantaran una horca. Los jurados rehusaban cumplirla por corresponderle al marqués como portantveus de general governador de la villa. Además, siempre había acostumbrado a hacerla y pagarla el propio señor cuando había sido menester. No se ha encontrado la sentencia.168 Tres años después, en 1638, un nuevo proceso enfrentaba a la Universidad de Alaquàs, a través de su síndico, con el marqués por la pretensión de este de cobrar una tercera parte de «les penes dels clams, dels danys que es fan en les heretats del terme de dita vila». En el juicio se explicaba cómo, desde tiempo inmemorial, estas penas pecunarias se repartían en tres partes iguales entre el justicia, el damnificado, dueño de la heredad, y el guardián o guardianes de esta, también llamado ministro. Por tanto, ningún señor había cobrado nunca nada, lo que era corroborado por varios testigos. Ahora, el baile de la villa pretendía cobrar una de estas tres partes, aunque desconocemos cuál de ellas. De nuevo, la falta de sentencia nos deja sin conocer el final de la historia.169
Motivos de tipo jurisdiccional llevaron también al marqués de la Casta ante la Real Audiencia, ese mismo año de 1638, esta vez en un proceso con don Luis Ferrer Cardona, portantveus de governador general de la Ciudad y Reino de Valencia, sobre la jurisdicción criminal y mero imperio en la villa de Alaquàs. Don Juan afirmaba ostentar esa jurisdicción como sucesor de don Jaime García de Aguilar, quien a su vez lo fue de Antonio de Vilaragut, a quien se la vendió el rey Juan I en 1388 y se la confirmó en 1393. Además, don Juan afirmaba que esa jurisdicción era privativa, al contrario de lo declarado por don Luis Ferrer de Cardona, quien sostenía que era acumulativa, lo que le daría también derecho a él a entender en causas de Alaquàs.170 La sentencia no llegó hasta tres años después, el 13 de agosto de 1641, y en ella se reconocía a don Juan Pardo de la Casta la jurisdicción criminal privativa por los reales privilegios de 1388, 1393 y 1527, en los que constaba haberse vendido la jurisdicción criminal que en la villa de Alaquàs poseía el portantveus de general governador de Valencia y que ahora tenía el marqués. En virtud de esa jurisdicción, se le entregaban a don Juan dos presos de Alaquàs, que estaban en las torres de Serranos, y que habían sido capturados en la villa por oficiales de la «present cort» llevando armas.171
Por último, en 1642 se retoma ante la Real Audiencia una cuestión ya abordada en la concordia de 1623, el pago del quinto de la hoja. En ese momento, se había pactado un aumento en el tributo de las tierras del quinto, que pasaba de 12 a 16 sueldos por carga. Diecinueve años después, los habitantes de Alaquàs denunciaban que el marqués pretendía cobrarlo ahora por sarria y no por carga. Efectivamente, el síndico de Alaquàs exponía que era costumbre inmemorial pagar el quint de la fulla al señor en dinero y a razón de 16 sueldos por carga, de 10 arrobas cada una. La aspiración del marqués de cobrarlo ahora a 16 sueldos por sarria los perjudicaba, puesto que, al ser una medida menor, habrían de pagar esta cantidad un mayor número de veces.172 La causa quedó también en suspenso, pero fue resuelta finalmente mediante una concordia en 1645, firmada por don Melchor Figuerola como tutor del siguiente marqués, don Baltasar. En esta se acordaba finalmente que los habitantes de Alaquàs debían pagar el quinto de la hoja por sarrias y no por cargas,173 cediendo pues a las pretensiones señoriales. Esta concordia fue aprobada por la Real Audiencia y publicada el 4 de mayo de 1646.174
• Las últimas voluntades y la institución del vínculo
A lo largo de la Edad Moderna, la nobleza buscó, por medio de las alianzas matrimoniales, conservar su poder y acrecentar su patrimonio. Asimismo, y desde épocas muy tempranas ya en los siglos xv y xvi, trató de afianzarlo mediante la institución de vínculos, en especial aquellas familias poseedoras de señoríos.175 En este trabajo hemos ido viendo cómo los vínculos a los que accedieron los Pardo de la Casta fueron instituidos en la primera mitad del siglo xvi y les llegaron por la herencia de sus cónyuges, gracias a oportunos enlaces matrimoniales con otros linajes, y ayudados, en algunas ocasiones, por el azar biológico. Sin embargo, don Juan se convirtió en el primer Pardo de la Casta que creó un vínculo para su linaje. Este fue constituido en su testamento y entró en vigor, como solía ser habitual, tras su fallecimiento.
En sus últimas voluntades, otorgadas el 22 de diciembre de 1643, ante el notario Pedro Juan Ferrer, nombró albaceas a su cuñado, don Melchor Figuerola, señor de Náquera, casado con su hermana doña María Pardo de la Casta, y a Constantino Cernesio, señor de la baronía de Parcent, con voto y parecer de su segunda mujer, doña Elfa Rocamora, marquesa de la Casta.
En primer lugar, dejó 620 libras para su sepultura, en el monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Alaquàs, y para misas. Legó a su hija Luisa 8.000 libras para su matrimonio y a sus hijas María Manuela e Inés la cantidad necesaria para entrar en religión y 60 libras de renta anual mientras vivieran. A su hijo Félix le dejó 300 libras de renta anual, de las que no podría disfrutar hasta tener cumplidos los veinte años y mientras no poseyera herencia en la que hubiera sucedido por vínculo o de otro modo. Don Juan tenía también cuatro hijos ilegítimos a los que incluyó en su testamento. Todos ellos entraron en religión y recibieron los siguientes legados: a Ana la cantidad precisa para profesar como religiosa y 40 libras de renta anual de por vida, y a los frailes Pedro, José y Nuño, 5 sueldos a cada uno de parte y legítima.
Con el resto de sus bienes, don Juan instituyó un vínculo nombrando heredero a su hijo primogénito, don Baltasar Pardo de la Casta, hijo también de doña María de Rocafull, su primera mujer. En el orden de sucesión, siguió el modelo habitual de agnación rigurosa, es decir, el que se basaba en los principios de legitimidad, primogenitura y masculinidad. Desconocemos los bienes que lo integraban, puesto que los señoríos que poseía ya estaban todos vinculados. Sabemos, por un documento de 1618, que su padre, don Luis Pardo de la Casta, era dueño de varios bienes inmuebles en la Ciudad de Valencia, pero no estamos en situación de afirmar que 25 años después todavía estuvieran en poder de la familia.176
Por último, nombró administradora de todos sus bienes a su mujer, doña Elfa Rocamora, marquesa de la Casta, a la que encomendó también la educación de sus hijos. Esta administración duraría hasta que el heredero, don Baltasar, se casase o cumpliera veinte años. El testamento fue publicado el 8 de enero de 1644, tres días después de la muerte del marqués. El 10 de enero doña Elfa renunciaba a la administración de los bienes de su marido y dejaba como tutor y curador del nuevo marqués y de sus hermanos a don Melchor Figuerola.177
Inmediatamente después de la lectura del testamento, don Melchor Figuerola realizó un detallado inventario post mórtem de los bienes muebles que se encontraban en la casa familiar y que conformaban la herencia de los hijos. La extensa relación de estos bienes nos permite conocer sus enseres y hacernos una idea del nivel de lujo que disfrutaban y de su capacidad de ostentación. Entre los casi 500 bienes inventariados en la casa familiar, situada «en la present ciutat [de València] en la parrochia de Senta Creu, en lo carrer vulgarment dit del Pare Orfens Vell», encontramos desde una carroza ricamente vestida hasta unos botones de oro. Destaca el gran número de cuadros que poseían, más de cincuenta, siendo la mayoría de tema religioso, aunque también hallamos un retrato de don Luis Pardo de la Casta. Un tipo de bienes de gran importancia eran las joyas, de las que se relacionan alrededor de cincuenta y se proporciona información, en muchos casos, sobre su peso y su valor.178 El patrimonio mueble recogido en este inventario confirma que el nivel de vida de los Pardo de la Casta correspondía a su estatus social de nobles.
En el inventario post mórtem se registran también los objetos hallados en el castillo de la villa de Alaquàs, propiedad familiar, y de su escasez podemos deducir que no se utilizaba como vivienda habitual; apenas se listan veinte objetos, entre los que se encuentran una silla de manos o un arpa. También se mencionan algunos animales como mulas o toros. Entre la nobleza valenciana dueña de varios señoríos era frecuente poseer en cada uno de ellos una casa señorial pero solían habitar, cuando las circunstancias económicas lo permitían, en la ciudad de Valencia.179 En Alaquàs se conserva este palacio-castillo, uno de los más imponentes de la huerta de Valencia. El edificio original data de la Edad Media, aunque su fisonomía actual se la debe a múltiples intervenciones, la autoría de las cuales ha suscitado varias hipótesis. En la segunda mitad del siglo xvi, don Gaspar de Aguilar, señor de la villa, encargó continuar las obras de la iglesia de la Asunción, situada junto al castell, de lo que se puede inferir que, posiblemente, se reformara también este. Las obras de mejora más relevantes se produjeron en esa época, pero continuaron a lo largo de todo el xvii.180 El edificio fue declarado monumento histórico artístico nacional en 1918.
El esplendor del linaje: don Baltasar Pardo de la Casta (1633–1695)
• Infancia, tutela y enlace matrimonial
Don Baltasar fue hijo legítimo de don Juan Pardo de la Casta, marqués de la Casta y señor de las baronías de Alaquàs y Bolbaite, y de doña María de Rocafull Agüero y Ávalos, señora de Agüero. En su fe de bautismo consta que nació en la ciudad de Valencia, y que fue bautizado en la iglesia Parroquial de Santa Cruz, en 16 de noviembre de 1633,181 por lo que deducimos que habría nacido pocos días antes. Quedó huérfano siendo aún niño, por lo que a él y a sus hermanos se les asignó como tutor y curador a don Melchor Figuerola, señor de Náquera, casado con su tía, doña María Pardo de la Casta, según la concordia de 22 de octubre de 1645.182 Don Melchor administró sus bienes hasta 1654, cuando el joven marqués cumplió 20 años.183
Al inicio de su curadoría, en 1645, don Melchor presentó ante la Real Audiencia un informe de los gastos de la Casa del recién fallecido marqués de la Casta, para pedir que se les asignara a don Baltasar y a sus hermanos 3.000 libras de renta anuales. De este documento también extraemos información sobre la forma de vida en la casa de los Pardo de la Casta en Valencia cuando aún vivía don Juan: al parecer, los gastos de ostentación eran elevados, pues mantenían un capellán, dos maestros para los menores, dos pajes, dos cocheros, siete criadas y una esclava,184 y tenían asalariados a tres médicos. Si a esto se le sumaban los gastos de la ropa adecuada a su rango y de la alimentación del marqués y su familia se justificaban las 3.000 libras de renta solicitadas. De hecho, se afirmaba que su hacienda devengaba cada año 6.000 libras más o menos. En la resolución se les asignó finalmente la mitad de lo solicitado, es decir, 1.500 libras anuales.185
Don Baltasar Pardo de la Casta contrajo matrimonio con doña Ana María de Palafox y Cardona, hija de don Juan Francisco Palafox, tercer marqués de Ariza, y de doña María Felipa de Cardona. Su hermano fue don Francisco de Palafox y Cardona, almirante de Aragón y heredero del marquesado de Guadalest. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron el 3 de febrero de 1653 y el enlace tuvo lugar un año después.186 Este matrimonio comportó un salto cualitativo en la promoción social de los Pardo de la Casta, al emparentar con dos de las más prestigiosas familias de la nobleza. De este matrimonio nacieron dos hijos varones, Pedro y Juan, y tres hijas, María Teresa, Isabel y Leonor.187 Doña Ana María de Palafox y Cardona, marquesa de la Casta, falleció en Madrid, sin testar, unos años antes que su marido. En concreto, su partida de mortuorio tiene fecha de 15 de diciembre de 1687,188 mientras que don Baltasar sobreviviría hasta 1695.
• La sucesión en los señoríos y su situación económica
Don Baltasar Pardo de la Casta ostentó a lo largo de su vida los títulos de marqués de la Casta, barón de Alaquàs y de Bolbaite y señor de Agüero y heredó, además, el vínculo creado por los Monteagut. Su toma de posesión de la baronía de Alaquàs fue promulgada por el justicia civil de Valencia en fecha 26 de abril de 1644, siendo aún menor, por lo que concurrió su tutor don Melchor Figuerola.189 Como su padre, también don Baltasar pretendió conocer la situación de sus rentas de Alaquàs a través de un capbreu por lo que, el 18 de marzo de 1666, a través de su procurador, informó a los jurados, justicia y villa de Alaquàs de la obligación de cabrevar casas, tierras y posesiones hasta el día de San Juan de ese año.190
En cuanto a la baronía de Bolbaite, el 10 de diciembre de 1649 el justicia civil de Valencia declaraba que era el legítimo sucesor de este vínculo.191 Al igual que había hecho el padre de don Baltasar con los acreedores de la villa de Alaquàs, el 5 de abril de 1647 se estableció una concordia entre este, representado por su tutor, y los acreedores de la baronía de Bolbaite. Los términos fueron también parecidos, acordándose lo siguiente: la renuncia de las dos partes a cualquier litigio anterior; la dejación del marqués y de sus sucesores del secuestro que obtuvo el antecesor de este de los bienes de la baronía; la obligación del marqués y de sus sucesores de pagar a los acreedores de la baronía las pensiones anuales de sus créditos a razón de 3 dineros por libra «fora Taula» el día de San Juan de junio de cada año. Además, los acreedores perdonaban al marqués las pensiones atrasadas y este renunciaba a pedir rebaja en las pensiones de 3 dineros por libra, así como los acreedores renunciaban a solicitar aumento de estas. También se exigió que el marqués y sus sucesores fueran puntuales en los pagos y se estipuló que si no cumplían con la concordia, no tuviera efecto el perdón de las pensiones atrasadas.192 El 8 de octubre de 1658 se confirmó la concordia por el Real Consejo de Aragón.193 El perdón de las pensiones atrasadas y la aprobación del pago de los intereses de los censales a 3 dineros por libra, es decir, al 1,25%, demuestran una actitud francamente comprensiva por parte de los acreedores, quienes prefirieron renunciar a una parte de la deuda para favorecer el pago de los censales a partir de ese momento.
Por lo que respecta al resto de vínculos, don Baltasar tomó posesión del de Agüero tras el fallecimiento de su madre, en 1642, como se comentó anteriormente. Unos años después, en 1657, firmó escritura de arrendamiento de este mayorazgo. Por último, fue declarado sucesor del vínculo de Monteagut por el justicia civil de Valencia el 18 de marzo de 1688.194
• La actividad política
La cantidad y, sobre todo, la calidad de los oficios públicos desempeñados por don Baltasar fueron realmente notables, especialmente si las comparamos con las de otros miembros del linaje. Comenzó su larga trayectoria de oficios públicos alrededor de los 28 años, con su insaculación para los oficios de la Generalitat a finales de 1661, aunque no llegó a ocupar ningún puesto en este organismo y, de hecho, se indicaba su impedimento «per arrendador y official real».195 Don Baltasar fue uno de los pocos miembros de la nobleza que pudo acceder a los más altos oficios municipales, después de la aceptación real, en enero de 1652, de que los nobles fueran admitidos en el sistema insaculatorio.196 También en 1661 fue propuesto por los jurados, racional y síndico de Valencia para ser insaculado en los oficios mayores de la ciudad,197 aunque debería esperar todavía año y medio para ser insaculado y elegido jurado de la ciudad de Valencia en 1663 y 1664,198 oficio para el que se le habilitó, por disfrutar de más de 400 libras de rentas, el 10 de mayo de 1663.199 En ese año precisamente se produjo la revuelta de los labradores de la Huerta de Valencia, a la que tuvieron que hacer frente los recién elegidos jurados con medidas como la de armar la ciudad.200 El 26 de junio de 1664, en la primera reunión del Consell General para ese año, en el que él ya no era jurado, fue propuesto y elegido por este uno de los 10 prohombres para que ayudaran a los jurados, racional y síndico a avituallar la ciudad de Valencia.201 En la reunión efectuada en fecha 28 de septiembre para elegir almotacén, se indicaba que don Baltasar quedaría impedido en la insaculación para dicho oficio por estar «fora del Regne»202 aunque, en realidad, no se encontraba fuera, sino en la gobernación de Orihuela-Alicante. Efectivamente, entre 1664 y 1671 ejerció de Portantveus de General Governador dellà Xixona. En un breve repaso a su cursus honorum, vemos que dos años después, en 1673, fue designado baile general de la Ciudad y Reino de Valencia, cargo que ostentaría hasta 1691. Asimismo, fue nombrado virrey de Mallorca, puesto que desempeñó en dos ocasiones, de 1675 a 1678 y de 1688 a 1691. En la etapa final de su vida pasó a la Corte y fue mayordomo del rey Carlos II.
• El inicio de sus servicios a la Corona: la gobernación de Orihuela-Alicante
Entre 1664 y 1671 ejerció el oficio de Portantveus de General Governador d’Oriola i Regne de València dellà Xixona.203 La provisión del cargo era realizada por el rey a partir de una terna jerarquizada presentada por el Consejo de Aragón, que no era ajena a las recomendaciones del virrey. Ya se había realizado un primer nombramiento en 1664, pero el elegido, don Felipe Boïl, renunció alegando problemas de salud, por lo que hubo de elaborarse otra terna, de la que saldría designado don Baltasar.
A partir de la segunda mitad del siglo xvii, se estableció que el cargo de gobernador tuviera una duración de tres años, lo que no fue obstáculo para que muchos resultaran reelegidos por otro trienio como, de hecho, le ocurrió a don Baltasar, quien ejerció este oficio durante siete años, hasta 1671, alargándose pues en un año por prorrogación real. Normalmente, las ciudades de Orihuela y Alicante solían pronunciar su parecer sobre la posibilidad de una renovación que, en el caso del marqués de la Casta, fue unánimemente positiva. La Ciudad de Alicante lo solicitó en dos ocasiones y los jurados lo expusieron afirmando que el marqués obraba «en el govierno de esta ciudad con tanta finesa y satisfasión de la administración de justicia que obliga supplicar a vuestra Magestad como lo asemos que tendrá a singular merced que vuestra Magestad le mande sirva dicha ocupasión y continúe en ella otro trienio».204 También se pusieron de acuerdo estas dos ciudades para solicitar al rey el aumento del salario del gobernador en mayo de 1667, tras haber concluido el primer trienio del marqués de la Casta, por considerar insuficientes las 600 libras anuales de honorarios.
Pese a que esta retribución no se había modificado desde el siglo anterior, la Corona no quiso cargar a la Hacienda Real con el aumento, por lo que intentó que recayera en las propias ciudades solicitantes.205 Alicante aprobó una dotación suplementaria de 200 libras anuales mediante la ayuda de costa,206 mientras que Orihuela rehusó cargar con más gastos al consistorio. El aumento de 200 libras aprobado por Alicante, y ratificado por la reina el 16 de febrero de 1668, se efectuó «sin que sirva de exemplar para los demás Governadores» como después ocurrió, pues el marqués de la Casta percibió este suplemento en su segundo mandato y a su sucesor le fue retirado.207 Esta acción puede interpretarse como un indicio de la aprobación de la Ciudad de Alicante a la gestión de don Baltasar. De todas formas, con una Corona en permanente bancarrota, tampoco le resultó fácil cobrar su salario.208
De la gestión del marqués como gobernador dan referencia las cartas enviadas a la reina por la Ciudad de Alicante en 1667 para solicitar su prórroga en el cargo. En ellas se exponía que «el Marqués de la Casta ha procedido y procede con tanto acierto en este Govierno que haziéndosse temer y amar a un mismo tiempo, tiene con toda veneración la autoridad de la justicia, la tierra en paz y los ánimos de todos tan gustosos que quisieran velle perpetuar en el oficio».209 Su mandato como gobernador terminó en 1671. Un año después, el marqués de la Casta ejerció como arrendador de los derechos de la Generalitat210 y, a continuación, fue elegido baile de Valencia.
• El afianzamiento de su carrera: la Bailía General de la Ciudad y Reino de Valencia
El 26 de julio de 1673, don Baltasar fue nombrado baile general de la Ciudad y Reino de Valencia,211 cargo que ocuparía hasta 1691. Durante ese periodo, tuvo una participación directa en los asuntos de la Bailía salvo en los dos periodos en los que se hizo cargo del virreinato de Mallorca. Ya en 1690, pidió poder renunciar en favor de su hijo don Pedro,212 deseo que vio cumplido un año después.213
Como baile general de la Ciudad y Reino de Valencia, don Baltasar tenía como función principal la administración y defensa del Real Patrimonio, lo que suponía tratar sobre el arrendamiento de los bienes y derechos reales y la supervisión y control de los bailes locales de los lugares de realengo. Una de las primeras actuaciones del marqués en este sentido fue la publicación de un bando, en 1674, encaminado a la recuperación del Real Patrimonio mediante la obligación de presentar los títulos justificativos de la posesión de tercios-diezmos.214 Asimismo, el 9 de octubre de 1674, escribió una carta a la reina, doña Mariana de Austria, para informarle de la situación de la Real Hacienda en el Reino de Valencia.215 En ella, le explicaba que «está tan alcanzada, como es notorio», y le exponía que, entre las acciones llevadas a cabo en su mandato como baile, se encontraban el inicio de un cabreo general y el cobro de los quindenios; demostraba su preocupación por los arrendamientos de los tercios-diezmos «como una de las causas principales del menoscabo de la Real Hacienda», y le informaba de que, tras la publicación del bando anteriormente comentado, solo tres o cuatro particulares habían justificado sus títulos. Aparte de que los arrendamientos bajaban cada vez más su precio, también la cantidad de tierra se veía mermada en cada cambio de arrendamiento por la invasión de sus linderos. Los desvelos del marqués por el cobro de los tercios-diezmos estaban justificados, puesto que los ingresos percibidos gracias a este impuesto podían llegar a alcanzar el 40% de todo lo ingresado por el Real Patrimonio.216
En su vertiente judicial, el baile trataba de discernir entre el fisco y los particulares y entendía en los casos relacionados con los negocios de agua y pesca, de los delitos cometidos en el mar, en las autorizaciones de armar barcos y de practicar el comercio exterior.217 En este aspecto, encontramos un episodio, ocurrido en 1684, en el que intervino don Baltasar para defender la competencia del tribunal de la Bailía sobre el de la Capitanía. Los hechos ocurrieron en julio, cuando el alguacil y los verguetas del tribunal de la Bailía General aprehendieron en una barraca de la huerta de Ruzafa un fardo con unos lienzos que no llevaban albarán ni despachos de los derechos reales. Este fardo fue llevado a casa de un asesor del baile y, estando allí, el auditor de la Capitanía envió a dos mercaderes peritos a reconocer los tejidos. Estos determinaron que seis piezas eran de fábrica francesa prohibida. Al día siguiente intervino el virrey, conde de Cifuentes, para intentar decidir qué tribunal entendía de esta causa, si el de la Bailía o el de la Capitanía, que aplicaría el fisco del contrabando. Finalmente, el virrey se decantó por este segundo, con lo que discrepó el marqués de la Casta, quien pensaba que se vulneraba la jurisdicción del baile y remitió un largo y argumentado memorial al rey.218
• La culminación de una ascendente trayectoria política: el virreinato de Mallorca
La labor de don Baltasar al frente de la Bailía sería continuada por el lugarteniente de baile mientras él cumplía un nuevo cometido: el virreinato de Mallorca. Se abría para el marqués una nueva etapa ejerciendo un cargo de la mayor confianza regia fuera de la Corte. Además, como novedad, se vio obligado a residir fuera de las fronteras del Reino de Valencia. Fue nombrado virrey de Mallorca en dos ocasiones, de 1675 a 1678 y de 1688 a 1691.219
La primera designación de virrey y capitán general tuvo lugar el 20 de febrero de 1675, llegando el marqués a Mallorca en mayo de ese año.220 Uno de los primeros asuntos que hubo de gestionar el marqués de la Casta fue el reclutamiento de tropas mallorquinas para contribuir a sofocar la revuelta de Mesina, iniciada en julio de 1674, durante el anterior virreinato. La organización de levas era un tema muy habitual en la historia del Reino de Mallorca durante las campañas exteriores de los Austrias y los hombres reclutados durante el siglo xvii solían ser destinados a Cataluña o a Italia. En este caso, la contribución mallorquina al resto de fuerzas españolas debía consistir en la leva de un tercio de 500 plazas liderado por don Nicolás de Santacilia y pagado por el rey, para el que existía una dotación de ochenta mil reales. En un principio, y como se había hecho en otras ocasiones, don Baltasar intentó completar el reclutamiento con bandidos y vagabundos, pero problemas con Santacilia le instaron a prohibirle la leva de bandidos.221 La dificultad para encontrar voluntarios retrasaba el reclutamiento, por lo que la reina regente le apremió a «ajustar la leva tanto de bandidos, presos de las cárceles y vagabundos hasta poner el tercio en las quinientas plazas señaladas, siendo la solución impedir que saliesen más barcos corsarios de Mallorca hasta que no se consiguiese el refuerzo para el ejército hispano de Mesina». Finalmente, el tercio del maestre de campo Nicolás de Santacilia partió de Mallorca en octubre de 1675 con alrededor de 300 plazas.222 En los dos años siguientes, se enviaron también nuevos refuerzos a Sicilia: cuatro compañías en 1676, de las que casi la mitad de sus componentes se encontraban cumpliendo penas, y otra leva de 53 hombres más en 1677, de los cuales 23 fueron condenados el mismo día de su embarque.223 Otro de los puntos de la Monarquía hispánica al que hubo de acudir la fuerza naval mallorquina fue la plaza de Orán, que sufrió uno de los múltiples asedios de berberiscos en 1677, y a cuya ayuda se aportaron cinco navíos de la escuadra de Mallorca.224
En el terreno religioso, durante el virreinato del marqués de la Casta se vio intensificada la persecución inquisitorial contra los xuetes o criptojudíos mallorquines. Este colectivo había vivido en una relativa calma durante más de un siglo, pero en el último tercio del siglo xvii, con el envío de un segundo inquisidor a Mallorca en 1675, se inició una escalada de detenciones que culminaría con la confiscación de los abundantes bienes de los más de doscientos acusados en 1679.225
La duración del cargo de virrey estaba establecida en un trienio, y cuando don Baltasar Pardo de la Casta acabó su primer mandato, en 1678, no fue renovado. Como en otros casos, y pese a la satisfacción por su gobierno,226 cumplió solo un mandato, ya que el Consejo de Aragón había propuesto que cuando quedara vacante el virreinato de Mallorca le fuera asignado al conde del Villar. De todas formas, fue designado de nuevo para el mismo cargo diez años después, cumpliendo otro trienio entre 1688 y 1691.227
Este segundo virreinato comenzó con su nombramiento el 27 de febrero de 1688 y su llegada a la isla el 26 de mayo. En el plano internacional, la situación parecía más estable; sin embargo, hubo de enviar de nuevo refuerzos navales para socorrer la plaza de Orán y también concedió patentes de corso a patrones de navíos para hostigar a los franceses.228 Por otro lado, como si se tratase de una segunda parte, la Inquisición retomó el asunto de los xuetes. En 1688, una parte de los reconciliados de 1679, que se hallaban en dificultades económicas tras la confiscación de sus bienes, decidió huir con resultado fallido, por lo que fueron encarcelados y juzgados en un auto de fe celebrado en 1691. Se condenó a muerte a 45 de ellos.229
El marqués de la Casta acabó su mandato como virrey de Mallorca en 1691, partiendo de la isla en julio de ese año, sin esperar a que llegara su sucesor, como habitualmente se hacía.230 Esta celeridad por abandonar Mallorca es explicada por él mismo en una carta enviada al rey el 7 de agosto de 1691: tras haber acabado el ejercicio de su puesto de virrey del Reino de Mallorca, tuvo noticia del ataque de la armada francesa a la ciudad de Alicante y se ofreció al virrey del Reino de Valencia, marqués de Castelrodrigo, para ayudar a socorrerla con el cargo de gobernador general de la caballería. Su ejemplar comportamiento fue corroborado por el justicia y los jurados de la Ciudad de Alicante, así como por el virrey del Reino de Valencia, en sendas cartas al rey. Aestas respondió el monarca con una nota al Consejo de Aragón que decía: «Tendrele muy presente en las ocasiones que se offrecieren».231
No tardó don Baltasar en requerir un favor de Carlos II. El 2 de septiembre de 1691 el Consejo de Aragón informó al monarca de un memorial presentado por el marqués de la Casta en el que exponía que, debido a un accidente que tuvo de camino a la Corte, le sería de gran consuelo que le asistiera su hijo don Pedro Pardo de la Casta, baile general de la Ciudad y Reino de Valencia. Por ello suplicaba a Carlos II que diera licencia a su hijo durante seis meses para ir a la Corte, petición que fue aceptada.232 Desconocemos las circunstancias de la muerte de don Baltasar, pero los últimos datos que poseemos lo sitúan en la Corte, lugar donde ejerció como mayordomo de Carlos II y miembro de su Consejo.
• El señorío de Alaquàs en la segunda mitad del siglo xvii
Como se ha comentado, en el recuento de casas realizado en 1646, Alaquàs contaba con un total de 153 casas, cifra moderadamente positiva si tenemos en cuenta que apenas recibió aportes poblacionales externos y que, por tanto, el incremento demográfico se debió en su mayor parte al crecimiento vegetativo de la propia población. En este sentido, Alaquàs inició la segunda mitad del siglo xvii en el buen camino, puesto que no le afectó la grave peste que azotó Valencia en 1648. De hecho, según el padre Gavaldá, gran número de enfermos de Valencia fueron a Alaquàs en busca de hospitalidad mientras se restablecían y los vecinos de esta villa dieron para los enfermos de Valencia gran cantidad de gallinas, arroz, vino y huevos.233 Ni siquiera el comercio se vio seriamente afectado, pues en un informe médico a los jurados de Valencia se decía que «la vila de Alaquàs goza de salut, per ço proveheixen que sia admesa al comerci».234
De todas maneras, el sector manufacturero y, en especial, el gremio de olleros de Alaquàs, que surtía de este tipo de utensilios a la ciudad de Valencia, pasó dificultades en la segunda mitad del siglo xvii por la competencia de los talleres de otras poblaciones vecinas. Tanto fue así que en 1671 el consejo municipal de Alaquàs acordó desavecindarse de la Ciudad de Valencia, renunciando a su derecho de ser parte de la General Contribución de la ciudad porque el pago de 120 libras anuales a que debían hacer frente por ello no compensaba las ventajas mercantiles obtenidas. Uno de los motivos que alegaron fue la carestía de los tiempos y lo exiguo de las cosechas, que no les permitían afrontar el citado pago. Un año después consta que se había aceptado su petición.235
Tras los litigios y concordias que protagonizaron los vasallos de Alaquàs y sus señores en la primera mitad del siglo xvii, las relaciones entre ambas partes debieron de quedar bastante claras, pues en la segunda mitad del siglo no encontramos nuevos pleitos ni acuerdos. La mejora en las finanzas del titular de la casa de Alaquàs, don Baltasar Pardo de la Casta, y su evidente interés hacia su carrera política, más que a su faceta señorial, contribuyeron sin duda a la estabilidad que se dio durante este periodo.
• Las últimas voluntades
Don Baltasar otorgó testamento en Valencia, el 10 de agosto de 1693, ante el notario Juan Symian.236 En él dispuso ser enterrado en la iglesia del Convento de Nuestra Señora del Olivar en Alaquàs, vestido con el hábito de San Francisco de Paula, y que su cuerpo fuera llevado al convento solo con la asistencia de 6 capellanes, «sens pompa alguna».237 Destinó mil libras para el entierro y misas por su alma.
Legó a su segundo hijo, don Juan Pardo de la Casta y Palafox, mil libras de una vez y quinientas anuales mientras viviera como legítima, disponiendo que si tuviera algún oficio o dignidad remunerados, se le descontara la cantidad cobrada de las quinientas libras anuales. A su hija doña Teresa, condesa de Priego, le dejó doscientas libras de una vez de legítima, indicando que sus derechos en la herencia ya fueron entregados en la dote. A su nieta, doña Francisca Javiera de Córdoba, hija de la anterior, le legó una alhaja que equivaliera a cien libras en señal de afecto. A sus hermanas, doña Luisa y doña María Manuela, les dejó una lámina a cada una a gusto de su heredero.
Don Baltasar agradeció los servicios prestados por personas allegadas a él legándoles una cantidad única cuyo montante suponemos que responde al mayor afecto o proximidad al marqués. Así, hace donación de cincuenta libras a doña María Fernández, de cuarenta libras a don Pedro Malfey, y de veinte libras a mosén Gabriel Mestre. En cuanto a los criados a su servicio, les dejó una cantidad única de quince libras a los del piso superior y de cinco libras a los de la planta baja respectivamente.
Instituyó como heredero universal en sus bienes y vínculos a su hijo primogénito, don Pedro Pardo de la Casta y Palafox, baile general del Reino de Valencia, aunque este había fallecido unos días antes de la formalización de este testamento.
Por último, dispuso el orden de sucesión en caso de fallecimiento de su heredero sin descendientes legítimos, como se dio el caso. El siguiente en la línea de sucesión sería su segundo hijo, don Juan, al que seguiría su hija, doña Teresa. En el supuesto de que sus tres hijos murieran sin descendencia legítima, su legado sería para su hermana doña Luisa, luego para su hermana doña María Manuela, a continuación sucederían los hijos o descendientes de ambas por el mismo orden.
El 13 de septiembre de 1694, don Baltasar otorgó codicilos en los que modificaba algunas de las disposiciones de su testamento. En ellos aludía a la muerte sin descendencia legítima de su hijo primogénito, por lo que nombraba ahora heredero a su segundo hijo, don Juan. A continuación, corroboraba el orden de sucesión de su testamento añadiendo en último lugar a las hijas legítimas de su hermano don Félix Pardo de la Casta, gobernador de Cremona (Italia), quien había fallecido en esta localidad en 1688. El testamento y los codicilos fueron publicados y leídos el 11 de noviembre de 1695, tras la muerte del testador.238
De don Baltasar se puede decir que fue el último de los Pardo de la Casta de época moderna que vivió en Valencia. Con sus servicios a la Corona culminó la promoción política y social de su linaje ya que, poco después de su fallecimiento, el exilio austracista y el azar biológico provocaron que el marquesado de la Casta se diluyera en otros linajes que no residían ya en el Reino de Valencia y que tampoco mantendrían el apellido familiar.