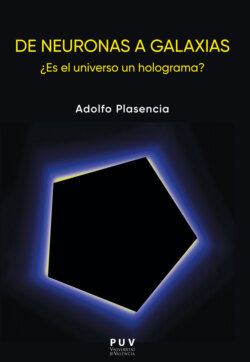Читать книгу De neuronas a galaxias. - Adolfo Plasencia Diago - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 El reto del cambio climático
ОглавлениеMario J. Molina y Adolfo Plasencia
Mario J. Molina. Fotografía cortesía de M. J. M.
La capa de ozono fue el primer ejemplo de un problema claramente global. Tuvimos que ser muy pacientes porque, al principio, nuestra hipótesis [sobre la capa de ozono] no parecía importarle a la sociedad.
Mario J. Molina
Mario J. Molina es profesor distinguido de Química y Bioquímica de la Universidad de California, en San Diego, y en 1995 recibió el Premio Nobel de Química, reconociendo la teoría de la destrucción de la capa de ozono, que luego fue probada experimentalmente. También es presidente del Centro Mario Molina en Ciudad de México, una organización sin fines de lucro dedicada a encontrar soluciones a los retos de la protección ambiental, el uso de la energía y el cambio climático.
Es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de México, tiene un posgrado por la Universidad de Friburgo, en Alemania Occidental, y un doctorado en Química Física por la Universidad de California, Berkeley. Su trabajo se centra en los efectos en la atmósfera de las sustancias fabricadas por el hombre.
Falleció el 7 de octubre de 2020 a los 77 años, en Ciudad de México.
Adolfo Plasencia: Profesor Molina, ¡bienvenido a Valencia! Usted es uno de los veinte ganadores del Premio Nobel que conforman este año el jurado de los premios Rey Jaime I.
Mario J. Molina: Estoy muy feliz de estar aquí, ¡gracias!
A. P.: Profesor Molina, la suya es una carrera científica muy larga. Me gustaría empezar nuestra conversación hablando de sus antecedentes. Nació en México y pronto se dio cuenta de que quería ser químico. Creo que jugó con la química cuando era niño. Luego pensó que, para ser un buen químico y un buen físico, tenía que aprender alemán. Así que decidió ir a Alemania. De México se mudó a Europa, y de Europa a Estados Unidos, donde recorrió las dos costas. Su itinerario es bastante largo ¡Un auténtico viaje! ¿Cómo fue ese viaje en la vida para la química? ¿Puede resumirlo?
M. J. M.: Me encantaba la química cuando era niño. También me gustaban las matemáticas, las ciencias y la física, pero luego empecé a hacer experimentos de química y, afortunadamente, estudié química antes de ir a la universidad; y más tarde, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supe que quería convertirme en investigador científico. Por eso, cuando terminé la carrera en México, decidí ir a Europa para hacer un posgrado.
A. P.: Usted ha dicho que la ciencia es un gran medio para unir a los pueblos del mundo. ¿Cómo se puede hacer eso?
M. J. M.: La comunidad científica internacional puede contribuir significativamente a reunir a personas de todo el mundo. Podemos ver esto desde el punto de vista de la protección del planeta. Cuando hablamos de cuestiones medioambientales, los jóvenes de todo el mundo están de acuerdo en que nuestro planeta es frágil y que todos debemos colaborar para cuidarlo. Y lo mismo se aplica al conocimiento. La ciencia es universal. Si se fomenta la interacción y la comunicación entre los científicos, incluyendo a los jóvenes, se avanzará hacia el conocimiento. Además, existe un factor ético importante para la comunidad científica en general. Y aunque la ciencia en sí misma no es ni buena o mala debe ser aplicada en beneficio de la humanidad
A. P.: Profesor Molina, en 1974 usted publicó un artículo científico con F. Sherwood Rowland que llamó mucho la atención porque sus propuestas sobre la capa de ozono eran sorprendentes. No fueron particularmente bien recibidas en algunos círculos científicos, que pensaban que los cálculos eran un poco exagerados. ¿Qué pasó cuando se confirmó que su propuesta era correcta?
M. J. M.: Presenté una hipótesis junto a mi colega Sherwood Rowland. Predijimos que algo iba a suceder con la capa de ozono, que es muy importante para nuestro planeta, ya que rodea todo el globo y nos protege de la radiación solar.
Los expertos y científicos con información sobre estos temas aceptaron la idea con sorprendente rapidez, pero la parte de la comunidad científica que no estaba muy consciente de tales posibilidades cuestionó si estábamos haciendo algo relevante para la sociedad e insinuó que tal vez solo lo estábamos haciendo como autopromoción. Por supuesto, aplicamos todo el rigor del método científico, escribiendo trabajos y sometiéndolos a la revisión de la comunidad científica, no solo proponiendo una hipótesis sino también aclarando cómo podría ser verificada o refutada por medio de observaciones experimentales.
A. P.: ¿En qué consistía esa primera hipótesis?
M. J. M.: La primera hipótesis se refería a algunos compuestos industriales no naturales llamados clorofluorocarbonos (CFC), que se utilizaban en ese momento como refrigerantes y como propulsores en tubos y recipientes de aerosol, debido a su gran estabilidad. Habían sustituido a los compuestos tóxicos utilizados anteriormente como refrigerantes, ya que no tenían efectos directos sobre la salud de las personas, pero precisamente por su estabilidad comenzaban a acumularse en la atmósfera; los mecanismos naturales de limpieza como la lluvia y algunas reacciones químicas no tenían efecto sobre estos compuestos. Eso fue parte de la hipótesis. Entonces, concluimos que serían transportados en la atmósfera, por encima de la capa de ozono, donde hay una alta radiación ultravioleta que descompone las moléculas. Por lo tanto, eso también era parte de lo que suponíamos, que la radiación ultravioleta iba a destruir esos compuestos en esas altas altitudes.
La capa de ozono es muy importante por esa misma razón. Sin la capa de ozono la vida no habría evolucionado de la manera que la conocemos; la radiación ultravioleta destruye las moléculas, algunas tan importantes como las que están en la base misma de la vida, las del ADN, por ejemplo. Todas estas moléculas son muy sensibles a esta radiación. Por lo tanto, cuando los CFC están por encima de la capa de ozono, es probable que estas sustancias se rompan. Los subproductos de esa ruptura se convirtieron en el objeto de la segunda parte de la hipótesis: tendrían consecuencias importantes como resultado de un proceso de amplificación; es decir, cantidades relativamente pequeñas afectan a cantidades muy grandes de la capa de ozono a esa altura.
Y eso era, en efecto, muy preocupante: cuanto más delgada es la capa de ozono, más fuerte es la intensidad de la radiación que llega a la superficie del planeta, con consecuencias perjudiciales para los sistemas ecológicos e incluso para los seres humanos, por ejemplo, en forma de mayores tasas de cáncer de piel. Es sabido que muchos sistemas biológicos son sensibles a la radiación ultravioleta.
A. P.: Ha pasado mucho tiempo desde la publicación de su primer artículo en 1974. Pero no fue hasta 1995 cuando usted y Sherwood recibieron el premio Nobel, compartido con Paul J. Crutzen, por su trabajo en el mismo campo. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo hasta que la Academia Sueca finalmente certificó que sus predicciones eran correctas y que sus cálculos sobre la gravedad del asunto eran reales, otorgándote el Premio Nobel de Química?
M. J. M.: Tuvimos que ser muy pacientes porque, al principio, nuestra hipótesis no parecía importar a la sociedad. Por un lado, los medios de comunicación jugaron un papel importante, y también nuestra comunicación con los responsables de la toma de decisiones, primero con el Gobierno de Estados Unidos y luego con los Gobiernos del resto del mundo a través de Naciones Unidas y con la colaboración de la comunidad científica, tratando de verificar la hipótesis. Poco a poco se fue demostrando, cada vez más claramente, que lo que decíamos estaba sucediendo realmente, que la hipótesis era verificable y que algo estaba empezando a suceder con la capa de ozono: el agujero de la capa de ozono se estaba formando sobre la Antártida, donde la estratosfera es más sensible a los productos de la descomposición de esas sustancias. Se observó que no solo estaba cambiando la capa de ozono, sino que el cambio se debía a la presencia de estos compuestos industriales.
A. P.: La ciencia suele estar asociada a países –la ciencia estadounidense, la alemana, la asiática o la japonesa–, pero el agotamiento del ozono es un problema mundial.
¿Tiene usted la sensación de que este fue uno de los primeros conflictos científicos que se universalizó, ya que afectó a las opiniones y a las sociedades de todo el mundo?
M. J. M.: Sí. El de la capa de ozono fue el primer ejemplo de un problema claramente global. Los compuestos que afectan al ozono permanecen en la atmósfera durante muchas décadas, y como el tiempo de mezcla es de meses o, como mucho, de años entre los hemisferios, los compuestos se dispersan por toda la atmósfera independientemente de su origen. Pero también fue la primera vez que la sociedad, a una escala verdaderamente internacional, llegó a un acuerdo para resolver un problema ambiental global. Y también fue la primera vez que se hizo con éxito. Este acuerdo internacional fue ratificado por casi todos países, obligándoles a detener la producción de los citados compuestos. Y, más tarde, también, se consiguió comprobar, a partir de observaciones científicas, que la cantidad de estos compuestos ya está disminuyendo en la atmósfera, aunque permanecen en ella durante muchas décadas. Así que lo que queda hoy en la atmósfera son los compuestos liberados en el último siglo, que están desapareciendo gradualmente.
Pero hay algo aún más importante. Y es que esta colaboración internacional tuvo éxito y, por lo tanto, se convirtió en un importante precedente que subraya que es posible que la sociedad se ponga de acuerdo y resuelva problemas globales que, dada su propia naturaleza, exigen un verdadero y total consenso internacional.
A. P.: La cultura en la que vivimos hoy es la de lo efímero. El horizonte preferido de los políticos es generalmente el tiempo de las elecciones, los cuatro años de su mandato. Usted dice que ahora estamos experimentando los efectos de la contaminación causada por el mal uso de ciertos productos en el siglo pasado, y que este es, con certeza, un problema a largo plazo. ¿Cómo se informa de algo así, tan decisivo, en ese contexto? Sé que usted tiene un papel muy importante en la comunicación de las cuestiones científicas a la clase política, a los poderes políticos. ¿Qué se puede hacer para que estos temas de largo plazo encajen y se tomen en consideración, frente a la cultura pública de lo efímero y lo instantáneo en que vivimos hoy?
M. J. M.: Una parte importante de este proceso requiere que la sociedad tome conciencia de estos problemas, lo que a su vez debe reflejarse en quienes toman las decisiones. La sociedad debe exigir que lo hagan. Y en este caso, las razones son éticas: somos responsables ante las generaciones futuras; la mayoría de las personas que tienen hijos y nietos, querrán dejarles un legado en el que el entorno medioambiental sea, al menos, tan favorable como lo fue para nosotros. Esa es una enorme responsabilidad.
Además de las implicaciones éticas, hay otras económicas, que también deberían ser a largo plazo. Teniendo en cuenta que nuestros recursos naturales son limitados, tal y como están las cosas en este momento, si tenemos una visión muy a corto plazo podemos destruir nuestros recursos, y en unos pocos años eso también tendrá un impacto económico significativo, es decir, podría incluso afectarnos en el transcurso de una generación. Por lo tanto, una visión a muy corto plazo no es aceptable, aunque tristemente es demasiado común entre muchos políticos que toman decisiones teniendo en cuenta solo los próximos años inmediatos. Afortunadamente, parece haber una tendencia a contrarrestar esta visión cortoplacista. Se llama «desarrollo sostenible»1 y es claramente necesario. Y no debería llevar décadas implementarlo. Ya estamos notando las consecuencias de las acciones emprendidas hace décadas, así como muy recientemente, y que tienen efectos positivos en el medio ambiente.
A. P.: ¿Cómo se las arregla usted para comunicar estas verdades científicas inconvenientes a los políticos importantes? Sé que hay al menos un político con el que tuvo éxito. Creo que el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore le llamó inmediatamente después de recibir el premio Nobel para felicitarlo. Y luego se involucró profundamente y comenzó su lucha contra el cambio climático. ¿Ha visto su película Una verdad incómoda, que ganó dos Oscar y se estrenó al mismo tiempo que su libro, que publicó con el mismo título? ¿Qué opina de los pasos dados por Al Gore desde la arena política y cómo, después de algunos años, este tema está siendo abordado por la comunidad de la opinión pública internacional?
M. J. M.: La película de Al Gore tuvo un gran impacto, especialmente en Estados Unidos. Desde hace algunos años, Al Gore ha estado publicitando muy activamente el tema del cambio climático. Lo conocí cuando era senador, antes de llegar a la vicepresidencia. Posteriormente me convertí en miembro de un grupo de asesoramiento científico de la presidencia de EE. UU., tanto con Bill Clinton como con Al Gore. Posiblemente, lo que realmente tuvo un impacto más tarde, y en especial recientemente, fue que toda esta información se hizo accesible a la mayoría de la gente a través de una difusión más efectiva. Y, por supuesto, lo que hizo Al Gore se basó en las evaluaciones de la comunidad científica, a las que obviamente tuvo acceso como vicepresidente. Creo que fue un paso muy importante. Es una persona de alto perfil, como vicepresidente y más tarde en otras responsabilidades, que asumió el tema como algo esencial para que la sociedad se tome muy en serio que el calentamiento global es una realidad.
A. P.: Veámoslo como ejemplo útil, pero desde la urgente perspectiva del presente. Cuando usted dio su primera opinión y la primera advertencia seria sobre el peligro de la capa de ozono, incluso la comunidad científica dijo que se había excedido un poco. Tengo la sensación de que el documental de Al Gore hizo que el público americano, acostumbrado al consumo masivo, fuera menos propenso a decir que el mensaje de la película era exagerado. ¿Cómo ha evolucionado la opinión de la sociedad americana en los últimos tiempos en relación con el impacto de lo que la película nos muestra?
M. J. M.: Creo que el impacto ha sido finalmente positivo, desde el punto de vista de que muchas personas simplemente no tenían la información correcta, debido a las campañas de relaciones públicas destinadas a establecer la idea de que todo lo relacionado con el cambio climático era una exageración, o la consecuencia de las actividades de los grupos extremistas o ambientalistas… o que no era una opinión sensata representativa de la mayoría.
Sí, eso es lo que la película de Al Gore comenzó a cambiar. Se trataba de comunicar adecuadamente las evaluaciones realizadas por los grupos científicos. La comunidad científica no es particularmente buena para comunicarse con los medios de comunicación, sobre todo cuando tienen que informar sobre resultados que pueden resultar preocupantes. Ese trabajo lo realizan con frecuencia las organizaciones ambientales, que a veces son conocidas por su exageración. No tienen una muy buena imagen ante el público. Tal vez esa fue la diferencia con la película; puso al público en contacto con la comunidad científica, algo que no sucede tanto con las organizaciones ambientales.
A. P.: Los científicos suelen confiar en la ciencia y son generalmente optimistas. Yo creo que usted es optimista. Usted dice que el cambio climático no es irreversible, ¿cómo se puede transmitir esto a la gente? ¿Y qué se debe hacer para que no sea irreversible?
M. J. M.: Tenemos que actuar lo antes posible. El riesgo de que se produzcan daños en el planeta, o el hecho de que el cambio climático pueda no ser reversible, es una consecuencia de que el fenómeno dura décadas o incluso siglos. Ese riesgo aumenta a medida que sube la temperatura media de la superficie del planeta, lo que a su vez es resultado de la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.
Una vez más, gran parte de este problema es resultado de las emisiones del siglo pasado. Si no tomamos medidas, conociendo el impulso de la sociedad, considerando la importancia y la magnitud de los combustibles fósiles, que son la fuente de la mayoría de estos gases de efecto invernadero que afectan a nuestro clima, las cosas irán mal. Teniendo en cuenta que estos cambios durarán mucho tiempo, es absolutamente urgente lograr un consenso internacional efectivo.
Ya se llegó a un acuerdo inicial con el protocolo de Kyoto, pero el pacto no fue ratificado por Estados Unidos, la principal fuente de estos compuestos.2 La segunda fase tiene que ver con lo que esperamos que ocurra con los países en desarrollo en los próximos años, países cuyo desarrollo económico es ahora muy intenso: China, India y posiblemente Brasil y México. También deben comprometerse a ciertas limitaciones, no en su desarrollo económico, sino en la forma en que llevan a cabo ese desarrollo porque, el medio ambiente, no puede absorber ni metabolizar todos los residuos resultantes.
Por lo tanto, se necesita una estrecha colaboración entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Todo esto se puede lograr a través de un acuerdo internacional porque tenemos tecnologías que pueden impulsar el crecimiento económico sin dañar el medio ambiente. Sabemos que esto se puede hacer, pero requiere una fuerte voluntad política. Se necesita un fuerte liderazgo, especialmente de los países desarrollados. Así que sí, podemos ser optimistas porque en principio, la solución es posible ya que ahora tenemos los medios para hacerlo.
A. P.: Muy bien, profesor Molina. Desde el descubrimiento del agujero en la capa de ozono ha dedicado cada año de su vida científica a trabajar en el clima. De acuerdo con la ley de Moore, la potencia de cálculo disponible en la tecnología digital ha aumentado exponencialmente. Algunos de los mayores superordenadores del mundo actual, con una enorme potencia de cálculo, se dedican a la simulación del clima.3 ¿Lo que ha cambiado son los cálculos actuales, en comparación con los del pasado y las sorprendentes herramientas de supercomputación que ahora tenemos para simular el clima del planeta?
M. J. M.: Lo que ha cambiado es precisamente la posibilidad de hacer cálculos más sofisticados. Eso nos hace confiar más en los modelos, en las predicciones hechas por tales modelos; y, al mismo tiempo, nuestra comprensión del funcionamiento de todo el planeta es más sólida. No es solo el aumento de la capacidad de realizar cálculos complejos, sino también la acumulación de resultados y observaciones científicas. Como sucede cuando la ciencia normal hace progresos, en este caso, los resultados son útiles para muchas disciplinas. Este es otro paso importante, que llevará tiempo. Para entender el funcionamiento del planeta se necesitan geólogos, meteorólogos, biólogos y otros, toda una confluencia de disciplinas. Una forma de sintetizar esto es condensarlo a través de estos complejos modelos que sí requieren un enorme y muy sofisticado nivel de computación. Ya se han hecho progresos significativos. Como sucede frecuentemente en la ciencia, la veracidad de estos modelos puede comprobarse analizando, por ejemplo, los climas del pasado, una disciplina que llamamos paleoclimatología. Si comprendemos lo que ocurrió en los períodos glacial e interglacial, entonces tendremos más confianza en nuestros modelos.
A. P.: Otra revolución, que no existía a nivel global en aquellos momentos de los que hablamos al principio, es la revolución de internet. En su experiencia científica, ¿qué cree que significa este despliegue global de un instrumento como internet, un fenómeno que involucra a varios miles de millones de personas?
M. J. M.: Internet ha tenido importantes implicaciones para la ciencia, ya que fue inicialmente desarrollado, precisamente, para ayudar a la comunidad científica a ser eficiente cuando los científicos colaboraban en la investigación a distancia.
Internet es un sistema de comunicación muy eficaz. Nos permite tener colaboraciones científicas con investigadores que se encuentran en lugares lejanos. Y es mucho más eficiente que antes, porque en muchos casos se puede generar nuevo conocimiento en colaboración con expertos de diferentes disciplinas, o incluso de la misma disciplina, pero con visiones diferentes. Esta colaboración ya no requiere la presencia física de los grupos, sino de una comunicación global muy eficiente.
A. P.: Profesor Molina, una de sus funciones ahora es comunicar las prioridades de la ciencia a los responsables políticos a nivel internacional. ¿Es este un trabajo más o menos duro del usted tuvo que hacer para ganar el Premio Nobel de Química?
M. J. M.: Es un tipo de trabajo diferente, pero un desafío muy grande, porque no es fácil alcanzar tal nivel de comunicación. Creo que es realmente una responsabilidad de los científicos. Lo veo, lo considero, una gran responsabilidad, particularmente después de que uno ha sido reconocido con un premio Nobel; gracias a ello, probablemente tenemos un mejor acceso a los responsables de las decisiones importantes. Y aunque tenemos que seguir contribuyendo a los conocimientos básicos, como siempre lo hemos hecho, a través de muchos años de experimentación, trabajando estrechamente con grupos de estudiantes, ahora tenemos esta importante posibilidad. Creo que la comunicación es algo que la comunidad científica no logra con la suficiente eficiencia. Y no está a la altura, considerando la importancia de muchos de los problemas de la sociedad. Por eso creo que es una actividad muy esencial y que también puede tener mucho éxito en cuanto a dar resultados específicos. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar bastante estrechamente con los responsables de la toma de decisiones en México. Por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, he visto los resultados de mejorar la calidad del aire como consecuencia de nuestra interacción con fabricantes y con los responsables de alto nivel de la toma de decisiones. Por lo tanto, dirigirse a los responsables de la toma de decisiones es, definitivamente, muy importante. Y puede ser gratificante cuando vemos que contribuimos al logro de resultados beneficiosos para la sociedad.
A. P.: Hoy en día, la comunicación es omnisciente. Es una herramienta muy poderosa, y los nuevos medios de comunicación se han convertido en una parte esencial de las sociedades desarrolladas. ¿Cómo se podría mejorar el tratamiento que los medios de comunicación de masas y los medios basados en internet dan a la ciencia, a nivel estatal y a nivel global?
M. J. M.: Hay mucho margen para mejorar. La difusión de la ciencia es una especialidad en sí misma. Es necesario hacerlo, no solo con claridad, sino también de manera entretenida para que la sociedad se interese por estos problemas. En parte, tenemos que cambiar la noción generalizada de que la ciencia necesita ser comunicada al mundo en un lenguaje altamente especializado y disciplinario. Cada disciplina tiene su propio vocabulario.
Al igual que muchos de mis colegas, creo que, si entendemos un problema científico muy claramente, entonces puede ser explicado en términos más comprensibles, aunque siempre hay que hacer un esfuerzo para sintetizar la esencia de los nuevos conocimientos. Según mi experiencia, puedo decir que esta comunicación es muy interesante para una parte de la población, pero es muy aburrida si se explica mal u oscuramente. La gente puede no entenderla por el lenguaje utilizado. De ahí la necesidad de comunicarse mejor con la sociedad, que, por cierto, es una tarea que también tiene mucho que ver con la educación.
Tenemos el mismo problema en la enseñanza. Hay ejemplos de lo bien y lo eficazmente que podemos trabajar con los niños cuando están interesados y entusiasmados, si se divierten en lugar de tener que aprender de memoria los hechos científicos. Hay mucho en común entre estos dos aspectos tan importantes en nuestra sociedad.
A. P.: Muy agradecido por esta emocionante conversación, profesor Molina. Muchas Gracias.
M. J. M.: Ha sido un placer hablar contigo.
1 El «desarrollo sostenible» se refiere a la satisfacción de las necesidades de desarrollo de los seres humanos, manteniendo, no disminuyendo, los recursos naturales y el medio ambiente, de los que depende la economía humana.
2 El protocolo de Kyoto es un tratado internacional que compromete a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Aunque Estados Unidos firmó el tratado, el Congreso de Estados Unidos no ha ratificado la medida.
3 Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio: «NCCS Triplica el Rendimiento de las Superordenadores para el Modelado de las Ciencias de la Tierra», 28 de abril de 2015, en línea: <http://www.nccs.nasa.gov/images/discover_story_042815.pdf>.