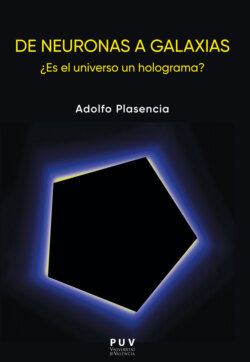Читать книгу De neuronas a galaxias. - Adolfo Plasencia Diago - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8 La sabiduría acumulada en las antiguas piedras talladas
ОглавлениеJohn Ochsendorf y Adolfo Plasencia
John Ochsendorf. Fotografía de Adolfo Plasencia
Dentro del edificio del Panteón de Agripa en Roma, me invade la idea de que la persona que hizo ese edificio era mucho más inteligente, y sabía más que yo.
Si hablamos de futuro de la arquitectura, yo creo que es imprescindible buscar la historia para la inspiración.
Creo que en la ingeniería, tenemos una ideología equivocada del progreso.
John Ochsendorf
John Ochsendorf es profesor de Arquitectura y profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en el MIT. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Princeton y su doctorado en la Universidad de Cambridge. Estudió las bóvedas tabicadas en España en 1999-2000 con una beca Fulbright y nuevamente en 2007-2008. Después de convertirse en el primer ingeniero en ganar el Premio Roma de la Academia Americana en Roma, pasó un año estudiando bóvedas en Italia. En 2008 fue nombrado MacArthur Fellow.
Ochsendorf lleva a cabo investigaciones sobre la mecánica y el comportamiento de las estructuras históricas, especialmente de los sistemas tradicionales de construcción. Su grupo investiga la dinámica de los antiguos edificios de mampostería y el diseño de estructuras más sostenibles, basándose en ejemplos que van desde los techos abovedados de las catedrales góticas hasta los puentes colgantes de cuerda del Imperio Inca. Es una autoridad mundial en estructuras y bóvedas, combinando sus diferentes conocimientos en tres campos de la construcción de edificios: la ingeniería estructural, la evolución histórica de la arquitectura y la arqueología.
Fundó el Proyecto Guastavino en el MIT, una iniciativa dedicada a documentar y preservar las obras de las bóvedas tabicadas de la empresa R. Guastavino Co., de los Guastavino, padre1 e hijo, que datan de finales del siglo XIX y que se encuentran en numerosos edificios de Estados Unidos y de todo el mundo.2 En otro proyecto, Ochsendorf colaboró en la construcción del Centro de Interpretación del Parque Nacional de Mapungubwe en Sudáfrica, que fue ganador en la categoría de cultura (edificios terminados) en el Festival Mundial de Arquitectura de Barcelona de 2009. Es autor del libro Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile (Princeton, NJ: Princeton Architectural Press, 2010).
En febrero de 2017, Ochsendorf fue nombrado director de la Academia Americana en Roma (AAR), para cumplir un mandato de tres años, tras el que ha regresado al MIT.
Adolfo Plasencia: John, gracias por recibirme aquí.
John Ochsendorf: Es un placer. Bienvenido al MIT de nuevo.
A. P.: John, eres un ingeniero estructural que también ha estudiado arqueología. Sin embargo, podrías ser fácilmente arquitecto.
J. O.: Aunque enseño en la MIT School of Architecture and Planning, no he estudiado realmente arquitectura. Sin embargo, me encanta la disciplina y me gusta mucho trabajar con arquitectos.
A.P.: En 2006 publiqué, en el Open Course Ware del MIT, un ensayo sobre los conceptos emergentes que surgían en nuestra experiencia de la iniciativa MITUPV.3 Uno de los conceptos que identifiqué allí volvió a pasar por mi mente cuando estuve en Mallorca, unos años después, en el inolvidable Stonemasonry in Context: The Artifex Workshop, con Miquel Ramis y Yung Ho Chang.4 Estábamos discutiendo cuántas sabidurías del pasado han sido desaprendidas hoy en día. En mi ensayo, el concepto desarrollado fue el de desaprender. Básicamente el ensayo trataba sobre la tecnología, pero en el taller lo recordé de nuevo, ya que se me ocurrió que también hemos olvidado cosas maravillosas en la arquitectura y la construcción que bien valdría la pena recuperar. ¿Qué opinas de ello?
J. O.: Sí, absolutamente, por supuesto. Por ejemplo, si pensamos en un arco y una cúpula, son formas tradicionales con cuatro mil años de desarrollo. Con la Revolución Industrial y sus nuevos materiales de acero y hormigón armado, hemos abandonado, en efecto, una tecnología de cuatro mil años de antigüedad, y esto ha sido un tremendo shock.
Hoy en día, una persona con un doctorado en ingeniería de una prestigiosa universidad, tiene menos idea de cómo funciona un arco que un buen albañil de hoy, o de hace cien o mil años. Por poner otro ejemplo. Había un puente de la era colonial en México que había estado allí durante tres siglos y había sobrevivido a los terremotos, al tráfico moderno y a las guerras sin ningún problema. Entonces, hace veinte o treinta años, llegó un ingeniero con una licenciatura en puentes de hormigón pretensado del MIT, hizo algunos cálculos y dijo que este puente, después de tres siglos, ya no era viable. Derribó el puente e hizo uno nuevo de hormigón pretensado porque era más fácil de calcular. Mis amigos mexicanos se rieron después, diciendo que el puente original había resistido guerras, terremotos y el tráfico moderno, pero no ha resistido el embate de una sola persona con un máster del MIT.
Si pasamos por alto la historia, o cómo funciona realmente un arco, existe un peligro en varios sentidos, en el económico, el cultural y el de la formación. Nosotros, como ingenieros, no estudiamos la historia. Sin embargo, no podemos imaginarnos a un escritor o a un compositor que no conozca a fondo la historia de su campo. Es imposible. Pero en la ingeniería, no sabemos casi nada de la historia de nuestra disciplina aplicada, y resulta que es una historia impresionante. No conocemos los nombres o incluso las obras de los grandes ingenieros del pasado. Personalmente creo que, si los ingenieros y los arquitectos conocieran más la historia, podríamos aprender y comprender muchas cosas, incluyendo tanto las formas de cuidar los edificios antiguos como el construir edificios nuevos.
A. P.: John, has pasado mucho tiempo estudiando uno de tus edificios. Es el Panteón de Roma. Fue encargado por Marco Agripa durante el reinado de Augusto y reconstruido por el emperador Adriano. ¿Podría el Panteón proporcionar esa lección de historia de la que estás hablando? El edificio y su cúpula han estado en pie durante dos mil años y siguen siendo utilizados. ¿Por qué la gente que respeta la belleza, el pasado o la construcción no aprende una lección de ello? ¿Cómo es posible que, existiendo como existen estos ejemplos, los estudiantes de las escuelas de arquitectura desaprendan algo como esto?
J. O.: Si se estudia la historia de una maravilla como el Panteón, su geometría y sus elementos simbólicos, resulta ser una de las construcciones más impresionantes del mundo. Tiene grietas dentro de la cúpula, grietas de más o menos treinta centímetros, bastante grandes, que han estado allí más de dos mil años. No son visibles, pero están ahí. Aun así, permanece perfectamente estable. Sin embargo, no entendemos completamente por qué es tan estable, ni sabemos completamente hasta qué punto es seguro. Así que una de las cosas que hacemos aquí en el MIT es llevar a cabo pruebas y crear nuevos programas para comprender mejor la seguridad estructural de edificios tan antiguos e impresionantes. Por ejemplo, si usamos las herramientas que tenemos los ingenieros para hacer edificios de acero, no nos dicen nada; no tienen la capacidad de decirnos lo suficiente sobre un edificio tan antiguo como el Panteón. Así que lo que tenemos que hacer es repensar todo esto y crear nuevas herramientas con software que tenga en cuenta el comportamiento histórico de los edificios.
A. P.: ¿Es cierto que todavía hay catedrales en pie que desafían los programas de cálculo estructural de los ordenadores modernos?
J. O.: Sí, por supuesto. No tenemos la manera de saber, por el momento, hasta qué punto son estables. La catedral de Beauvais en Francia, por ejemplo, o la de Palma de Mallorca son edificios impresionantes; son montañas de piedras perfectamente colocadas de forma estable, pero no entendemos realmente por qué son tan estables. Las herramientas digitales de que disponemos no sirven en ellos para que los podamos analizar en profundidad. Sin embargo, estamos trabajando mucho con programadores informáticos, escribiendo nuevos programas para entender mejor cómo funcionan esos edificios. Estos son problemas muy difíciles porque la geometría ha cambiado completamente.
Por ejemplo, la cima, la parte más alta del Panteón ha descendido casi un metro en los últimos dos mil años, y eso ha deformado mucho la cúpula. Hemos estado averiguando con herramientas como el láser de escaneo 3D para descubrir su geometría con precisión. Es un campo de trabajo que estamos investigando. Otro ámbito es la historia de la construcción. Me pregunto cómo fue posible construir el Panteón hace dos mil años, cómo fue posible construir una catedral hace ochocientos años. La historia de la construcción está abierta de par en par, y pensamos que hay muchas ideas que se pueden tomar del pasado para crear las nuevas cosas de hoy.
A. P.: Eso me recuerda la vez que me reuní en la Isla de Pascua con el arqueólogo oficial del lugar. Me mostró tres cosas muy importantes. La primera fue un muro de piedra hecho de bloques que pesaban, cada uno, varias toneladas, con cortes y uniones prácticamente perfectas. La segunda, fue que se había desarrollado una civilización lítica, completamente aislada del mundo, que se llamaba a sí misma «el ombligo del mundo» (hay un lugar, Ahu Te Pito Kura, en la costa norte de la isla, con ese nombre) porque aquella gente se creían los únicos habitantes del mundo. Y la tercera cosa que me llamó la atención es una pregunta sin respuesta: ¿cómo una civilización lítica que no sabía nada de metales extrajo y talló esculturas de roca volcánica, algunas colosales, con un peso de casi ochenta toneladas, y desde una cantera en un cráter volcánico las consiguió desplazar más de veinte kilómetros sobre tierra montañosa hasta sus ubicaciones, justo al lado del mar y en lugares repartidos por toda la costa de la isla? ¿Y cómo luego las pusieron en pie? Todas las pruebas que se han llevado a cabo para mover grandes estructuras similares han terminado en fracaso. Tal vez sea porque los humanos hemos olvidado cómo se hacían estas cosas hace doce siglos. ¿Por qué crees que todo este conocimiento ha sido olvidado y por qué, como has dicho antes, piensas que un albañil de hace diez siglos sabía más de lo que un ingeniero sabe hoy? Y algo aún más importante: ¿por qué el conocimiento acumulado no se considera una riqueza? ¿Es una cuestión de moda, de herramientas o es un problema cultural?
J. O.: Probablemente es un problema cultural. Creo que, en la ingeniería, tenemos una ideología equivocada del progreso. Según esta ideología actual del progreso, por ejemplo, un arco de ladrillo pertenece al pasado y un edificio moderno debe ser de titanio o de acero. Así que, por un lado, nuestro pensamiento se centra solo en esos nuevos materiales y, por otro, estamos en la cima, en la parte estratigráfica superior, en la capa más reciente de la historia, y pensamos que nosotros, los ingenieros de hoy, con todos nuestros ordenadores y herramientas, somos superiores a la gente de hace dos mil años que… bueno, sabía mucho, pero en realidad pensamos que era básicamente ignorante. Sin embargo, cuando entro en un edificio antiguo, como el Panteón de Agripa en Roma, y lo observo desde dentro, me invade la sensación de que la persona que hizo este edificio era mucho más inteligente que yo y sabía más que yo.
A. P.: Era más inteligente y poseía sabiduría que hemos olvidado…
J. O.: Exactamente. Pasé mis años de doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, estudiando cúpulas y cosas así. Empecé con los problemas de los matemáticos del siglo XIX en Francia, estudiando contrafuertes y estructuras similares, que presentaban problemas reales en esa época. Pero en el siglo xx, con el acero y el hormigón, hemos abandonado ese campo. Cuando nos referimos a los sitios del patrimonio mundial tenemos que entender cómo funcionaban estos edificios antiguos. Además, si hablamos de sostenibilidad, de tecnología pasiva, por ejemplo, en un clima en el que el tiempo es casi siempre bueno, hay un cuerpo de conocimientos acumulados en la arquitectura vernácula o tradicional sobre cómo hacer estas cosas, y esa base de conocimientos ha ido creciendo durante siglos y siglos.
Sin embargo, cuando entramos en nuestras cajas de cristal en Houston, Londres o Valencia, vemos que no tienen nada que ver con el lugar, con el sitio donde han sido construidas. El conocimiento del lugar tiene sentido. Cuando hablamos del futuro de la arquitectura, creo que es esencial mirar hacia atrás, a través de la historia, en busca de inspiración.
A. P.: Yung Ho Chang, profesor del MIT, dijo en Mallorca, en el taller de Artifex «Stonemasonry in Context» («La cantería en su contexto»), que hay que recuperar los valores del artesano porque considera que la arquitectura es un oficio.5 ¿Debemos intentar recuperar la humildad que tenían los canteros y los albañiles, los que conocían tanto los materiales como su oficio?
J. O.: Es difícil saber por qué suceden ciertas cosas con la formación de los arquitectos hoy en día. En Estados Unidos, el arquitecto es un dios. Los arquitectos cuyo trabajo más me gusta más son aquellos que colaboran con gente, que usan sus manos, que tienen habilidad técnica en otros campos y que trabajan en equipo. Por supuesto, puede aparecer en cualquier momento un genio que pueda dar la idea total de un edificio, pero creo que hacer un edificio no es el trabajo de una sola persona. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente es cómo hacer edificios con menos emisiones de dióxido de carbono. Estas difíciles cuestiones están más allá de la capacidad de un solo campo para resolverlas completamente. La única posibilidad de hacer edificios de los que la gente necesita hoy en día es que haya un diálogo continuo entre ingenieros, arquitectos, biólogos, expertos en tecnología de la información, historiadores, arqueólogos… Para mí está claro que tenemos un tremendo problema que solucionar.
A. P.: Hablemos de ese edificio que tú y tu equipo construisteis con tres condiciones bien restringidas: tenía que ser levantado para durar, al menos, quinientos años, tener consumo cero de energía y utilizar técnicas de construcción que aprovecharan los materiales locales y, si era posible, artesanales. Háblame de este edificio en el que estuvisteis involucrados y que, además, tiene el récord de sostenibilidad.
J. O.: Es un edificio en Inglaterra que hicimos hace varios años. Se llama Pines Calyx. Te gustará esta historia porque eres de Valencia y tiene algo que ver con Valencia. Utilizamos la bóveda tabicada, que es un tipo de bóveda cuyos orígenes se remontan a la Valencia del siglo XIV (el ejemplo documentado más antiguo del mundo de este tipo de bóveda se encuentra allí, en la capilla de los Jofré, construida a finales del siglo XIV a expensas de Jaime Jofré. Está en el convento de Santo Domingo de Valencia y data de 1382).6 Nos enfrentábamos a un difícil problema: ¿cómo hacer un edificio con los materiales disponibles allí? Al final, hicimos muros de tierra, que son similares al hormigón, pero con un consumo de energía mucho menor, y utilizamos ladrillos macizos de arcilla hechos a mano que sobraron de una mina en Inglaterra. Este fue un elemento fiel al tipo de desarrollo económico de ese mismo lugar. Contratamos a unos albañiles españoles de Extremadura para que nos ayudaran con las bóvedas y construimos dos bóvedas no muy grandes con un vano de trece metros. De esta manera pudimos reducir considerablemente su «energía incorporada», es decir, su nivel de emisión de dióxido de carbono durante la construcción. Redujimos esas emisiones en un 80 % en comparación con los niveles más bajos de emisiones de dióxido de carbono en la construcción de edificios utilizando materiales locales en de ese mismo momento en Inglaterra. Es obvio que, si no tenemos que ir a China, Mongolia, Japón u otras fuentes lejanas para encontrar materiales, eso tiene sus ventajas: es mucho más barato que otros tipos de construcción. Además, el dinero invertido va a la gente local que construye el edificio. Esto es sensato. De alguna manera, esta estrategia puede parecer antiglobalización, pero no creo que lo sea. Se trata de buscar soluciones que tengan verdadero sentido en la zona donde se va a construir.
A. P.: ¿Quién trabajó contigo en este proyecto?
J. O.: Un arquitecto inglés y varios ingenieros ingleses y un grupo de estudiantes del MIT. Fuimos allí durante dos semanas y una persona de Nueva Zelanda hizo la bóveda. Fue un experimento, pero un proyecto muy entretenido que finalmente ganó muchos premios como edificio sostenible y de bajo consumo de energía. Y gracias a ese edificio de hace varios años ahora tenemos muchos más proyectos.
A. P.: Como has dicho, puede ser visto como un edificio antiglobalización. ¿Quizás la gran industria de la fabricación de acero y de sistemas de construcción tiene más poder que las escuelas universitarias de arquitectura e ingeniería que creen en la sostenibilidad? ¿Cree que las grandes industrias globales, por razones económicas, han impuesto su poder?
J. O.: Esta es una cuestión interesante. No había pensado mucho en eso, pero sí, creo que sí. Por ejemplo, para gente como nosotros, como ingenieros estructurales, ingenieros civiles y también como arquitectos, parece que solo hay dos materiales en el mundo, el acero y el hormigón armado. Obviamente, eso no es así, no es ese el caso. Si alguien inventara la madera mañana en el MIT, se vería como el elemento más asombroso de la historia del mundo. Es algo que proviene de los árboles, que consumen dióxido de carbono, que tiene todas las propiedades deseadas de la rigidez –la madera es un material increíble, y también lo es el ladrillo–. Son materiales sencillos que se conocen desde hace mucho tiempo, y lo son a escala humana con enormes posibilidades. Sin embargo, hoy en día no hablamos de esos materiales. Esto se debe en parte a nuestra «ideología de progreso», que no nos permite pensar mucho en la madera.
A. P.: John, pasemos ahora a una conexión que tienes con Valencia, y que te relaciona con un dúo padre-hijo que llevan el apellido Guastavino. También poseían y expresaron un «conocimiento acumulado» que, lamentablemente, también los valencianos casi hemos olvidado. Háblenos de tu amor por el trabajo y la obra de estos dos valencianos.
J. O.: La familia Guastavino vino a Estados Unidos procedente de Valencia. El padre, Rafael Guastavino Moreno, nació en 1842. Construyó varios edificios en Cataluña, pero a los 41 años emigró a Estados Unidos con su hijo, Rafael Guastavino Expósito, que por entonces tenía 4 años. En la década de 1950 él y, posteriormente, su hijo habían construido más de mil edificios en cuarenta y un Estados norteamericanos, incluyendo más de doscientos solo en Manhattan, y se trata de los edificios más importantes de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, el Carnegie Hall tiene una bóveda de Guastavino. Construyeron bóvedas como las tradicionales de Valencia (aquí tengo uno de sus ladrillos, que en la lengua valenciana se llama rajola; tiene la marca de la empresa que lo hizo impreso en relieve con una imagen de sus bóvedas de ladrillo de dos capas). Valencia tiene el primer ejemplo documentado de este tipo de bóvedas, construido en 1382. Y, aun trabajando con esta tecnología tradicional, buscaron continuamente innovar, hacer mayores luces y vanos, nuevas formas, utilizando nuevos materiales; introdujeron, por ejemplo, el cemento Portland. Poseían veintiséis patentes en Estados Unidos, mientras seguían buscando hacer cambios para mejorar, siempre innovadores, siempre haciendo avances, por ejemplo, mejorando la acústica de los edificios.
Uno de sus edificios más importantes se encuentra en Ellis Island, que era el lugar por donde todos los inmigrantes entraban a Estados Unidos, como lo hizo mi abuela, que vino de Italia hace ochenta años. Cinco edificios de la capital de diferentes Estados fueron construidos por Guastavino, y en numerosas universidades, como Harvard, Princeton, Yale, Chicago y el propio MIT, tienen edificios de Guastavino. La biblioteca principal de Harvard también tiene bóvedas de Guastavino, cuya idea original proviene de Valencia. La Biblioteca Pública de Boston, una de las más antiguas e importantes del país, fue abovedada por Rafael Guastavino. Sin embargo, su historia tampoco es muy conocida aquí. Sus edificios incluyen iglesias, bancos y miles de otras construcciones muy importantes en la historia de Estados Unidos, pero como arquitectos, ingenieros y constructores, desafortunadamente, cayeron en el olvido.
A. P.: Además, no se tiene en cuenta que estas construcciones se hicieron en un siglo en la que era difícil moverse por el territorio, en una época sin aviones, con trenes muy lentos. Estados Unidos es muy grande, y nunca apreciamos realmente las dificultades que estos dos hombres tuvieron que superar.
J. O.: Exacto. Y ellos, ¡hace más de un siglo!, ya tenían veinte oficinas en diez ciudades de Estados Unidos. Hace más de cien años. En algún momento, llegaron a tener en construcción cien edificios al mismo tiempo, incluyendo grandes estaciones de tren en Chicago, Buffalo, Detroit y Boston. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos construyeron estaciones de tren utilizando esta increíble bóveda hecha por estos valencianos. Hoy en día estamos perdiendo algunas de estas viejas estaciones, como la Estación de Pennsylvania, que se inauguró en 1909 con bóvedas tabicadas construidas por la Compañía Guastavino… Es una historia tan larga e importante ¡y de la que se sabe tan poco! Llevo diez años trabajando con colegas en España, arquitectos e ingenieros, que también se interesan por su historia, porque son poco conocidos en España. Yo escribí el libro Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile,7 que fue publicado por Princeton Architectural Press. Y tengo una apuesta con mis alumnos del MIT de que si encuentran un edificio de Guastavino o una bóveda que yo desconozca, los invitaré a comer. Hemos encontrado ochenta edificios solo en Boston –y eso es solo parte del importante trabajo que hicieron–. Casi todas las semanas encontramos nuevos edificios porque todavía seguimos sin conocer muchas de sus obras. Yo diría que esta es una historia americana y valenciana muy importante para la historia arquitectónica del mundo, pero que todavía es poco conocida.
A. P.: Intentaremos, a través de esta conversación, dar a conocer esa historia valenciana y americana. Los jóvenes siempre quieren ser modernos ¡y los del MIT aún más! ¿Cómo explicas a los estudiantes cuál es la alquimia entre el conocimiento del pasado y la visión del futuro, para seguir progresando sin olvidar lo mejor de las generaciones anteriores?
J. O.: Esa es una pregunta fascinante, y es cierto que los estudiantes que llegan al MIT para estudiar ingeniería, por ejemplo, conmigo, nunca se imaginan previamente que voy a trabajar en bóvedas de piedra. Nunca pensaron, antes de llegar al MIT, en construir bóvedas góticas. Incluso con la formación que tenemos en la actualidad es casi imposible hacer unas bóvedas así, hoy en día.
A. P.: Mucha gente cree que es solo por razones de coste, económicas, pero no lo es, ¿verdad?
J. O.: No, ¡en absoluto! Es porque los arquitectos no saben cómo construirlos.
A. P.: Miquel Ramis dice que puede demostrar que un arco de piedra natural puede ser más barato que uno de acero o de hormigón.
J. O.: ¡Claro! Y si hablamos de hace uno o doscientos años, más aún, porque duran mucho más. Por ejemplo, la vida de un puente de hormigón armado, o de acero, es de cincuenta años, pero un arco de piedra ¡puede durar dos mil años!
A. P.: Y en cuanto a la alquimia de la innovación y la sabiduría del pasado, ¿cómo crees que se deben combinar?
J. O.: Es difícil de explicar, pero lo más importante es plantear problemas interesantes. ¿Cómo se comporta una bóveda gótica en un terremoto, por ejemplo? Es un problema fascinante, y nuestros estudiantes están encantados con tales preguntas. Así que si planteamos preguntas realmente buenas, la alquimia comienza a aparecer. De nuevo, con el tema de la sostenibilidad, ¿cómo hacemos un edificio con bajas emisiones de dióxido de carbono? Esa es una pregunta muy difícil.
A. P.: Sí, porque la construcción de un edificio arroja residuos y emisiones a la atmósfera y empeora el cambio climático. La gente no es consciente de la energía necesaria para hacer un edificio y de sus efectos subsiguientes sobre el clima, ¿no es así?
J. O.: Sí. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero aquí, en Estados Unidos, los edificios consumen más electricidad y energía que los vehículos de transporte (coches, aviones, trenes, autobuses y barcos a motor). Por supuesto, estamos usando los edificios todo el tiempo, pero en muchos casos son ineficientes en términos de ahorro de energía. Sin embargo, hay muchas maneras de reducir sus demandas energéticas. Nos estamos moviendo en esa dirección, pero no es fácil.
A. P.: Y ¿tú crees que, tal vez, los arquitectos tienen miedo de no ser modernos?
J. O.: Sí, y otra cosa interesante es el problema actual de que los arquitectos quieren edificios con nuevas formas, con el «efecto Guggenheim» de Bilbao. En cambio, para nosotros, la cuestión más importante hoy es cómo hacer un edificio con menos material, que consuma menos energía y que además tenga una forma interesante.
Te pongo como ejemplo de esto el edificio que hicimos en Sudáfrica, que ganó el premio al mejor edificio del mundo en 2009. Se hizo con bóvedas.
El edificio es el Museo Mapungubwe (Mapungubwe National Park Interpretation Centre),8 que es patrimonio de la humanidad. Diseñamos quince bóvedas, construidas con barro africano por albañiles locales y construidas por el mismo neozelandés que hizo las bóvedas en Inglaterra, ¡y se considera un edificio revolucionario! Poco después lo presentamos como una idea, una visión sobre esta forma de pensar, al presidente del Banco Mundial. Le dijimos que en lugar de enviar materiales desde China, como el cemento o el hormigón, buscáramos materiales y talento locales para hacer cosas nuevas y construir bóvedas con materiales autóctonos en un edificio pasivo que no utiliza mucha electricidad. Esa fue una buena idea. Y poco a poco estos edificios van ganando terreno en la arquitectura, pero el problema sigue siendo cómo hacer edificios con una menor huella de carbono, pero, eso sí, de una manera interesante y con una forma y geometría hermosas.
A. P.: Muchas gracias, John, por esta gozosa conversación.
J. O.: Gracias a ti. Ha sido un placer.
1 Rafael Guastavino Moreno, maestro de obras y constructor español, nacido en Valencia, desarrolló gran parte de su actividad en Estados Unidos, donde difundió un sistema constructivo de bóvedas de su invención. Alcanzó el éxito gracias a la utilización de su patente (registrada en 1885) de un sistema de construcción de bóvedas derivado de la técnica de construcción tradicional mediterránea española (Valencia y Barcelona), conocida como bóveda tabicada de ladrillo plano –denominado en inglés Tile Arch System, Guastavino system o Guastavino tile («baldosa Guastavino»); https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Guastavino)–.
2 A finales del siglo XIX y primera mitad del XX, los valencianos Rafael Guastavino Moreno (1842-1908) y su hijo, Rafael Guastavino Expósito (1873-1950), con su empresa R. Guastavino Company, fueron los responsables de diseñar y construir las bóvedas tapiales y de azulejos de casi mil edificios en todo el mundo, de los cuales más de seiscientos sobreviven hoy en día. Los edificios restantes se encuentran en más de treinta estados de los Estados Unidos e incluyen importantes puntos de referencia como el Ellis Island Registry Hall, el Oyster Bar en la Grand Central Terminal y la Biblioteca Pública de Boston. Una base de datos de las obras de Guastavino está siendo compilada en los sitios web Guestavino.Net del MIT (http://web.mit.edu/cron/Backup/project/guastavino/www/about.html) y Palaces for the People: Guastavino and America’s Great Public Spaces (Palacios para el Pueblo: Guastavino y los Grandes Espacios Públicos de América) de la Universidad de Harvard (Biblioteca Conmemorativa Harry Elkins; http://palacesforthepeople.com/project/harvard-university-harry-elkins-widener-memorial-library; y en español en: http://palacesforthepeople.com/es/).
3 El MITUPV Exchange fue una iniciativa de intercambio multimedia y proyecto de aprendizaje online iniciado por las dos instituciones (el MIT y la Universidad Politécnica de Valencia) que comenzó en el año 2000. Plasencia se refiere a su artículo titulado «Transformar la formación humanística mediante la tecnología», que publicó en la web del Open Course Ware del MIT Brief Overview of the MITUPV Exchange/Additional Information about MITUPV Exchange (http://ocw.mit.edu/courses/global-studies-and-languages/21g-703-spanish-iiispring-2006/projects).
4 Yung Ho Chang, profesor de arquitectura del MIT, participa en el diálogo 10, «Mirar hacia adelante en arquitectura, mirando hacia atrás».
5 «Stonemasonry in Context: The Artifex Workshop», Inca, Mallorca, del 14 al 28 de junio de 2009 (http://www.artifexbalear.org/artifexworkshop09.htm).
6 Ver Mercedes Gómez-Ferrer: «Los Origines de la Bóveda Tabicada en Valencia», Historia de la construcción, 24, 2009, en línea: <https://www.academia.edu/6747084/the_origins_of_tile_vaulting>; y Adolfo Plasencia, foto de la capilla de los Jofré, en el convento de Santo Domingo, en línea: <https://www.flickr.com/photos/adolfoplasencia/29235948271>.
7 John Ochsendorf: Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile, Princeton Architectural Press, 2014, en línea: <https://www.papress.com/html/product.details.dna?isbn=9781568987415>.
8 Mapungubwe National Park Interpretation Centre, South Africa, Michael Ramage, John Ochsendorf, Peter Rich, James K. Bellamy, Philippe Block, University of Cambridge, consultado el 5 de enero de 2020, https://bit.ly/2Qo3Ap9