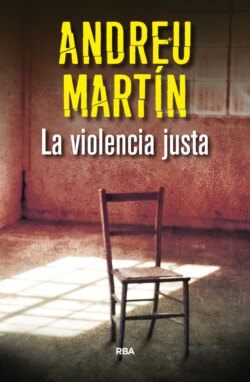Читать книгу La violencia justa - Andreu Martin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10 ALEXIS RODÓN
ОглавлениеMe lo temía.
No lo había formulado con todas las letras y todas las palabras, porque quizá no quería ni pensarlo, pero ahora, cuando entro en el restaurante y viene a recibirme una de las propietarias, me reconoce, me saluda tan cariñosa como siempre, me dice que me están esperando y señala la mesa de siempre, no me sorprendo en absoluto.
Esta mañana, Xavi me ha hablado de una jueza de instrucción, de una sorpresa y de una cena en L’Oliana, donde íbamos a menudo con nuestras respectivas. Y la expresión de Enric cuando le he preguntado por qué venía a contarme su investigación con pelos y señales, esa sonrisa torcida, te lo digo o no te lo digo y dejo que sea una sorpresa, me ha provocado un escalofrío. Él estaba al tanto de la sorpresa, era feliz sabiéndola y ha vencido heroicamente la tentación de descubrírmela. Alguien debería reconocerle el mérito.
L’Oliana es un restaurante luminoso y transparente, de líneas rectas, donde se respira comodidad. A un lado del comedor, como una porcelana valiosa y frágil en la urna preferente del museo, destaca Isabel Uribe, jueza de instrucción, mi ex.
Menuda y frágil. Se ponía de puntillas para besarme. La timidez se mezcla con la coquetería y le hace insegura la sonrisa y la obliga a fruncir los ojos como si la deslumbrara un foco demasiado potente.
Se pone en pie, espléndida con un vestido negro de escote discreto que le permite lucir un collar de cuentas blancas y negras, el pelo más corto y de otro color, una miniatura valiosa junto al cuerpo voluminoso de Xavi Pallars que la verdad es que ha engordado demasiado últimamente.
—Isabel.
—Sorpresa.
—¿Qué te parece? —dice mi amigo sonriendo con malicia, sin ocultar que le gustaría que Isabel y yo volviéramos a vivir juntos, como en los buenos tiempos, vamos, ¿por qué no?, tan felices como éramos. ¿Tan felices como éramos? La madre que lo parió. Por eso no ha venido Toni, a quien esta clase de cosas siempre le dan mucha vergüenza. Es más dura y pragmática que Xavi. «Tú no te metas, Xavi, ellos sabrán lo que hacen».
Me los imagino a los dos en el dormitorio, vistiéndose para salir. Veo a Xavi preguntando:
—¿Pero a ti no te haría gracia que volvieran? ¿Que volviera a ser todo como era antes?
—Las cosas nunca vuelven a ser como eran antes.
—¿Fines de semana juntos, aquellas cenas...? ¿Las discusiones sobre películas...?
—Las cosas son como son, Xavi. No te metas.
Por fin, le pongo la mano encima a Isabel.
Aquel día dijo: «No me toques, no me pongas la mano encima, me das miedo, lo siento, lo siento pero no puedo permitir que me toques, tengo que irme, me voy a casa de Elisa, te llamaré, necesito un tiempo para reflexionar».
Nunca más volví a ponerle la mano encima. Ni me acerqué a ella. Ni un beso. No nos volvimos a abrazar entre sábanas.
Ahora, pasados cuatro años, le pongo la mano encima del hombro, y no pasa nada, y nos acercamos casi hasta tocarnos, casi, para darnos esa clase de besitos aéreos cerca de las mejillas, sin contacto epidérmico, todo puramente simbólico, muá, muá.
—¿Cómo estás? —digo en voz baja, como para prescindir de la presencia de Xavi y buscar sinceridad.
—Ya veo que tú estás muy bien —me dice, con esa sonrisa que es un faro en la niebla—. ¿Estás bien?
—Bueno, un poco cansado porque vengo del gimnasio, pero pienso que me repondré con una cena de categoría.
Está muy bonita, más de lo que recordaba. Tiene un año más que yo, cincuenta y cuatro, pero nadie lo diría. Ha engordado un poco, pero solo un poco, y no le sienta mal. Ya no debe de ser la jueza más delgada de la Ciudad de la Justicia. Tal vez continúe siendo la más sexy, pero eso yo ya no lo sé, ni lo puedo saber.
—Tú, tan guapa como siempre. Te sienta bien el pelo corto.
La melena apenas le oculta las orejas y se la ha teñido de un caoba brillante. Tiene un aire a los años veinte.
—Es la jueza de instrucción del caso de la rumana —informa Xavi, justificándose.
Nos sentamos los tres. Hay tres copas de cava delante de los platos. También las cartas. Agarro una, dando por supuesto que ellos ya saben lo que comerán.
—¿Hace mucho que me esperáis?
—No.
No me entretengo nada. He hecho mi elección mientras venía hacia aquí. Siempre que cenábamos en L’Oliana pedía lo mismo. Cierro la carta.
—Pues por mí cuando queráis.
—Bueno, brindamos, ¿no? —Isabel alza la copa y me esquiva la mirada agachando un poco la cabeza, como la tímida que coquetea—. Por el reencuentro.
Levantamos las copas. Xavi responde con un neutro «Salud», yo lo miro y no digo nada porque esto no es un reencuentro, espero que no lo sea, esto es una cena para hablar del caso de la rumana.
Bebemos, y ya tenemos aquí al camarero. Estaba atento y se acerca sin que tengamos que dirigirle ni una ojeada. Isabel pide alcachofas fritas y tartar de lubina y langostinos. Xavi, canelones de la casa y pies de cerdo guisados con setas. Yo, las inevitables alubias fritas con cebolla y anchoas, y me gustarían los calamarcitos de playa confitados con cebolla y judías, y estoy a punto de pedirlos, pero la suma de las judías y las alubias me parece excesiva y opto por el tronco de merluza norteña con patatas.
—¿Vino?
Le cedo la palabra a Xavi, que tiene un amigo bodeguero.
—Un Atrium de las bodegas Torres. —Cuando el camarero se ha ido, nos ilustra—: Negro, cabernet sauvignon. Me parece que os va a gustar. La ventaja que tienen los Torres es que nunca te van a decepcionar. Un vino de Torres siempre tiene el gusto que esperas que tenga, tanto si lo han hecho en el Penedés como en Chile.
—Y agua —pide Isabel—. Sin gas. Natural.
—Pensaba que traerías el vino de la Monja, ¿cómo se llama?
—No me presentaré nunca en un restaurante con la botella de vino. Eso, el sábado, en casa.
Mira a Isabel y me temo una invitación. ¿Un reencuentro de los dos matrimonios en casa de los Pallars? No, no.
—Este fin de semana estoy con los niños —digo con naturalidad, a modo de disculpa. Miro a Isabel—. Me toca a mí.
Nos alternamos fines de semana. Uno Isabel, otro yo. En casa de Pol, con nuera y nietos, o en casa de Sílvia, con su novia lesbiana. Claro que esto no nos priva nunca de ir a cenar con quienes queramos, de manera que ella y yo sabemos que se trata de una excusa sin fundamento. Desafío a Isabel para que me ponga en evidencia y ella me sostiene la mirada con ojitos desconsolados.
Aquel día dijo: «No me pongas la mano encima» y añadió que se iba a casa de Elisa porque necesitaba «un tiempo para reflexionar». Pero no se fue a casa de Elisa, y esto lo sé tan bien como ella, porque había otro hombre. Me lo había dicho pocos días antes. «No te quiero engañar». Un artista. Un pintor que había hecho una exposición, que cobraba dos mil euros por cuadro y hablaba del dripping de Jackson Pollock y de la actualización del cubofuturismo, y se rodeaba de intelectuales tan engreídos como él.
La verdad es que el caso de Jaquelín me pilló borracho. Yo todavía estaba digiriendo la noticia, confundido, con el cerebro en ebullición, cuando tropecé con el festival de Jaquelín. En eso tenía razón el fiscal. Yo estaba borracho y destrozado por dentro.
Rompe la tensión la intervención del camarero, que llega con el vino, la botella de agua y el ritual de quién lo va a probar; Xavi, naturalmente, «está muy bueno»; nos llenan las copas, «¿quién toma agua?», Isabel y yo y, por fin, nos deja en paz.
Xavi toma la palabra.
—Esta mañana, Enric me ha traído el atestado con el número de teléfono de Marlon Pérez. Digo: «Tengo que pedir una orden de intervención telefónica de urgencia porque este número puede dejar de estar operativo en media hora». Y resulta que Isabel estaba de guardia. Se me ha ocurrido que era como una señal, y la he llamado enseguida. Una solicitud de intervención telefónica urgente me ha permitido elegirla como jueza.
—Y tú —le digo a Isabel, un poco acusador— has dado la orden de la intervención telefónica y has abierto el operativo. —Me relajo un poco para dirigirme a Xavi—. Ya debéis de haberle puesto nombre y todo. Operación Goldfinger o algo así.
—Operación Baskerville —aclara—. Nuestros enemigos son los Perros, Marlon, Kevin y Chon, y El perro de Baskerville es la más famosa de las aventuras de Sherlock Holmes.
—Os habéis lucido. Como siempre.
Isabel, seria, reclama atención y se reviste de la autoridad de jueza.
—Le he pedido a Xavi que organizara esta cena... —puntualiza— de trabajo... porque quería conocer tu opinión.
—¿Mi opinión? —me río, incrédulo—. Si no soy policía.
—Nunca dejarás de ser policía.
Me halaga que lo diga. Primera noticia de que me valora como policía. Me imagino que Xavi la ha convencido. Isabel me llamaba manazas, que es peor que chapucero. Manazas tiene algo que ver con manos grandes, manazas que pueden hacer tanto daño como tenazas. Quería decir que me consideraba muy peligroso. Pero, en aquella época, eso le gustaba. Fue luego, al final, cuando le provoqué un pánico enloquecido: «No me toques, no me pongas la mano encima, me das miedo».
Aquel día, le dije:
—No: tú te das miedo. Tú te horrorizas de ti misma porque sabes que, en mi lugar, habrías hecho lo mismo. O aún peor.
Xavi y quienes lo vivieron de cerca lo entendieron, y por eso me apoyaron.
Pero la empatía es más difícil cuando lo ves todo de lejos.
—Mira —comienza Isabel, que ha optado por comer las alcachofas fritas como si fueran patatas chip, con las puntas de dos dedos de la mano derecha—: No creas que veo claro este caso al cien por cien. —Miro a Xavi, muy concentrado en recoger hasta la última migaja del relleno de los canelones, miro a la pareja que cena al otro lado del comedor, y me froto la barbilla, que ya rasca. No me metáis en líos, por favor—. Tiene dos lecturas, y de momento me decanto por una de ellas. ¿Cuál es la lectura que me gusta? Sabemos, porque hay un confidente que nos lo dice, que existe una banda organizada y que están a punto de recibir un cargamento de chicas jóvenes, procedentes de Rumanía, que vienen engañadas porque las quieren prostituir. Esta intervención telefónica no es una prospección, a ver qué cae, que así no podríamos hacerla, sino que se basa en una convicción: que Marlon pertenece a una banda organizada está fuera de toda duda y, si podemos interceptar a esas chicas cuando ya las hayan maltratado, y antes de que las prostituyan, muy probablemente podremos meter a unos cuantos miembros de esa familia en la cárcel. Solo por eso, ya valdría la pena. La intervención telefónica solo tiene un objetivo: conocer la fecha y hora exactas de la llegada de esas chicas para poder intervenir a tiempo.
—Pero... —la invito a que me muestre el lado oscuro.
—Pero todo esto también podría ser solo humo. Imaginaciones de ese inspector Mayoral...
—¡No, no! —la interrumpe Xavi—. No es ni inspector. Solo es cabo.
Me sorprende. Creí que saldría en defensa de su hombre y, en cambio, me sale con que no es ni inspector. ¿Qué significa eso de que no es ni inspector? Es como si dijera que no es nada, que no tiene ningún nivel. ¿Dónde se ha quedado el cabo impetuoso y joven, pero bueno, muy bueno, de los mejores que tiene? ¿Está renegando de él? Lo miro frunciendo los ojos.
—La verdad es que su atestado —continúa diciendo Isabel— puede ser cualquier cosa. Todo sale de un solo confidente anónimo y nos lo tenemos que creer porque él lo dice. He sacado el caso adelante porque me lo pide Xavi, pero también me ha dicho que conoces a la confidente, y que de hecho todo empezó en tus manos. Quiero saber lo que te dice tu intuición.
—No, no —me resisto—. A mí no me líes.
—Solo dame tu opinión. Sin compromiso.
Ahora es la jueza que de vez en cuando irrumpía con severidad en nuestro matrimonio. Me está dando órdenes desde el tribunal. Era la representante de la ley. Yo también lo era, como policía, pero la policía siempre ha estado bajo las órdenes de los jueces. Solo en las dictaduras es la policía la que les dice a los jueces lo que tienen que hacer. Pero la jueza siempre estaba ahí, fiscalizando mi vida. Aquel día, hace cuatro años, cuando volví a casa, Isabel me compadeció y me acarició. Hizo un violento esfuerzo por acariciarme y compadecerme. Pero a la Isabel samaritana enseguida le fallaron las fuerzas. Una jueza no puede compadecer y acariciar a un torturador, y me dijo que no la tocara, que no le pusiera la mano encima, que le daba miedo, que tenía que irse a casa de Elisa para reflexionar. Mentira. No se fue a casa de su hermana. Ella y yo sabíamos que era mentira.
Trato de resistirme:
—Pero esto no tiene pies ni cabeza. No jodas.
—¿Dice Xavi que tú crees que hay trata de niños? —Niego con la cabeza para indicarle que no quiero jugar, que no, que no pueden hacerme esto—. Porque, en caso de que hubiera niños, sería completamente diferente. En el caso de las chicas, si las han violado o si les han dado una paliza, bueno, no sé, qué le vamos a hacer... —La entiendo: quiere decir, aunque nunca lo dirá, que casi mejor, porque así podremos acusar a los Semiónov de secuestro, lesiones y agresión sexual—. Pero, si se trata de niños, no podemos distraernos ni un segundo. A ellos sí que no quiero que se les ponga la mano encima... —Cualquiera que la oiga pensará que no le importa que pongan la mano encima de las chicas engañadas, pero no es así. Yo sé que no es así—. Di: ¿crees que hay niños?
Estoy a punto de escaparme por la tangente. Decirle que no lo sé, que son suposiciones, porque lo son. Pero no soy policía, ya no, y es como si eso me liberara de precisiones, formalidades y responsabilidades.
—Correcto, creo que sí hay niños. La manera en que lo dijo aquella mujer. No decía nada que se acabara de inventar; no era una locura ni un delirio. Me pareció que decía la verdad. Si quieres saber lo que me dice la intuición, es que sí, que hay niños.
Isabel baja la cabeza y recoge con dos dedos migajas de alcachofas. Conozco esta reacción de nuestra época de casados. Te exige que la convenzas y le digas la verdad, y luego no se deja convencer y duda de tus palabras. Típico. Ahora yo tendría que levantarme de mesa y largarme.
La entrada del camarero con los segundos platos marca un nuevo intermedio. Pone el tartar de lubina y langostinos ante Isabel, los pies de cerdo guisados con setas ante Xavi y mi tronco de merluza norteña con patatas, que ahora no me apetece. A continuación, como si no se hubiera dado cuenta de que su presencia nos impide hablar, reparte el resto del vino entre las tres copas antes de irse.
Xavi trata de salvar la situación.
—En todo caso, ya está hecho. La operación está en marcha. Ah, y la llevamos nosotros, en el ABP.
Me sorprendo.
—¿El ABP? —No es normal que un caso de bandas organizadas y tráfico de seres humanos lo lleve una comisaría de barrio. Es una investigación demasiado compleja.
—Sí: tanto la División Central como el Área Regional están colapsadas, con horarios forzados y dotaciones escasas, y para ellos de momento la familia de los Perros es poca cosa, no creen que de esto salga nada nuevo. De manera que nos han dicho que continúe adelante nuestro equipo de Investigación, y que les vayamos informando por si la cosa crece. Yo, además, añado el grupo 200, con Enric al frente, porque son policías de calle que conocen a las putas y a los camellos que hacen esquinas. En la Central se encargarán de los pinchazos telefónicos y, si necesitamos más efectivos, los Grupos de Intervención y demás, pero de momento Andrea Pasqual nos ha dicho que está a verlas venir. Que les pidamos ayuda si hace falta pero que, de momento, cree que es prematuro. Adelante, adelante, id tirando y tenednos informados.
»Los de arriba también creen que puede ser una manera de que mi ABP se lave la cara, para paliar los estragos del Caso de la Vergüenza, ¿sabes? La prensa nos va a echar tanta mierda encima como pueda, de forma que si la podemos contrarrestar con un operativo brillante...
No lo veo convencido. Hay algo que chirría y que no me cuenta. Tengo ganas de preguntarle por Enric, pero me parece que delante de Isabel no sería oportuno.
—Ahora que habláis del Caso de la Vergüenza —interviene Isabel—. ¿Sabéis quién se hace cargo de la defensa del magrebí maltratador, el que dice que los Mossos tiraron a la mujer por el balcón? —Yo ya lo sé, me lo ha dicho Enric Mayoral esta mañana—. Borja Alonso Graña. Precisamente el abogado de los Semiónov.
—Hostia. —Xavi lo encaja como mala noticia—. No sabe qué hacer para convertirse en abogado estrella. No te extrañe que lo represente gratis. Este tío, en la época en que yo estaba en la Zona Franca, comía cada sábado con miembros de las tres ramas principales de la Familia, los Semiónov, los Klein y los Pérez. En el restaurante que tiene allí Chon Klein, La Chilindrón, donde hacen unas berenjenas rellenas espléndidas.
Mientras habla, Xavi nos hace notar con un gesto que se ha terminado el vino y llama al camarero.
—Quizá no haga falta —digo, dando por hecho que quiere pedir otra botella.
—Pago yo, hombre —me tranquiliza—. No te preocupes. Si no nos lo acabamos, me lo llevaré a casa. —Ha llegado el camarero—. Otra botella, por favor.
Isabel deja pasar cuatro o cinco segundos antes de retomar la palabra para demostrar cuánto le ha incomodado la interrupción.
Vuelvo a verla distante y severa. Constato una vez más que todo acabó bruscamente aquel día, cuando regresé a casa borracho y destrozado, y ella hizo el efímero esfuerzo de acariciarme. Entonces, Pol y Sílvia aún vivían con nosotros, tenían dieciocho y dieciséis años, respectivamente, y se daban cuenta de todo casi antes de que sucediera. Isabel exigió que no le pusiera la mano encima y tuve la sensación de que el mundo se hundía, de que alguien se estaba pasando por el culo todo lo que Isabel y yo habíamos planeado y construido a lo largo de nuestros años de matrimonio.
—Pues ese es el que os va a llenar de mierda —dice por fin la jueza en un tono demasiado ligero, como si no le importara—. Borja Alonso Graña.
Y parece que no tiene nada más que añadir.
—Ese quiere hacerse famoso atacando a la policía —afirma Xavi—. No a los policías cabrones que se lo merecen, sino a toda la policía en general. Para él, un mundo feliz sería un mundo sin policía. —Mientras guardamos un minuto de silencio por un mundo sin policía, recuerda algo y busca en su bolsillo—. Ah, hemos localizado al hombre de blanco que nos dijiste. —No cambio de expresión, como si Enric no me lo hubiera adelantado. No sé si Xavi está al corriente de su visita de esta mañana—. Es Justo Feremín, filipino, vinculado a los hermanos Perros, Marlon y Kevin. El Caniche de la Señora.
Me da un papel donde ha anotado los datos. Entretanto, ha vuelto el camarero, ha descorchado la segunda botella y nos ha llenado las copas.
Isabel bebe y comenta:
—Es bueno, el vino.
—A propósito de vino —aprovecho, con la expresión de quien se dispone a gastar una broma—. El que me enseñaste el otro día... ¿El Tano de la Monja...?
Xavi me envía una ojeada llena de recelo.
—Teso La Monja —me corrige. Y puntualiza a manera de advertencia—: Del 2008.
—Exacto. ¿Tú sabes cuánto vale la botella que me enseñaste, según la Guía Peñín? —Me extiendo un poco para mantener el suspenso—: Es un vino que no tenemos en MonDeMon, porque es demasiado caro. ¿Sabes cuánto vale esa botella? Noventa y siete puntos en la Guía Peñín, novecientos euros y pico, casi mil euros. Mucho dinero, para ser un regalito sin importancia, una muestra para que lo pruebes. Si alguien se entera del precio de los regalitos que te hace tu bodeguero, se puede mosquear. Deberías darle esa botella a Cáritas. Los viejecitos del asilo te lo agradecerán. —Ahora, como casualmente, una curiosidad—: El enólogo que tenemos allí, en el Departamento de Gastronomía de Diseño, dice que tienes que ser muy experto y tener el paladar muy educado para distinguir la diferencia de calidad que hay entre un vino de cien euros y uno de mil. Ahora, los que compran grandes partidas de vinos de estos tan caros son los rusos y los chinos. Pero si estos vinos son tan caros es porque la producción es muy reducida. Quiero decir que es imposible enviar camiones y camiones y camiones de La Monja esa a Rusia y a China porque no se producen suficientes botellas. A lo mejor llenaríamos medio camión y gracias.
—¿Me estás diciendo que es un vino falsificado? —pregunta Xavi Pallars con la mano sobre media boca y expresión de resentimiento.
Isabel nos mira divertida.
—No. Seguramente es un vino de cien euros, que es un vino muy bueno, con una etiqueta cambiada. Solo hay que falsificar la etiqueta para que un vino de cien valga novecientos. Ochocientos euros de beneficio. No me extrañaría nada que, en el sótano de la bodega de tu amigo, encontrases una imprenta.
—Que cabrón eres —dice Xavi, muy sonriente—. Ahora no me voy a poder beber el vino de La Monja. —Me señala con el índice—. Ni tú tampoco.
Me vuelvo hacia Isabel. Se ríe como se reía antaño, cuando éramos tan amigos y comentaba con Toni: «Estos dos, siempre igual».
¿Continuará viéndose con el pintor de los cuadros a dos mil euros? La verdad es que no he vuelto a saber de él desde que nos separamos. Claro que no soy de visitar exposiciones ni de leer las páginas de cultura de los periódicos. Ante la risa de Isabel, no sé por qué me viene a la cabeza que, hace cuatro años, no quise ni oír hablar de condecoraciones ni de homenajes secretos. Solo habría faltado que trascendiese que la cúpula de Mossos brindaba por el torturador. No. No, no. Mientras Isabel era feliz follando con el pintor, yo abandoné el trabajo que siempre había querido hacer, desde pequeño; la profesión más bonita del mundo. Lo sabían el conseller de Interior y el jefe de la policía y, durante un tiempo, si coincidíamos aquí o allá, en la inauguración de una nueva sede de MonDeMon, por ejemplo, me sentía contemplado por ellos con secreta complicidad y admiración. Pero ahora han cambiado al conseller de Interior y al jefe de la policía, y los actuales solo conocen mi historia de oídas, como si fuera una leyenda urbana. Al fin y al cabo, cuando pasó todo aquello, yo solo era un sargento.
Un sargento de policía casado con una jueza. ¿Cómo se come eso?
—¿Queréis tomar postre? —pregunta Xavi.
Respondo que no. Estoy incómodo. Quiero irme. Isabel tampoco quiere.
—¿Café?
—No.
—¿Un chupito?
—No.
Miro a Xavi, como diciéndole: «Basta ya».
¿Tomábamos chupitos cuando salíamos Toni, él, Isabel y yo?
He encontrado a Isabel tan atractiva como cuando me enamoré de ella.
—¿Nos vamos?
Siempre pagábamos a medias.
Hoy dividimos por tres.