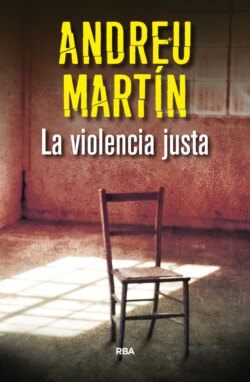Читать книгу La violencia justa - Andreu Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 ALEXIS RODÓN
ОглавлениеEl jueves, 9 de enero, los periódicos continúan hablando de la cuestión catalana e informan del desmantelamiento de una organización que facilitaba la conexión entre ETA y sus miembros encarcelados. La vista me resbala sobre los titulares sin conseguir que me interese por ninguno. Nada nuevo.
Parpadeo finalmente cuando, en páginas interiores, tropiezo con dos fotos de mossos en lucha feroz por reducir a un magrebí de chilaba blanca que mira hacia la cámara con los ojos desorbitados del que se ve en trance de muerte. Fueron captadas por los móviles de los vecinos, han corrido por la red y reflejan una violencia sobrecogedora. Tres agentes jóvenes y fornidos luchando contra un pobre hombre enloquecido por la muerte de su esposa en medio de una multitud hostil que insulta, escupe, saca fotos y graba. Violencia sobrecogedora.
«Las imágenes muestran un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes». Quien lo ha escrito sabe que la policía tiene la obligación de hacer un uso proporcionado de la fuerza a la hora de imponer la ley. Si es desproporcionado, ya está haciendo mal las cosas. Los policías, en la intimidad, se ríen a carcajadas del principio de proporcionalidad.
Me entra por whatsapp aviso de un incidente.
Cierro el periódico y voy a ver qué pasa.
Una cámara de la planta baja (complementos, bisutería y perfumería) ha captado el momento en que una mujer rubia, alta, atractiva como una modelo de pasarela, con vestido de colores pastel y chaqueta de color granate, cogía una bolsa pequeña de color rojo y la metía dentro de la bolsa grande que llevaba colgada del hombro.
Desde el Centro de Control de la séptima planta han avisado por móvil a Lorena, que va de paisano, y que ha localizado a la mujer, rubia con bolsa grande de plástico azul, cuando subía por las escaleras mecánicas hacia la planta primera (moda mujer). Allí, mientras el Paquete, de uniforme, bajaba desde la séptima planta, la han visto pasear indiferente entre los estantes de la zapatería y hacerse con unos zapatos de tacón de aguja. Los ha contemplado unos instantes, ha mirado a ambos lados para asegurarse de que no la miraba nadie, no se ha fijado en Lorena ni en la otra agente de la planta, también mujer, que le cerraban el paso hacia las salidas, y con un gesto de discreción exquisita se los ha metido en la bolsa de asas largas, de color azul cobalto, que llevaba colgada del hombro.
A continuación han visto cómo cogía una camisa cualquiera, sin mirarla siquiera, y se dirigía a los probadores, donde no podemos tener cámaras. (Bueno, esta mañana me han advertido de que hay una webcam, probablemente instalada por algún empleado voyeur que habrá que detectar y neutralizar cuanto antes, pero esa no cuenta.) Encerrada en un probador, se ha cargado de paciencia y ha arrancado la etiqueta magnética que protege los objetos del robo.
Entretanto, el Paquete se ha comunicado con los tres uniformados que están a las puertas de la planta baja, junto a los arcos detectores, para que estuvieran alerta: «Mujer vestido colores pastel bolsa azul colgada del hombro».
Cuando la mujer rubia ha abierto la puerta para salir, se ha encontrado delante del Paquete uniformado y su risa reprimida y comprimida que se le escapa por los ojitos. En segundo término, las dos mujeres de paisano como refuerzo. Un guardia de seguridad privado solo puede actuar si va de uniforme. Lorena y la otra solo eran testigos mudos y disuasorios.
—Tendrá que acompañarnos.
Pasa todos los días.
Lo que no es tan habitual es que la ladrona se resquebraje como si acabaran de notificarle la muerte de alguien muy querido. Ha dicho: «No, por favor», en castellano, no, por favor, y ha parecido que le fallaban las piernas, que estaba a punto de caer desmayada. El Paquete ha sabido enseguida que nos traería problemas. Cuando ha agarrado a la chica del brazo para conducirla hacia el ascensor, ha notado cómo temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas.
La han traído a la séptima planta, a las dependencias de seguridad.
Si de lejos podía parecer modelo de pasarela, de cerca se le nota el desgaste, la fatiga, el desánimo y la amargura de la puta puteada. Seguro que no es la primera vez que la pillan haciendo algo feo y que la agarran del brazo para arrastrarla a un cuarto donde la regañarán y le pedirán explicaciones. Y, a pesar de ello, se muestra aterrorizada. Dentro del ascensor se dobla y suelta un llanto descontrolado y estridente y está a punto de caer de bruces.
De no ser por eso, no me habrían llamado. El Paquete y Brutus saben perfectamente lo que tienen que hacer en estos casos; pero este no es un caso como los otros.
La bolsa azul cobalto está forrada de papel de aluminio. Cualquier ladrón de grandes almacenes sabe que ahora el papel de aluminio ya no sirve de nada, pero probablemente la habían usado tiempo atrás. Ahora ha quedado claro que la joven sabe perfectamente cómo se quitan los mecanismos de seguridad. Los zapatos son Enzo Agiolini con puntera dorada y talón de aguja de diez centímetros, valorados en ciento veinte euros; y la bolsa es Armani Jeans de color rojo con asa corta y cierre de cremallera y está valorada en ciento noventa euros. Un total de trescientos diez euros, de manera que no se trata de un delito y, por lo tanto, no pasará ni una noche en el calabozo.
A pesar de lo cual, la mujer se ha hundido en una desesperación tan profunda, un ataque de pánico tan violento que hace temer por su integridad.
Llego en un instante porque la cafetería se encuentra en la séptima planta. Brutus me está esperando en el pasillo. En su estado de somnolencia crónica, no parece muy preocupado. Nunca parece que se preocupe por nada. Me acompaña a la salita.
—No sé si habrá que avisar a un médico —me dice.
No sería el primer caso de histeria, o de locura, o de epilepsia con que nos encontramos.
—¿Va cargada? —pregunto, por saber si parece haber ingerido drogas o alcohol.
—Probablemente; pero, sobre todo, es el disgusto.
Entramos en una sala no mucho mayor que un trastero de casa modesta, fría y gris, con dos sillones baratos y una percha. Parece el box del área de urgencias de un hospital.
A primera vista es una mujer muy bonita, de cabello rubio y liso hasta media espalda, buena cintura, buen culo, con un vestido estampado de colores pastel, barato de mercadillo, vulgar y muy usado, un poco transparente, de manera que permite ver que el sujetador es de color blanco.
Está de espaldas a mí, sollozando desconsolada como una criatura abandonada. Abraza con desesperación a Lorena, que tiene poca paciencia y me mira de reojo para darme a entender que ella no ha propiciado de ninguna manera aquella situación tan poco airosa, que lo lamenta mucho y que más vale que le quite de encima a la mujer antes de que le cure la histeria con un par de hostias.
El Paquete, de uniforme, observa la escena con mucha atención, como si esperase que las dos mujeres, de repente, vayan a comenzar un número lésbico. Tengo la sensación de que el guardia está pensando en intervenir de manera violenta para ahorrarse el espectáculo.
Digo:
—Señorita. —Carraspeo para aclararme la voz y hacerme oír mejor—: Señorita.
La mujer se vuelve hacia mí y me descubre el monstruo del llanto. La mueca que convierte un rostro celestial en una abominación repelente, las comisuras de los labios torcidas hacia abajo, la mirada perdida en una catástrofe de arrugas y lágrimas, y la nariz colorada derramando mocos. Tiene una billetera en la mano, como un amuleto. Ha estado mostrando su contenido igual que los policías enseñan la placa.
Entiendo que se trata de una mujer vencida y rota que ha superado los límites y a quien se le han fundido los plomos. Estoy ante un desecho humano que difícilmente se recuperará de esta derrota.
—Por favor, por favor, por favor —dice en un castellano que evidencia que no es de aquí.
Se pone en pie y se me echa en los brazos. Tengo que mantenerla a distancia.
—Señor jefe, señor jefe —gime con un vibrato en la voz. Deben de haberle anunciado que ahora vendría el jefe y ella ha entendido que es a mí a quien tiene que convencer. Continúa hablando en su castellano mal aprendido—. ¿Podemos hablar? ¿Tú y yo, señor jefe? ¿Tú y yo solos?
Parece que tiene algo muy importante que decirme. La tomo del brazo con firmeza, para contener su ataque de pánico y le digo: «Ven». Echo un vistazo circular para pedirles a mis colaboradores que me la dejen a mí, que yo me ocupo.
Lorena va diciendo, como excusándose por el trago que estamos viviendo: «Ya le he dicho que el juez la va a soltar, que lo que ha cogido no llega a los cuatrocientos euros, que no verá la cárcel...».
Pero no es eso. No es eso. La mujer rubia sacude la cabeza atormentada por la incomprensión y la dificultad de expresarse, me suplica con sus ojos azules y su boca torcida, «por favor, por favor».
—¿Habéis avisado a la policía? —pregunto.
Brutus dice que sí. Ya deben de estar llegando. El ABP de la zona es el que dirige Xavi Pallars.
—¿Puedo irme? —pregunta Lorena, fastidiada, como si la situación le resultara asfixiante y le repugnaran las lágrimas que la rubia le ha dejado en la ropa.
—Sí.
—¿Y nosotros? —pregunta el Paquete.
Asiento de nuevo. No los necesito. Es evidente que la presencia del uniforme del uno y la corpulencia brutal del otro intimidan demasiado a la chica.
Salimos todos al pasillo. Lorena, el Paquete y Brutus se van de nuevo a sus puestos de trabajo y yo llevo a la chica a mi despacho. Por el camino, le pregunto si quiere tomar algo, una tila o un vaso de agua, si ha desayunado.
Niega con la cabeza, que no, que no, para expresar que no quiere comer nada, que no la agobie con tonterías, que tiene cosas más importantes en que pensar. Va cabizbaja, como una detenida arrepentida, y no aparta los ojos de la billetera que sujeta con ambas manos.
En cuanto cierro la puerta del despacho, vuelve a echarse a mi cuello, poniendo sus labios muy cerca de los míos con intención inequívoca.
—¡Señor jefe, por favor, por favor...!
La separo de mí con energía y me horroriza ver que se deja caer de rodillas a mis pies, busca con ansia mi cinturón y levanta sus ojos azules de belleza eslava hacia mí al tiempo que me muestra la billetera. «¡Señor jefe, por favor, por favor...!». Donde tendría que llevar el DNI se ve la foto de un niño que todavía no anda y no sabe sonreír. Es evidente que está haciendo un esfuerzo, pero no consigue reflejar la menor alegría.
—Follarán mi hijo, mi bebé, mi pequeñito, solo tiene un año, se llama Aurel y lo follarán.
Palabras textuales.
En mi cerebro estalla un flash que me lo vacía de ideas y palabras. No puedo apartar los ojos del bebé.
—¿Qué, qué, qué?
Sé que no miente.
Xavi Pallars siempre me ha atribuido una intuición especial de policía, dice que a primera vista soy capaz de establecer sin equivocarme la inocencia o culpabilidad de un detenido. Pues bien, si tiene razón, puedo asegurar que esta mujer está realmente aterrorizada y no finge.
En la Academia, en la asignatura de autocontrol, la psicóloga nos enseñaba que un policía debe saber mantener las distancias y no permitir que las catástrofes exteriores lo abrumen, lo desmonten y lo priven de la capacidad de razonar y actuar con presteza. Es fácil de decir y muy difícil de conseguir. En situaciones como esta, siempre me pregunto si me mantengo lo bastante distanciado o si me estoy dejando abducir por el desconsuelo de la víctima. Es difícil encontrar la distancia precisa.
—¿Documentación?
—No tengo.
—¿Cómo te llamas?
—Adela Balanescu.
—¿De dónde eres?
—Timisoara. Rumanía. —Pero no quiere perder el tiempo con bobadas. Lo importante es su hijo, Aurel, salvar a su bebé de un año—. Por favor, jefe, te hago una mamada y tú me dejas ir con el bolso y los zapatos.
La chica habla un castellano torpe y confuso que no trataré de imitar por respeto. Hago que se siente en el sofá, la tomo de las manos y le pido que me explique despacio lo que le pasa y le aseguro que quiero ayudarla. Hace un esfuerzo para calmarse y comienza a hablar entre tartamudeos, titubeos y temblores. El sosiego le devuelve una parte de la belleza perdida, pero hay manchas en su piel que hablan de mala nutrición, y bolsas oscuras bajo los ojos que delatan insomnios y angustias.
Hace tiempo que ejerce de prostituta. La trajeron engañada; le dijeron, como a tantas, que trabajaría de camarera o de azafata y ganaría mucho dinero y, al llegar aquí, la apalearon, la violaron, la domesticaron como a un animal, la han comprado y la han vendido y la han alquilado, la han pasado de un puticlub a otro, ha hecho carretera, calles y pisos, y ahora pertenece a una familia del barrio de la Ribera, ya se ha acostumbrado, llega a decir que no es tan malo y que gana mucho dinero. Aunque la Familia (los llama así) se queda más de la mitad, si espabila por su cuenta puede ganar suficiente como para tener cierta autonomía.
El problema es que hace un año que se quedó embarazada y quiso tener el niño y, desde el nacimiento, no puede cumplir con sus obligaciones habituales. Le resulta imposible trabajar catorce horas diarias como las otras chicas, es incapaz de hacerse veinte o treinta hombres al día, no puede, enseguida se le escapa el llanto, o vomita, o le vienen los temblores, como cuando empezaba —y tiembla como una epiléptica mientras lo cuenta, vuelve a perder las formas— y por eso la Señora —dice así, la Señora— la obliga a sacar pasta como sea de donde sea. Ahora, por ejemplo, le ha pedido que le lleve caprichos. Estos zapatos que la Señora vio en MonDeMon Diseño Global, o esta bolsa roja que no le da la gana de pagar.
Habla muy deprisa, con la cabeza gacha y retorciéndose los dedos. De repente, se me agarra a la ropa y clava en los míos unos ojos azules alucinados.
—... Y dicen que follarán a mi hijo. Dicen que, si no soy buena y no les traigo lo que me piden, follarán a Aurel y me matarán. Y pueden hacerlo porque no existo, no tengo documentación ni estoy registrada en ninguna parte; mi hijo tampoco existe en este país, no está empadronado ni anotado en ningún registro. Si nos matan, nadie sabrá nada. Y están dispuestos a todo, porque están preparando un mercado de niños y saben que se juegan mucho.
El flash de nuevo. Se me seca la boca.
—¿Un qué?
—Un mercado de niños. Quieren traer niños de todo el mundo, igual como por ejemplo que ahora traen mujeres, y comprarlos y venderlos como por ejemplo igual que ahora compran y venden mujeres.
Llaman a la puerta. Sin esperar mi permiso, se abre y entra alguien.
—¿Qué tenemos hoy? —dice la voz jovial y fresca de Enric Mayoral.
La patrulla de los Mossos se ha cansado de esperar fuera.
Sin mirarlo, hago un gesto brusco con la mano para que calle.
—Un momento —digo—. ¿Estabas hablando de un mercado de niños?
—Un mercado de niños —repite Adela Balanescu.
Dedicado a los recién llegados:
—Está hablando de trata de niños. No de menores. De niños. De bebés y niños.
—Niños de todas las edades —insiste la rumana.
Enric ha callado tan de repente y se ha quedado tan quieto que sé que no le ha gustado nada mi imposición de silencio. Me parece que ni siquiera respira.
—... los he oído hablar con los pakis.
—¿Con los pakis?
—Sí.
—¿Pakistaníes?
—Sí. Dicen que hay un mercado, que será más peligroso porque se persigue mucho la trata de niños, pero que ganarán diez veces más si trabajan, como dicen ellos, al por menor. Y la Señora me ha dicho que mi pequeño será el primero si no les traigo la bolsa y los zapatos, si no hago todo lo que me mandan. ¡Me tenéis que dejar marchar con la bolsa y los zapatos, por favor!
—¿Cómo se llama la Señora? Tendrá un nombre.
—Trabaja con sus hijos. La llaman mamá. Pero alguna vez me pareció que alguien la llamaba Chon. ¿Puede ser? ¿Es un nombre? ¿Chon?
—Correcto —le digo.
Sé de quién me habla.
Chon, Asunción Klein, la matriarca de una rama de los Semiónov desde que se quedó viuda, ahora hace un año. Su marido era Gustavo Pérez, el Gran Dogo, patriarca de los Perros, y murió en la cárcel.
Los Semiónov llegaron aquí procedentes de un país del Cáucaso hacia el año 1940 o 1950, fugitivos de los nazis que invadían el centro de Europa y que llevaban a las familias nómadas a los campos de exterminio. Empezaron cometiendo pequeños delitos, viviendo en chabolas y haciendo contrabando de tabaco. Controlaron la heroína en los años ochenta, se enfrentaron a las familias gitanas autóctonas que entonces dominaban la ciudad, ganaron la guerra, y ahora ya son los amos de la cocaína, las armas y de una parte de la prostitución de la provincia. Unos cuantos miembros de la familia están en la cárcel, y son muchos los que han muerto en ajustes de cuentas con otros clanes mafiosos o en enfrentamientos con la policía.
A lo largo de todos estos años, los Semiónov se unieron a otras familias, como los Klein procedentes de Argentina, o los Pérez, españoles, que son una de las ramas más nuevas y menos numerosas. Estos Pérez, Pérez Klein o Pérez Semiónov se hacen llamar los Perros y se dan a sí mismos nombres de razas de perros. El patriarca era el Gran Dogo. El hijo mayor, Marlon, es Rottweiler, lleva la red de prostitución a rostro descubierto y no hay manera de meterle mano: tiene cinco clubes y unas treinta o cuarenta chicas, algunas de las cuales se distribuyen entre esquinas o carreteras. El pequeño, Kevin Pérez Klein, es Pit Bull, lleva el tema de drogas, está en busca y captura y no tiene residencia fija.
Me incorporo y me vuelvo hacia Enric Mayoral. Tanto él como su compañero vienen de paisano. Vaqueros, zapatillas deportivas, camiseta y cazadora. Lleva rapados los lados de la cabeza por encima de las orejas y en cambio conserva el cabello de la parte de arriba lo bastante largo como para ostentar una especie de cresta o tupé. El chico joven que lo secunda tiene el cráneo afeitado. Con una caída de ojos de esa mirada que se esfuerza por ser intensa, me da a entender que también sabe de qué está hablando Adela Balanescu.
Me pregunto por qué Xavi me ha enviado a Enric, precisamente a Enric. No puede ser casualidad.
—¿Qué te parece? —le pregunto.
—¿Te lo crees?
—¿Tú no?
—Es una puta, Álex, y de las putas solo espero putadas. Te acaba de endiñar una milonga para que la dejes ir con el botín.
Me tutea para hacerme pagar cara mi insolencia y, además, se equivoca y me llama Álex.
—Entonces, ¿qué? ¿No quieres jugar? —Me explico por si es tan imbécil que no ha entendido nada—: Tienes la oportunidad de contar con una confidente dentro de una rama de los Semiónov. ¿La vas a desaprovechar?
—No hay niños —sentencia Enric.
—Yo creo que sí. Pero da igual. Si hablamos de niños —subrayo la palabra «niños» con mala leche—, con solo que haya una posibilidad de que sea verdad, con solo que haya una sombra, un átomo de posibilidad, creo que hay que investigar. Y Adela está en un lugar ideal para la investigación, porque está dentro y tiene mucho que perder. En todo caso, cuando menos, podemos demostrar que Chon Klein, la matriarca de los Semiónov, trae a chicas engañadas y hace que las violen, las apaleen y las prostituyan. Solo con que probarais esto, ya podríais meterles mano.
—Pero para eso... —Se desespera, cabecea porque no sabe cómo contármelo, que parece mentira que yo haya sido policía. Él es el policía que controla las calles, la delincuencia, la ley y la justicia, y yo soy el ciudadano ignorante que se deja engatusar por los primeros ojos azules y llorosos que le salen al paso. Me está cabreando—. Ya hemos investigado los puticlubs de los Semiónov, ya les he buscado las cosquillas más de una vez, por activa y por pasiva. Y todo está en regla. Mayores de edad y documentadas, y están ahí porque quieren.
Parpadea lentamente, convencido de que me ha dejado sin palabras.
—O sea —digo—, que no juegas.
Miro al otro chico. ¿Tú tampoco? ¿Tú no opinas, en esto? ¿Demasiado novato? Enric impone su personalidad. No es tan alto como yo, pero es policía y es quien manda:
—En todo caso, tendré que hablarlo con el intendente Pallars, no contigo. Ahora, lo único que importa es si ha robado algo. ¿Ha robado algo o no? Si ha robado algo, tendré que llevármela y ya me entenderé yo con el intendente Pallars.
Le partiría la cara.
—De momento, no ha robado nada porque nada ha salido de los almacenes.
—¿Entonces...? —se impacienta. Quiere decir: «¿Doy media vuelta y me largo? ¿Me has hecho venir para nada? ¿Me estás haciendo perder el tiempo?».
—Entonces la voy a soltar y, si tú no te encargas del asunto, ya hablaré yo con Xavi Pallars. Le daré a él los datos de la chica y tú te quedas fuera de juego.
Calla. Marca una lenta caída de sus ojos redondos y penetrantes como agujas. No se va a quedar fuera de juego, claro que no. Ni siquiera sabe por qué se me ha resistido con tanta energía. Será porque los hombres de verdad no permiten que nadie les imponga nada, y menos si son policías.
De manera que acaba sonriendo como si aquí no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera entendido la broma. Pasa de mí a la chica y de la chica a mí sus ojos cargados de malas intenciones y expectativas, mirada de voyeur travieso que sabe perfectamente lo que estábamos haciendo cuando nos ha interrumpido. Me da un golpecito en el brazo, orgulloso de ser mi amigo.
—Sí, señor, Álex Rodón, eres tan duro y tan buen poli como dicen. —No me llamo Álex—. ¿Ves lo que te había dicho, Jordi? —Se dirige a su compañero de la cabeza rapada—. Rodón es de los nuestros, un crac. La tía está buena y lo vale y, si sirve para pegarle un pescozón a Chon Klein, pues cuenta conmigo. Hace tiempo que les tengo ganas a los Perros. Continúa, Rodón. Me gusta verte trabajar.
La rumana, a la vista de las placas que los recién llegados traen colgadas de los cinturones, está pensando que ha hablado de más, se estremece de nuevo y vuelve a tirarme de la manga.
—No le digas, no le digas —suplica, en castellano, y no sé a qué se refiere—, no le hagáis nada. Déjeme que me lleve la bolsa y los zapatos, como si nada. Yo les diré que los he convencido. Una mamada está bien, ¿eh? O lo que queráis, eh, lo que queráis.
Vuelvo a agacharme para ponerme a su altura. Le sujeto la barbilla con la punta de los dedos para que me mire y no pueda apartar la vista.
—No pasa nada. —Le hablo lentamente para que atienda y me entienda—. No ha pasado nada. Te irás tranquilamente con tu bolsa y lo que has cogido. A todos los efectos, lo has comprado, ¿de acuerdo? Me has hecho una mamada y yo dejo que te vayas. No te preocupes, porque yo lo voy a pagar todo. Nadie te parará. ¿De acuerdo?
Hago una pausa. Ella ha cerrado los ojos y deja que fluyan lágrimas mansas de alivio.
—Pero tú, a cambio, tienes que ayudarnos, Adela. —Abre los ojos—. No queremos que prostituyan a ningún niño. Ni al tuyo ni a ningún otro.
No dice nada. No se atreve a moverse. Tiene mucho miedo.
—Dime: ¿nos ayudarás? Puedes pasar información a la policía. Estás ahí dentro. Os protegeremos, a ti y al niño. Tú nos dices quiénes son los que traen a las mujeres engañadas, quiénes las violan y maltratan y quieren prostituir a los niños. Tú nos ayudas y yo te garantizo protección. De entrada, te aseguro discreción absoluta. Si nos ayudas, tendrás permiso de residencia, permiso de trabajo...
Clava la mirada en mí como si tantas promesas la asustaran.
—Yo solo quiero un documento de identidad y un pasaporte español.
—Lo que nos pidas. Te podemos incorporar a un programa de protección de testigos; te daremos una nueva identidad, si quieres. —Me mira y me mira y me mira sin atreverse a decir nada. Ya no tiembla. Es un bloque de hielo. Voy a por todas—: Si no nos ayudas, tarde o temprano volverás a encontrarte como hoy, como ahora mismo, y tu hijo correrá peligro de verdad. ¿Me entiendes? ¿Nos vas a ayudar o no?
No le queda otra salida.
Se encoge de hombros.
—¿Sí o no?
Que sí, que sí.
—Nosotros te vamos a proteger, Adela. Me darás el número de tu móvil y lo llevarás siempre conectado. Así sabremos dónde estás continuamente. Tenemos que pararles los pies a esos cabrones que quieren traficar con niños, ¿verdad? ¿Verdad que estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí?
Que sí, que sí.
Enric se pone de cuclillas a mi lado, me aparta con el hombro como apartaba a Xavi Pallars cuando jugábamos al pádel y se le presentaba una buena pelota. Agarra las manos de la prostituta y, sin palabras, le exige: «Mírame a los ojos». Ella lo entiende y obedece, paralizada como un conejo hipnotizado por la serpiente.
—Mira, Adela. —Ella lo contempla asustada—. Si no nos ayudas y nos dejas en pelotas, yo no te haré nada pero me encargaré de que Chon Klein se entere de que la has traicionado y ya te apañarás tú solita con ella...
Es como si le hubiera pegado una bofetada.
—No, no, no, por favor, por favor, por favor. No, por favor, por mi niño, por mi niño.
—¡Adela! —la interrumpe el policía insensible—. ¡Adela! Yo no me creo eso del niño, ni del tuyo ni de los otros niños prostituidos, pero te voy a ayudar. No quieras tomarme el pelo. Ayúdame con esa familia que te tiene acojonada y cuenta conmigo. ¿Me oyes? ¿Estás de acuerdo?
Adela está llorando en silencio, pero hace que sí, que lo oye, y que sí, que está de acuerdo.
Me he puesto en pie. He mirado al compañero de Enric, a Jordi, y me parece que tampoco le gusta nada presenciar esta escena.
—¿Te vigilan? —pregunto a Adela—. ¿Te ha acompañado alguien?
Asiente. Que sí, que sí.
—Ahora, saldrás de aquí como si nada. Te vas a casa y, cuando te pregunten, les dices que me has convencido para que te soltara.
Enric toma nota de su número de móvil. Lo marca para comprobarlo. En el aparato de la chica suena un zumbido grave, como el gruñido de un perro peligroso.
—¿Dónde vives?
—En el Hotel Berenice de Badalona.
—¿Irás allí directamente, desde aquí?
—Sí.
—Que sea verdad.
Me maravilla la habilidad de Enric escribiendo con el pulgar de la misma mano que sujeta el móvil.
—No la sigáis —les pido—. Yo hablaré con el intendente Pallars.
Por fin, Adela Balanescu sale de la sala sin mirarnos, abrazada a la bolsa de plástico azul cobalto, y detrás de ella van Enric y el compañero de cráneo afeitado, ¿cómo se llama?, Jordi. Veo cómo se alejan hacia el fondo del pasillo donde está el ascensor.
—Que baje sola —les digo—. Dejad que baje sola.
Me reúno con Brutus en la sala de control.
—Comprueba si la están vigilando.
—Ya lo he hecho —me dice mi agente—. Hemos localizado al acompañante. Ahí lo tienes.
Una de las seis pantallas muestra la foto fija de un hombre vestido de blanco, con zapatos blancos y una mata de cabellos blancos y abundantes.
En otra pantalla, este hombre pasea entre los mostradores de la planta baja sin prestar atención a nada en concreto y echando vistazos ocasionales a las puertas de los ascensores.
—Tenemos grabado cómo han entrado juntos —va diciendo Brutus— y cómo cambian cuatro palabras en la puerta. Enseguida se han separado y este tío ha supervisado cuando ella birlaba la bolsa y se ha quedado abajo cuando la chica ha subido a la primera planta en las escaleras mecánicas. Cuando la llevábamos al ascensor, vuelve a aparecer en la primera planta, lo ha visto y nos ha seguido de lejos. Y ahora la está esperando.
—Conserva esta imagen —digo—. La enviaremos al ABP del intendente Pallars. Igual tiene alguna relación con los Semiónov o con los Perros.
—Ahora mismo.
En una de las pantallas, se abren las puertas del ascensor de la planta baja y sale de él Adela Balanescu con la bolsa de plástico azul cobalto y, detrás de ella, a un metro de distancia, Enric y el compañero calvo charlando animadamente e ignorando su presencia, pero están demasiado cerca. Les he dicho que no tomaran el mismo ascensor. Ella se dirige a la puerta, el Puertas Dos ya está avisado y la deja salir sin mirarla. Detrás, cinco pasos después, va el hombre de los cabellos, el traje y los zapatos blancos. Por un momento he perdido de vista a Enric y a su compañero, pero enseguida reaparecen y cruzan el mismo umbral con prisas de perseguidores.
Demasiado cerca. Demasiado cerca.
Llamo a Xavi Pallars.
—¿Xavi? Tengo un caso para ti. ¿Sabes que habíamos pillado a una mangui, aquí, en los almacenes? Pues te cuento.
Se lo cuento. Chon Klein, los Semiónov, prostitución de niños.
—¿Qué?
—Prostitución organizada de niños. Captándolos por todo el mundo. Eso es lo que se prepara.
—No había oído hablar nunca de eso.
—Siempre hay una primera vez.
Y concluyo:
—¿Cómo se te ha ocurrido enviarme a Enric Mayoral?
—Es el mejor de mis hombres, Alexis, de verdad, créeme. Estoy seguro de que, le hayas dicho lo que le hayas dicho, habrá sido una lección magistral para él. Puede ser un segundo Rodón, créeme.