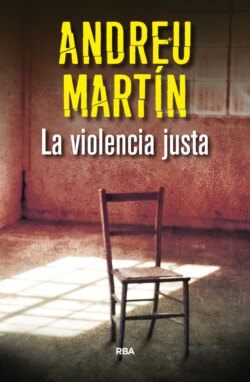Читать книгу La violencia justa - Andreu Martin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11 TERESA OLIVELLA
ОглавлениеMartes, 14 de enero
Un déjà vu:
—A las cuatro tendré que salir, que tengo cita en el Hospital del Mar.
—¿Otra vez? —se alarma Gonzalo, siempre sobreprotector—. ¿Te pasa algo?
—Nada, nada.
—¿Estás mal?
—Que no, que no. Cosas de mujeres. Prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer de ovarios, prevención de cáncer de útero, ya sabes.
—¿Pero tienes algo? ¿Te encuentras mal?
—Que no, que no. Mi mal es mental, Gonzalo, ya lo sabes. No es físico: es psíquico.
Emerge el Saab negro del aparcamiento subterráneo y se implanta, majestuoso, entre la multitud de vehículos que espera a que cambie el semáforo. Tuerce a la derecha, va a buscar Pau Claris y baja hacia el mar.
Hago como si fuéramos al mismo sitio que ayer. Si no es así, dejaré de perseguirlo y ya está.
Me permito el lujo de ir delante de él y controlarlo a través del retrovisor. Todo se desarrolla según lo previsto. Tomamos la Gran Vía, rebasamos la rotonda de Tetuán y esta vez no me dejo sorprender. Me meto por el lateral y, llegados a Cerdeña, no encontramos obstáculos. Freno y dejo que me adelante.
Pasamos una, dos, tres, cuatro travesías y, dos más allá del desvío de la Meridiana, tomamos Llull, cruzamos Marina y nos internamos en Poble Nou. Me gusta pensar que Rodón vive en Poble Nou. Es un barrio que me cae bien.
De pronto, pone el intermitente y se detiene con la intención de introducirse en un complejo arquitectónico muy raro, una especie de fábrica remodelada.
Paso de largo.
Por el retrovisor, veo que el Saab sube a la acera con mucho cuidado y desaparece en el interior de la antigua industria.
Dejo la Honda en el primer chaflán y retrocedo a pie, trotando por la acera de enfrente. Eran unos talleres textiles, como tantos otros de este viejo barrio obrero, reconvertidos hoy en bloque de apartamentos. La fachada es de obra vista, con un aire novecentista, con ornamentos de ladrillo en los alféizares y las cornisas y almenas coronando los muros. El arco de entrada todavía conserva, medio borrado, el letrero de Hilaturas Camprubí. Debajo, una verja moderna permite el acceso a un callejón de viejos adoquines flanqueado por lo que eran naves que sin duda han compartimentado en viviendas de uno o dos pisos. Hay coches aparcados a ambos lados, y deben de pertenecer a los residentes en cada habitáculo. El callejón de adoquines desemboca, al fondo, en una rotonda decorada con una alta chimenea testigo del origen de la construcción, y el horizonte queda bloqueado por un inmueble principal de siete plantas.
Cuando alcanzo la verja, ya está cerrada, y llego justo a tiempo de ver a Rodón, que, con movimientos pausados y pacientes, saca su abrigo del interior del Saab, camina los tres pasos que lo separan de la puerta más inmediata, mete la llave en la cerradura, abre y se encierra en casa.
Son las seis menos cuarto.
Espero. No sé qué, pero espero. ¿Y ahora, qué?
Se enciende una luz en la ventana del domicilio de Rodón.
Las seis y cuarto.
«Vimos a una mujer rondando por aquí. Plantada en esta esquina, no perdía de vista los apartamentos Camprubí».
No lo hago. Me alejo, paseo, una calle más allá, una calle más acá.
Me invento una historia. «Tengo una amiga que vive por aquí. —Pienso en Mar, por ejemplo, de la pandilla de las Salvajes—. Tenía que darme un libro de recetas pero, cuando he llegado, no estaba en casa. He estado esperándola un rato. Soy de esas personas que, en un caso así, piensa que la culpa es suya, que no ha entendido bien la hora de la cita, que a lo mejor era una hora después».
Empiezo a coger frío, pero no tengo ninguna intención de abandonar mi vigilancia.
Me imagino llamando a la puerta.
«¿Señor Rodón? Quisiera hablar con usted».
¿Habrá una señora Rodón que abra la puerta? ¿Qué pensará de una mujer como yo?
—¿De qué quiere hablar?
Silencio. Las siete menos cuarto.
—Déjelo.
Precisamente en este momento, sale a correr. Chándal gris, zapatillas de deporte y una toalla roja al cuello, con trote ágil de bailarín clásico, como si las piernas no notaran ese peso de noventa o cien kilos.
Cruza la verja y se lanza calle arriba a la carrera. No lo voy a seguir, claro que no, eso sí que sería ridículo. Se aleja. Y yo todavía no estoy dispuesta a abandonar mi punto de observación.
—Pero ¿qué piensas hacer? ¿Qué esperas?
Tengo la idea de que, si hoy no hablo con él, ya no podré hablar nunca. Si me voy ahora, ya no volveré. Estoy loca, sí, como una cabra, pero no puedo desistir sin hacer un intento.
—Pero ¿intentar qué? Tienes que pensar qué le vas a decir, qué le pedirás, pero para eso debes tener claro si quieres pedirle algo, si quieres explicarle algo.
—Señor Rodón, me gustaría saber cómo piensa un torturador. Meterme en su mente, en su trastorno psíquico. Me gustaría...
Rodón mirándome estupefacto. Pero ¿qué está diciendo esta mujer?
—¿Sí?
—No, perdone, da igual, déjelo.
En la esquina hay un bar donde busco protección contra el frío. Bar Amadeu. El contraste de temperaturas me provoca un escalofrío y el miedo a pillar un trancazo. Es un establecimiento bastante grande, con pantallas de televisión por todas partes que difunden videoclips, un mostrador largo que atiende un hombre gordo con camisa de manga corta hawaiana, y una veintena de mesas. Ahora, solo hay tres ocupadas, una por tres jóvenes que repasan apuntes de una asignatura que parece muy interesante, otra por una pareja de mediana edad que apila las manos entre vasos y botellas y se mira en silencio, y una tercera por una mujer absorta en una tablet donde debe de estar leyendo la novela más apasionante del mundo.
Me siento al mostrador, en un taburete que queda de espaldas a la puerta. Si me apoyo en la pared, puedo ver la calle y la fachada de Hilaturas Camprubí. Pido un café con leche muy caliente.
Vuelvo a pensar que no tiene ningún sentido quedarme aquí, que estoy haciendo la tostada, que estoy perdiendo el tiempo y que, de hecho, no pierdo ningún tiempo porque no tengo tiempo, no tengo absolutamente nada que hacer, ¿que estarías haciendo si no estuvieras aquí? ¿Encerrada en casa? Llegados a un punto, me dejo caer por el tobogán de la melancolía y me convierto en una muerta viviente que ve videoclips. No puedo decir que me esté compadeciendo de mí misma, ni que me sienta abrumada por el fracaso o, mejor, por la inutilidad de mis esfuerzos, de mi vida; ni que claudique ante una sublime obsesión que no sabía adónde conducía. Es mucho más terrorífico que eso, y no es la primera vez que me pasa. Es que se me vacía el cerebro. Es que, a partir de un instante, no soy nadie, las imágenes de la tele me hipnotizan, me cautivan y me llevan a un mundo de paz, sin sentimientos ni pensamientos, un mundo que se parece mucho a una nada de música, canciones y colorines en movimiento, un mundo que probablemente se parezca mucho a la muerte.
No estoy.
Hasta que una voz me vuelve a la realidad:
—Eh, Amadeu.
El camarero gordo se llama Amadeu. Y contesta:
—Eh, Rodón. ¿De dónde vienes, tan cansado?
Rodón. Pelos de punta. Teresa pelipuntada.
Son las nueve menos cuarto. Rodón se aleja hacia el fondo del local pasando los dedos por el mostrador como acariciándolo, mientras habla con el camarero. Chándal gris sudado y toalla roja al cuello.
—Pues tú verás. De comprobar que cada día me hago más viejo.
—Joder, es lo que me pasa a mí. Igual hemos comido lo mismo.
—Hablando de comer, ponme un amadeu. Y una cerveza. ¿Tienes el Sport de hoy?
El periódico está en el extremo del mostrador situado enfrente del mío. Rodón lo coge y se dirige a una de las mesas libres. En un gesto casual, me he puesto ante la boca una mano mampara para que me ampare. Sigo viendo la tele, pero ahora ya sé lo que estoy viendo y escuchando. Es el «Sailing» de Mike Oldfield.
—¿Qué vamos a hacer este año? —pregunta Amadeu.
—Nada. El ridículo.
—No jodas, que vamos los primeros en la Liga.
Rodón se ha sentado, ha desplegado el periódico y habla mientras lo hojea.
—Este no es mi Barça. Estamos igualados a puntos con el Madrid y el Atlético.
—Coño, porque el Madrid tiene un partido más. Y al Levante le metimos siete a cero.
—Este domingo jugamos con el Levante, ¿no?
—¿Vendrás?
—¿Claro! Ya me puedes guardar una mesa.
Aparto la vista del televisor, donde hacen el idiota unos que se llaman Martin Solveig & The Cataracts, y agarro una servilleta de papel. Del bolsillo de la cazadora saco el boli y escribo: «Levante Barça 7 a 0. Madrid un partido más. Iguales a puntos Barça = Madrid = Atlético».
No llamo al camarero gordo que se llama Amadeu. Espero a que mire en mi dirección, le hago una señal y dejo un billete de cinco euros sobre el mostrador. De este modo, no llamo la atención de Rodón, que no levanta la vista del periódico.
Amadeu me da el cambio. Le dejo cincuenta céntimos de propina. Ni mucho ni muy poco: que no sea un motivo para que se acuerde de mí.
Bajo del taburete y salgo al frío y a la oscuridad de la calle. Voy pensando que al Levante le metimos siete a cero y, caray, siete goles son muchos goles.