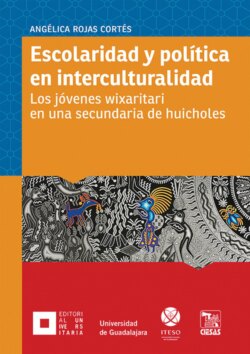Читать книгу Escolaridad y política en interculturalidad - Angélica Rojas Corés - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los jóvenes escolarizados
ОглавлениеEn la política indigenista, la formación de jóvenes indígenas que operaran como maestros y promotores de aculturación era una estrategia importante para lograr el cambio cultural y “mexicanizar al indio”. Durante las décadas en que predominaba el indigenismo se creó una capa social de indígenas que se encontraban en la línea de la relación étnica: conocían, de algún modo, la “cultura nacional” y la “cultura indígena”.
Algunos de estos jóvenes, más allá de lograr las intenciones de homogeneidad nacional como pretendía el Estado, posteriormente, llegaron a cuestionar —y cuestionan todavía— la política indigenista y más aún el proyecto nacional.
María Eugenia Vargas (1994) muestra, en un estudio sobre los maestros bilingües tarascos, que estos intermediarios culturales no son agentes pasivos que sólo transmiten la ideología dominante, sino que también reaccionan a ella y tienen la posibilidad de manipular su identidad indígena.
La autora compara esta categoría social, a la que llama “élite intelectual”, con la “intelligentzia nativa”, formada por indígenas que han estudiado en diversas universidades fuera o dentro del país. Éstos últimos luchan por la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, mientras que los maestros bilingües se caracterizan por considerarse como agentes civilizadores que difunden la cultura mestiza.
Sin embargo, la política educativa que designó a los maestros bilingües como transmisores oficiales de la “cultura nacional” también propició mecanismos para el fortalecimiento de la cultura indígena y de la identidad étnica. El trabajar en sus comunidades y conocer sus problemas económicos, sociales y políticos, a la par del contacto que mantienen con la sociedad mayoritaria, contribuyó a que los maestros tomaran conciencia de su condición de grupo dominado y valoraran sus especificidades culturales.
La creación del sistema educativo bilingüe-bicultural constituyó para los maestros indígenas una oportunidad de acceso al poder económico y, en algunos casos, al poder político al interior de sus comunidades o en el ámbito municipal. El empleo que asegura el sistema magisterial, les otorga cierto poder económico que provoca la diversificación social en comunidades que viven principalmente de actividades agrícolas.
Los maestros indígenas contaban con conocimientos sobre el mundo indígena y el de la sociedad envolvente, esto los colocó en el foco de expectativas de la comunidad, que exigía su papel de guías e intermediarios ante las instituciones no indígenas para resolver sus problemas, otorgándoles de esta manera poder y situándolos como intermediarios políticos (Vargas, 1994; Pineda, 1993; Camus, 1997).
Sin embargo, el poder que les otorgó tanto el Estado, al delegarles la responsabilidad de integración de la nación, como las comunidades no sólo lo ejercen para el bien colectivo sino que, en ocasiones, algunos lo aprovechan para los intereses individuales y para reforzar estructuras de poder regionales. Esto es lo que plantea Luz Pineda al decir que “las escuelas donde se capacita a los promotores y maestros bilingües son verdaderos centros de reclutamiento y preparación de cuadros para el caciquismo local y regional (Pineda, 1993: 197)9.
Al planear la estrategia del Estado de formar maestros indígenas como intermediarios que impulsaran la construcción de la nación, al utilizarlos como instrumentos, parece que se olvidó de que los maestros son personas con poder de decisión. Este poder del maestro, aunado a las ventajas de tener un sueldo fijo y de conocer dos culturas (la indígena y la nacional), hace todavía más inciertos los resultados esperados por la política indigenista. Los maestros pueden optar por utilizar este poder de diferentes maneras: pueden actuar conforme a los intereses del Estado, o a los de alguna comunidad, o a los suyos propios. De esta manera, los efectos de esta estrategia indigenista no van en línea mecánica y directa, sino que se diversifican o se revierten.