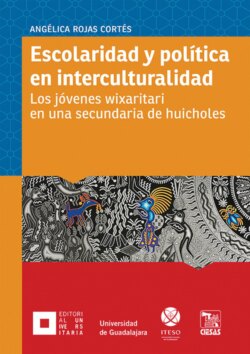Читать книгу Escolaridad y política en interculturalidad - Angélica Rojas Corés - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеMéxico es un país multiétnico. Esta situación ha sido el motivo de muchas políticas del Estado que intentan ubicar, controlar o negar a los indígenas como parte de la sociedad, de acuerdo con un proyecto nacional que, según muestra la historia, se ha enfocado principalmente en lograr una unificación cultural y socioeconómica.
La escolaridad ha sido uno de los principales instrumentos para llevar a la práctica cotidiana las diferentes políticas oficiales a través de la alfabetización, castellanización y la difusión de la “cultura nacional”. Sin embargo, los bajos índices de alfabetización y la gran pobreza de estas poblaciones indígenas, aunados a que éstas no se han asimilado totalmente a la “cultura nacional”, demuestran cómo dichas políticas no han sido eficaces.
Los indígenas escolarizados encabezan luchas que ponen en tela de juicio la concepción de un proyecto nacional que busca la homogeneidad, y evidencian un país de diversidad que es difícil negar, y no sólo eso, sino que buscan su reconocimiento mediante un replanteamiento de proyecto de nación que tome en cuenta lo que son los indígenas y lo que quieren ser.
Es así que la lucha indígena de fines del siglo XX no sólo se refiere a la diversidad sino también, y con base en ésta, a la igualdad en cuanto que son sujetos sociales con derechos que les han sido negados, en la mayoría de los casos. Entre estos derechos, uno de los más importantes es el poder decidir sobre los asuntos que les atañen.
Dentro de estas cuestiones se encuentra el reclamo de los indígenas respecto de la consolidación de un espacio donde puedan ejercer el derecho de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. La escuela se ha convertido en una necesidad para los indígenas. Sin embargo, las escuelas ofrecidas por el Estado se han caracterizado por ser de baja calidad; sus contenidos y metodologías han sido impuestos a los indígenas de acuerdo con lo que marcan las políticas educativas sexenales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Un avance en el reconocimiento a la pluralidad y el ejercicio de los derechos de los indígenas fue la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea, respecto del ámbito educativo, que los programas y servicios educativos deben realizarse en cooperación con los pueblos interesados y ser acordes con su cultura y tradiciones.
En la práctica esto ha resultado ser muy complejo. Julio Ramírez, investigador del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas (DELI) de la Universidad de Guadalajara e indígena huichol de San Andrés Cohamiata, comenta acerca de la experiencia en la zona huichola:
Las escuelas tanto oficiales como religiosas que existen en la sierra son elementos que presentan una visión del mundo antagónica en muchos aspectos a la de la cultura tradicional, lo que tiene un impacto tremendo en la mentalidad de los niños y jóvenes estudiantes y se traduce en la adopción de comportamientos cada vez más alejados de la comunidad. Muchos jóvenes se niegan a seguir siendo huicholes y cuando vienen a la ciudad se enfrentan también con dificultades para integrarse a la sociedad urbana, que en general los excluye y los margina. Así van a vivir marginados de dos mundos (Ramírez, 1995: 183).
Ésta es la opinión también de muchos otros huicholes que sienten, por un lado, la necesidad de la educación escolarizada y, por otro, la importancia de poder elegir el tipo de socialización que quieren para sus hijos, en la que no pierdan el arraigo a sus comunidades, su identidad y cultura. Esto es un dilema contemporáneo para todos los pueblos indígenas, aunque cada uno en la práctica lo resuelve a su manera. Los huicholes, por su parte, han tomado varias iniciativas para controlar las pocas escuelas que hay en la región.
Una de ellas constituye el caso que se trata en la presente investigación. Es la creación del centro educativo Tatutsi Maxakwaxi1, de nivel secundaria, ubicado en la comunidad de San Miguel Huaixtita, al norte del estado de Jalisco. Esta escuela se caracteriza por su estrecha relación con la comunidad, en ella los huicholes han ido desarrollando, en la experiencia, el tipo de educación que quieren para los jóvenes.
La secundaria fue solicitada a una organización no gubernamental llamada Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), en concreto a una de sus integrantes: Rocío de Aguinaga. Así comenzó la aventura de imaginar y después crear la secundaria donde los huicholes, con apoyo de un grupo de asesores coordinados por Rocío, desarrollaron la educación que querían para sus hijos. Esto a través de un proceso que puede analizarse desde varios ejes: coherencia entre necesidades de los distintos actores que conforman la secundaria, vinculación con la comunidad, el proceso de etnización regional, situaciones educativas concretas. Al analizar y relacionar todos estos ejes se observa claramente su finalidad como espacio de socialización. Pero también se muestra lo que produce esta socialización en la construcción de conocimientos de los alumnos.
El proyecto fue parte de la AJAGI los primeros años, después Rocío de Aguinaga lo coordinaba desde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Estuve colaborando como miembro de la AJAGI desde que el centro educativo comenzó a planearse, mi papel principal consistía en administrar el proyecto. De esta manera, antes del trabajo de campo estaba al tanto de lo que sucedía en la secundaria y conocía a los maestros y algunas personas de la comunidad.
Antes de iniciar el trabajo de campo, durante una junta en Guadalajara, pedí permiso al director y a maestros de la secundaria para realizar mi investigación. Me dijeron que era importante retroalimentar el trabajo que se realizaba en la secundaria, que había aspectos que ellos no veían y que una investigación podría aportar, por lo que fue aceptada la propuesta con la condición de que dejara una copia de la investigación en la secundaria.
Sin embargo, ya en el trabajo de campo me di cuenta de que no sólo debía aportar el trabajo final, sino que se trataba de un intercambio en el proceso: investigaba y a la vez asesoraba a los maestros en todas sus dudas en cuanto a contenidos y metodología. Además, mi simple presencia constituía un respaldo para ellos. El primer mes me presentaron en una asamblea comunal y uno de los maestros dijo “No estamos solos”. Con los maestros mi relación fue siempre como asesora, aunque con algunos logré ir más allá, se perdió formalidad entre nosotros y llegamos a ser amigos.
Para los alumnos, en un principio fui un signo de interrogación. Durante la primera etapa de trabajo de campo oculté, a petición de los maestros, que estudiaba antropología, debido principalmente a los prejuicios sobre los antropólogos. Los alumnos en un principio me llamaban “licenciada” por haber escuchado a uno de los maestros llamarme así. Después fui la “silenciada”, por el simple juego de palabras, cuando tuvimos más confianza y bromeábamos entre nosotros.
Desde entonces he mantenido cierta relación con el proyecto de la secundaria, desde diferentes posiciones: he hecho otras investigaciones sobre los jóvenes, organicé todo el archivo de la coordinación, he asistido a reuniones de discusión sobre alguna problemática o acciones concretas que se piensan realizar, entre otras.
Junto con Rocío de Aguinaga hemos apoyado el proceso del centro educativo desde su gestación hasta ahora, juntas cuando comenzó en la AJAGI y posteriormente desde el ITESO. Desde el principio teníamos claro que era un proyecto de los huicholes y que teníamos que respetar, dialogar y acompañar el proceso de acuerdo con sus propios intereses.
El proceso educativo en Tatutsi Maxakwaxi responde a ciertas necesidades comunitarias referidas sobre todo a la relación étnica, política y cultural. Esto es, tiene que ver con al reclamo de derechos colectivos que ostentan como bandera aspectos culturales. La formación de los alumnos está encaminada principalmente a la formación de líderes comunitarios e intermediarios políticos. Es una secundaria que los huicholes asumen como propia, ya que aun cuando está incorporada a la SEP, son ellos quienes la controlan.
Entre los objetivos del centro educativo destacan el reconocimiento de la importancia de la relación entre lo local y lo nacional, el fortalecimiento del arraigo de los alumnos en sus comunidades y la búsqueda de una estrecha vinculación entre la escuela y la comunidad. Estas intenciones, a la par de un sentimiento de apropiación de la escolaridad, surgen de necesidades comunitarias con respecto a la relación étnica y plantean estructuralmente la posibilidad de hablar de una nueva modalidad educativa que tiene como eje la dimensión política.
Cuando se realizó la presente investigación, la “educación intercultural” era un término nuevo que se refería primordialmente a cuestiones culturales y que partía de la búsqueda de diálogo y complementariedad entre diferentes culturas; de aspectos pedagógicos en relación con procesos de construcción de significados más que con la transmisión o difusión de conocimientos, y poco se resaltaba el ámbito político en tanto que constituye un camino para el fortalecimiento de las comunidades étnicas y la búsqueda de mayor participación y diálogo con la nación.2 En el análisis presentado a lo largo de estas páginas se observará cómo en el centro del proceso educativo que se efectúa en Tatutsi Maxkwaxi se encuentra la dimensión política.
A finales de los años noventa del siglo XX, el término “educación intercultural” no era utilizado por los huicholes, más bien lo usaban los asesores no huicholes al hablar del tipo de educación que se pretendía implementar en la secundaria. Esta investigación busca conocer el proceso educativo desarrollado en el centro educativo Tatutsi Maxakwaxi y en qué sentido o con qué contenido se le puede llamar “intercultural” de acuerdo con su práctica cotidiana.
Para la comunidad, padres de familia, maestros y alumnos, la validación de los estudios y los requerimientos que conlleva son de suma importancia, pero a la par reconocen la necesidad de incluir en el proceso educativo la “cultura huichola”. Combinar ambos elementos no es fácil en un espacio como el centro educativo, donde se transmiten conocimientos específicos, en cuya construcción intervienen diferentes actores, y donde de manera intencionada se relacionan dos mundos: el huichol y el mestizo.
Los alumnos, en tanto que no son vasijas donde vaciar conocimientos, sino más bien participantes activos en interacción directa con contenidos educativos, juegan un papel primordial. No obstante, poco se sabe sobre ellos.
El centro educativo constituye el escenario de una importante y compleja interacción para los jóvenes, en él, por lo menos formalmente, se encuentran dos formas de conocimiento y dos culturas diferentes. Los estudios sobre educación indígena que surgen desde las bases sociales de los indígenas no suelen enfocarse en los alumnos. Al centrar la mirada en los jóvenes a quienes va dirigida la educación podemos observar la propuesta educativa como un proceso desde su concepción e implementación, y por otro lado, lo que en los alumnos construye, es decir, el proceso de socialización. Por ello se presentan en este trabajo sus voces, incluso desde que se plantea el contexto en el que se desenvuelve el centro educativo.
El contraste entre dos lógicas, dos formas de conocimientos, dos culturas, no es totalmente nuevo para ellos, ya que lo han vivido por las diversas interacciones con el mundo no indígena, sobre todo porque estudiaron en una primaria-albergue del gobierno. Quizá lo nuevo radica en la intencionalidad por parte del centro educativo de crear momentos de reflexión sobre la interacción de las dos culturas.
El presente trabajo intenta mostrar cómo se da en la práctica el proceso educativo construido en la secundaria, y su efecto a partir de identificar cómo lo viven los alumnos. Se trata de un estudio etnográfico desde un enfoque sociocultural, cuya primera intención fue retroalimentar la práctica educativa del centro educativo y aportar a los maestros huicholes, o por lo menos a los asesores mestizos, elementos para mejorar su colaboración en la secundaria. El trabajo de campo se realizó en 1997 y 1998 y luego se elaboró una primera versión de este texto como tesis de maestría en antropología social, la que defendí en 1999. El desarrollo de esta primera versión, en general, no se modificó, sólo se puntualizaron algunos aspectos que se consideraban relevantes para dejar más claros algunos temas, se reestructuraron los capítulos y se reelaboraron las conclusiones a la luz de autores cuyos libros se publicaron en fechas posteriores a 1999 pero que aportaron elementos para profundizar el análisis del trabajo en su conjunto.