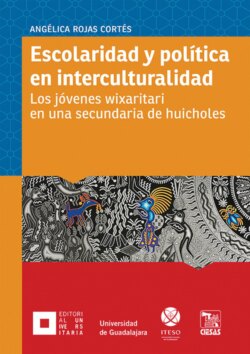Читать книгу Escolaridad y política en interculturalidad - Angélica Rojas Corés - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Otras propuestas de educación indígena
ОглавлениеEn diferentes países de Latinoamérica, ante la exigencia internacional de la pluriculturalidad, la educación indígena desde la política estatal ha pasado de ser bicultural al ser intercultural. Sin embargo, la concepción que implica el nuevo término no ha sido suficientemente discutida y su operativización se encuentra en construcción (en algunos países más que en otros).
La educación bilingüe-intercultural es además una demanda de las organizaciones indias. En ocasiones ésta no se queda sólo en la exigencia, sino que existen propuestas —con apoyo de académicos, o de ONG— concretas para llevar a la práctica este tipo de educación. Estas propuestas tienen en común la intención de desarrollar las capacidades de los niños para relacionarse en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad sin perder su identidad indígena, ya que los contenidos que vienen de la sociedad mayoritaria se vuelven una necesidad más que una imposición.
En Bolivia a partir de 1990 se inicia, desde el Estado y con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la educación bilingüe-intercultural en 114 escuelas quechuas, aimaras y guaraníes. Lucía D´Emilio (1995) señala algunas de las lecciones aprendidas de esta experiencia a lo largo de los cinco primeros años en que se implementó. Entre ellas destaca la apropiación del proyecto por parte de la comunidad, al participar en todas sus fases: planificación, supervisión, identificación de problemas y solución de éstos, y la articulación de lo particular con lo nacional y lo universal. Esto último ha sido difícil y no se ha logrado completamente:
Tal vez por involucrar y dar la palabra a quienes nunca la han tenido, pueden prevalecer más, en estos programas, los objetivos de auto-afirmación, que aquellos referentes a la diferencia y a la tolerancia. En este sentido, así como se usa más la lengua de uso común en desmedro de la segunda, también se valoran más los conocimientos y saberes propios en vez de aquellos provenientes de otros universos culturales (D’Emilio, 1995: 520).
En Perú existe desde 1988 un Programa de Formación de Maestros Bilingües efectuado de manera coordinada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP) —una organización indígena— y el Instituto Superior Pedagógico Loreto —una entidad estatal—. Esta experiencia de educación intercultural tiene su sustento conceptual en los objetivos de la organización indígena que tienen que ver con la reivindicación territorial y de autonomía de los pueblos amazónicos.
En dicho programa se ha trabajado dos principales líneas estratégicas: en primera una reconstrucción mental de la historia de las sociedades de las que provienen, que propicie la reflexión y comprensión de la corresponsabilidad en los procesos de cambio de estas sociedades. Esto sería un primer paso para derribar los prejuicios negativos que han interiorizado sobre sus pueblos y lograr una nueva responsabilidad en el presente. Segunda, los maestros exploran los conocimientos que se ponen en práctica en sus pueblos al momento de realizar una actividad, así identifican los cambios tecnológicos, técnicos y sociales.
Además de las estrategias anteriores, los maestros investigan y analizan los métodos de educación indígena en sus pueblos y reflexionan sobre su alcance y articulación con la educación escolar, para después desarrollar una propuesta de diseño curricular. De esta manera, el programa logra propuestas educativas enraizadas y surgidas de la cultura de los pueblos, los maestros reciben formación para aplicar las propuestas asumidas por ellos mismos, se desarrollan habilidades como las de investigación, análisis crítico, síntesis, y se canalizan las expectativas de la organización indígena (Gashé, 1996; Trapnell, 1996; ETSA, 1996). En México existen varias experiencias de educación que se denominan interculturales, entre ellas se encuentra la del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), conformado por un grupo de profesionistas y jóvenes indígenas nahuas en Zautla e Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Su propuesta tiene como retos la adquisición de conocimientos y lenguajes, y el desarrollo de competencias efectivas y valores que aporten a la dignidad, la identidad y la autonomía y que permitan mejorar la calidad de vida y el ser sujetos activos en los procesos de participación pública.
Estos objetivos se pretenden lograr mediante estrategias pedagógicas que parten del contexto en el que viven los alumnos: la producción de conocimientos a partir de temas que surgen de las problemáticas que los alumnos investigan en sus comunidades y que se relacionan con contenidos exigidos por la SEP dentro del aula; las prácticas productivas, campo en el que se combinan teoría y práctica y se introducen nuevas tecnologías y procedimientos, a la vez que se busca valorar las formas tradicionales de producción; el desarrollo de una capacidad múltiple de expresión (oral, escrita, corporal, plástica, entre otras); la participación en una comunidad educativa que fortalezca valores de solidaridad, comunidad y democracia.
Se han realizado evaluaciones que muestran en su mayoría el logro de los objetivos: los alumnos del Cesder son sensibles a la problemática de sus comunidades, manejan técnicas de investigación, realizan en sus casas actividades que han aprendido en la escuela (construcción de letrinas, de huertos, reforestación, entre otras), y tienen mayor capacidad de participación, comunicación y expresión que antes (Cesder, 1998).
Los huicholes visitaron varias veces el Cesder, así pudieron observar la escuela en operación y participar en prácticas productivas, asistieron a talleres para conocer la propuesta educativa, que posteriormente retomaron y adaptaron a sus necesidades. Considero que esta experiencia les infundió esperanzas en que ellos también podían desarrollar una escuela acorde con sus inquietudes, siendo ellos los actores que tomaran las decisiones desde su planeación.
Estas experiencias muestran cómo en ocasiones con voluntad del Estado, en parte acorralado por presiones internacionales (como en el caso de Bolivia), y desde las propias organizaciones y comunidades indígenas se crean nuevas propuestas de educación. Esto muestra, por un lado, la necesidad de una educación formal manifestada por los propios indígenas y además acorde con su contexto, sus intereses e inquietudes; y por otro, la insatisfacción de la educación que el Estado propone que los lleva a construir alternativas. Resulta interesante que en las experiencias presentadas en las que participan indígenas están presentes valores y conceptos que tienen que ver con reivindicaciones étnicas y políticas.
Alumnos del centro educativo cargando ladrillos para construir las instalaciones. Tuvieron que transportar el material cinco horas a pie porque la carretera no llegaba hasta la comunidad.