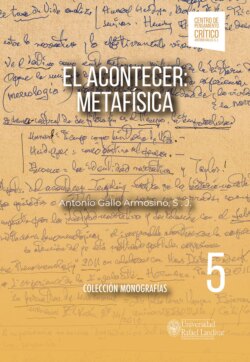Читать книгу El Acontecer. Metafísica - Antonio Gallo Armosino S J - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Reconocimiento de la «intersubjetividad» en el ser
Оглавление1. Los temas «dados» no implican un pensamiento ya constituido, o motivos suministrados desde afuera. Las cosas no son extrañas a mi yo, ni a los demás yos de mi comunidad humana. Entonces los entes y los seres son «intersubjetivos». El planteamiento metafísico sobre el ser va hacia lo dado, sin límites; esto incluye hablar del infinito. No se pueden representar las cosas de esta manera, como si fueran extrañas. El pensamiento personalizado descubre las «exigencias». Hoy es una exigencia de trascendencia, que es a la vez una exigencia de Dios. La exigencia de trascendencia es una exigencia que conduce a ver el rostro de Dios, al apartar el velo que lo esconde. Esta exigencia nos lleva a estudiar las condiciones para hacer afirmaciones sobre lo que es Dios, lo que no es y lo que no puede ser. La razón está en la dificultad de ver el ser en el ente. Con esto se plantea un problema de doble cara: un estudio del ser en cuanto tal, hasta alcanzar un valor que puede ser infinito; y una filosofía religiosa. Este enfoque implica nuestro conocer del ser, y no podemos identificar el ser con Dios. La pregunta no da el sentido que tiene para nosotros, nuestra respuesta es histórica, a pesar de que revele la trascendencia. Hay que separar los dos campos.
2. El ser en cuanto tal, ¿es equivalente a Dios? No se puede responder con el cálculo. ¿Quién puede decidir? Solo el testimonio de la conciencia del creyente puede decidir:
No vamos a postular en principio y desde ahora que el ser, en cuanto tal, si puede pensarse –lo que no es evidente a priori–, se confunde necesariamente con lo que piensa la conciencia creyente o con el nombre de Dios (p. 203).
No es posible instaurar, como Dios, algo que la conciencia creyente rehúsa. Con la pregunta sobre el ser en cuanto ser, entramos al santuario de la ontología tradicional, pero no vamos a enfocar la metafísica como historia de un pensamiento. La cuestión va directamente a su objeto: «¿qué es el ser?». La respuesta nos da el sentido que tiene para nosotros, no solo para mí, sino «para nosotros», es decir, para el hombre. También para los que puedan cruzarse con este pensamiento que es el mío. Hay un sentido por el cual todos somos seres históricos, venimos después de otros, de los cuales hemos recibido mucho, y también venimos antes que otros, que se encontrarán en relación con nosotros en una situación comparable. El filósofo trabaja para sí, hic et nunc (aquí y ahora), para sí mismo, pero también para aquellos que encuentra en el camino. Es una filosofía a la luz de lo eterno, y va ¿hacia lo «absoluto»? Conozco lo dado, que me abre el campo y se extiende:
| Figura 17 |
La experiencia del ser es vida, es la vida (hay otros seres, «seres hombres», «seres cosas», «seres yo»). La conquista del ente y su ser en la experiencia es diálogo con el otro: hombres y cosas.
3. Esta es la filosofía llamada sub specie aeterni (a la luz de lo eterno). Pero no se trata de fabricar la ilusión de un conocimiento absoluto. Hoy, filosofar de un modo sub specie aeterni es tratar de comprender la vida tan completamente como sea posible: «y cuando empleo aquí la palabra vida, podría usar también el término “experiencia”» (ibid., p. 205). De este modo, «en la medida en que me elevo a una percepción verdaderamente concreta, estoy en condición de acceder a una comprensión efectiva del otro, y de la experiencia de otro» (ibid., p. 206). La metáfora del drama ayuda a comprender esta apertura hacia el otro. Toda representación dramática es un discurso con el otro; por esto es necesario exorcizar el espíritu egocéntrico. El egocentrismo es posible únicamente en un ser que no es realmente dueño de su experiencia. La preocupación egocéntrica actúa como una barrera entre el otro y yo: la vida del otro, la experiencia del otro. Y paradójicamente, oculta mi propia experiencia, porque elimina la comunicación real de mi experiencia con la experiencia de otros. La metáfora del drama sale del yo, rompe el egocentrismo con la comunicación; está en contra de un egocentrismo restrictivo. Nos obliga a no ser dueños de lo dado: es una barrera, un cerco que separa de la vida del otro, de la conciencia del otro. Oculta mi propia experiencia, mientras se ve mejor desde la perspectiva del otro. En la experiencia de entes se dan varias etapas: desde un rayo directo, el uno; desde los entes colindantes con este, múltiple; ver entre las cosas otros yos, las diferencias; el diálogo de doble acción, consciente; hasta la apertura intersubjetiva, recíproca. En el proceso se manifiestan las dimensiones del ser: múltiple, plural, en profundidad.
| Figura 18 |
Por el hecho de esta condición y por el ser compartido, lo intersubjetivo, estamos involucrados con el ser: es diferente la conciencia de una cosa de la conciencia del diálogo.
4. Resulta que la experiencia concreta de sí no puede ser egocéntrica, sino más bien heterocéntrica, porque solo a partir de otros podemos comprendernos y situarnos en una perspectiva. En esta nace realmente el amor de sí, en cuanto adquiero un valor en la medida en que me sé amado por los seres que amo. Solo la mediación del otro puede fundar el amor de sí, que el egocentrismo destruiría irremediablemente. Al parecer, esto no interesa directamente al ser; sin embargo, deriva de la plenitud de la vida que se analiza y, de inmediato, el ser se presenta en su relación intersubjetiva. Este es el «ser» de la «comunicación», que Husserl (1979) desarrolla en la «Meditación V» (de Meditaciones cartesianas), es decir, el «ser» de uno con el otro: «La intersubjetividad, a la que hemos accedido, no sin esfuerzo, debe ser en realidad, como el terreno sobre el cual vamos a establecemos para continuar nuestras investigaciones» (p. 207). Esta posición pone de relieve el carácter anticartesiano de esta metafísica. No basta decir que es una metafísica del ser; es una metafísica del «somos» por oposición a la metafísica del «yo pienso». También se opone al dicho de Sartre: «el infierno son los otros» (Huis clos). No se trata de un principio metafísico sobre el cual se construya la ontología, en virtud de una derivación lógica. El ser de la comunicación intersubjetiva es más bien un hecho de la vida que no puede ser formulado con una oración simple. Un hecho es algo que se me da. Ciertamente se trata de una intuición, pero la intuición de un hecho con toda la complejidad que presenta el hecho de estar en la comunidad humana en una red de interrelaciones que no pueden romperse sin disminuir el propio sujeto. Marcel habla de «comprobación» como una posible respuesta, pero la comprobación de un hecho es relativamente fácil si este hecho es extraño al sujeto.
5. En este caso, el hecho que determina el «nexo intersubjetivo» no es algo que pueda «darse» en sentido propio, como se da el conocimiento de una cosa, una estrella, un libro antiguo: «Por definición, es evidente que lo que llamaré el nexo intersubjetivo no puede dárseme, puesto que de alguna manera estoy implicado en él» (ibid., p. 208). Más bien parece que tal nexo es la condición universal y necesaria para que algo (cualquier cosa) me sea dado, si se toma el darse en su valor completo, como el del sentir de la vida humana. Se trata pues de lo dado que habla. Y es necesario que hable para que se pueda establecer un diálogo. Es el diálogo por el cual el ser llega a la conciencia. Si no puede comprobarse con una demostración independiente, puede, sin embargo, «reconocerse» como un hecho, como los demás hechos de la experiencia en la que estamos involucrados. Y este reconocimiento puede expresarse con un enunciado. Pero es un enunciado básico, porque está en la base de todas las demás enunciaciones, como algo que está en la raíz misma del lenguaje. Marcel aclara el significado del nexo intersubjetivo con la metáfora de una estructura, pero de una estructura vista por dentro. La estructura permite hablar de un centro, que es parte de la misma estructura y, sin embargo, es un centro que tiene la posibilidad de crecer. Se ofrece la analogía con el descubrimiento de un objeto que se va calificando, no solo a través de un nombre, sino de todas las relaciones que lo establecen en el paisaje mundano. Sin embargo, estas determinaciones ensanchan cada vez más el horizonte de su situación, y con ello su indeterminación, en lugar de concentrarse en la unicidad de este individuo, lo cual es contrario a la exigencia de la pregunta «¿qué es?», que apunta a la identidad individual: «En cierto modo es una evasión, puesto que deja a un lado la singularidad» (ibid., p. 210). Al regresar al caso propuesto, pregunto por una flor, consulto al compañero o consulto un libro o consulto mi memoria. En cada pregunta subsisten los tres elementos: yo, cosa y el otro. No puedo preguntar a la flor: «¿quién eres?» y establecer una relación diádica (en lugar de triádica). Ella no puede hablar. En la respuesta del discurso, siempre nos evadimos de la región del «ser»; todo lo que aprendimos es lo que puede decirse, al omitirse justamente la singularidad de «su ser». Con ello se sitúa claramente el «elemento intersubjetivo» en el cual el «yo» aparentemente emerge como una isla. Este elemento, que fundamenta el diálogo y el discurso, es supuestamente «designable» como los demás, pero no puede designarse: «Es un sobreentendido que permanece como sobreentendido, aun cuando trato de dirigir mi pensamiento hacia él» (ibid., p. 212). Para vislumbrarlo, utiliza nuevamente una metáfora: el compositor de música sentado al piano que busca un ser que se construye en su espíritu. Se sumerge en un mundo, un mundo en el que todo comunica, todo está relacionado. Y estas relaciones no son abstracciones, sino fragmentos de realidad concreta: «El registro que ahora nos interesa debe reconocerse como comunicación viviente» (idem).
6. No es que se identifique el ser con la intersubjetividad; podríamos decir que el ser nace en la intersubjetividad. Esto se contrapone diametralmente al tipo de especulación «monádica» por la cual el ser se destaca como una unidad, separada, en sí. Al contrario, el enfoque fenomenológico reconoce esta dimensión plural con la que el ser se da en la trama de sus relaciones: el pensamiento que se dirige al ser restaura al mismo tiempo a su alrededor esa presencia intersubjetiva, que una filosofía de inspiración monádica comienza por exorcizar; al contrario, por la presencia de una infinidad de «otros», se descubren relaciones a menudo indiscernibles. Esta multiplicidad no reduce el yo a un número, como uno entre otros. La relación básica es triádica: ser de mi yo, ser de la cosa y ser del otro. El elemento intersubjetivo es sobreentendido, pero está allí, entre fragmentos de algo único; la singularidad es indirecta por esta relación triádica. Si nos movemos hacia el discurso, evadimos la singularidad del ser, pero en el diálogo, el «yo» emerge como de una isla. La intersubjetividad «pone el acento sobre la presencia de una profundidad sentida, de una comunidad profundamente arraigada en lo ontológico» (ibid., p. 214). El «ser» nace en la intersubjetividad, porque reconoce que es un ser plural, por la trama de las relaciones con otros seres, y no se ve como un «en sí» separado, sino que remite a infinitos otros. Se descubre la pluralidad de «seres» presentes con su múltiple presencia; sin embargo, el yo no se vuelve «un ser entre otros», porque «es» en profundidad.