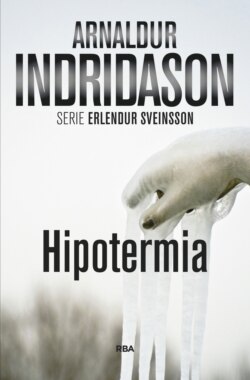Читать книгу Hipotermia - Arnaldur Indridason - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеEl anciano le estaba esperando en la puerta principal. Antes solía venir a la comisaría con su mujer. Ya había estado en la comisaría con su mujer, pero esta había fallecido y ahora acudía él solo a ver a Erlendur. Su mujer y él le habían visitado con regularidad durante ya casi treinta años, al principio con periodicidad semanal, luego mensual y después varias veces al año, más tarde una vez al año y al final cada dos o tres años, el día del cumpleaños de su hijo. Erlendur había llegado a conocerles bien en este periodo, así como la pena que arrastraban con ellos. El hijo menor de la pareja, Davíð, había desaparecido de la faz de la tierra en 1976, y desde entonces no habían vuelto a tener noticias suyas.
Erlendur le saludó con un apretón de manos y le indicó al anciano que pasaran a su despacho. En el camino le preguntó qué tal estaba. El hombre le comentó que llevaba tiempo viviendo en una residencia de la tercera edad, y que no estaba demasiado a gusto. «No hay más que viejos», dijo. Había ido a la comisaría en taxi y le preguntó a Erlendur si podría pedirle otro cuando acabaran la reunión.
—Mandaré que te lleven a casa —afirmó Erlendur, que le abrió la puerta del despacho—. ¿Así que la residencia no es demasiado animada?
—No mucho —dijo el anciano cuando estuvo sentado en el despacho de Erlendur.
Estaba allí para preguntar si había novedades sobre su hijo, aunque sabía, y lo había sabido desde hacía mucho, que no podían esperarse novedades. Erlendur comprendía su insistencia, y siempre les recibía con amabilidad, se mostraba considerado con ellos y les escuchaba con atención. Sabía que estaban siempre pendientes de las noticias, leyendo periódicos, escuchando la radio y viendo los telediarios, con la débil esperanza de que alguien hubiera encontrado en algún sitio alguna pista sobre la desaparición de su hijo. En todos esos años no las había habido.
—Hoy habría cumplido cuarenta y nueve años —dijo el anciano—. El último cumpleaños que celebró fue el de los veinte. Invitó a todos sus amigos del instituto, y Gunnþórunn y yo tuvimos que irnos de casa mientras hacían la fiesta. La diversión duró hasta bien entrada la noche. No pudo celebrar su vigésimo primer cumpleaños.
Erlendur asintió. La policía había sido incapaz de hallar pista alguna sobre la desaparición de su hijo. La denuncia se produjo treinta y seis horas después de que Davíð saliera de su casa. A veces se quedaba buena parte de la noche a estudiar en casa de un amigo suyo y luego iba con él al colegio, y les había dicho a sus padres que pensaba ir a casa de él esa tarde. Señaló también que antes tenía que pasarse por una librería. Esa primavera terminaría el bachillerato.1 Al ver que no regresaba del instituto al día siguiente, sus padres empezaron a telefonear para averiguar dónde estaba. Se supo que esa mañana no había acudido al colegio. Llamaron a su amigo, quien dijo que no había ido a su casa ni había dicho nada de lo que pensaba hacer esa tarde. Le preguntó a Davíð si le apetecía ir al cine, pero respondió que tenía otros compromisos, sin señalar de qué se trataba. Otros amigos y conocidos tampoco tenían idea de adónde había ido Davíð. Llevaba ropa ligera cuando salió de casa, y lo único que dijo fue que se quedaría en casa de su amigo.
Se publicaron avisos en los periódicos y la televisión, pero sin ningún éxito, y a medida que pasaba el tiempo, sus padres y su hermano fueron perdiendo la esperanza. Excluían de manera total y absoluta la posibilidad de que se hubiera suicidado, y estaban convencidos de que la mera idea de que hiciera algo así le era del todo ajena. Pasaron las semanas y los meses sin explicación alguna para la desaparición de Davíð, y Erlendur dijo que no se podía excluir el suicidio. Él mismo no veía muchas más posibilidades, pues el joven no era aficionado ni al alpinismo ni al trekking por zonas despobladas. Otra posible explicación era que se hubiera cruzado por casualidad con unos delincuentes que se hubieran deshecho de él y, por alguna razón incomprensible e indescifrable, hubieran ocultado el cuerpo. Sus padres y sus amigos negaron que anduviera metido en líos o en delitos que pudieran explicar su desaparición. La investigación demostró que no había salido del país en avión y las navieras no lo encontraron en sus listas de pasajeros. Los empleados de las librerías no recordaban haberle visto en sus locales el día en que desapareció.
El anciano cogió la taza que Erlendur le ofrecía y sorbió el líquido aunque apenas estaba caliente. Erlendur había acudido al entierro de su esposa. No parecía que tuvieran muchos amigos ni familiares. Su otro hijo estaba divorciado y no tenía hijos. Un pequeño coro femenino cantó junto al órgano. Escucha, creador del universo...
—¿Alguna novedad relativa a nuestro asunto? —preguntó el anciano, con la taza de café ya medio vacía—. ¿Ha surgido algo?
—Por desgracia, no —dijo Erlendur una vez más. Las visitas de aquel hombre no le molestaban en absoluto. Lo que le fastidiaba era lo poco que podía hacer. Tan solo podía escuchar el horror de lo que le había sucedido a aquel buen muchacho y cómo había sido posible que ocurriera cosa semejante sin que nada se supiera de él.
—Tenéis otras muchas otras cosas que hacer —dijo el hombre.
—Vamos a rachas —contestó Erlendur.
—Sí, no, bueno, más vale que me marche —dijo el hombre, aunque siguió sentado en silencio. Era como si quedara aún algo por decir. Aunque ya hubieran hablado de todo lo referente al caso.
—Me pondré en contacto contigo si surge algo —dijo Erlendur, que notaba el titubeo del anciano.
—Sí..., ejem..., bueno, Erlendur, no creo que vuelva a molestarte más —dijo el anciano—. Supongo que ya es hora de dejar las cosas tranquilas. Y además, resulta que han encontrado algo... —carraspeó—. Me han encontrado una porquería en los pulmones. He fumado siempre como un idiota, y todo acaba saliendo, así que no sé si... Y todo ese cemento, también. Eso no ha ayudado nada. De modo que tengo que despedirme de ti, Erlendur, y darte las gracias por todo, por todo lo que has hecho por nosotros desde la primera vez que viniste a nuestra casa aquel día espantoso. Sabíamos que nos ayudarías y lo hiciste, amigo, aunque no hayamos llegado a ninguna parte. Seguro que está muerto, y que lleva muerto todos estos años. Creo que lo hemos sabido siempre. Pero uno... nosotros... lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad?
El anciano se levantó. Erlendur hizo lo mismo y abrió la puerta.
—La esperanza es lo último que se pierde —repitió las palabras del anciano—. ¿Y cómo van tus pulmones?
—Uno está ya hecho un asco de todos modos —respondió el hombre—. Exhausto el día entero, todos los días. Exhausto. Y desde que me dieron el resultado de los análisis, respirar me cuesta cada vez más.
Erlendur le ayudó a llegar a la puerta principal y pidió un coche para llevarle a la residencia. Se despidieron en la escalera de la comisaría.
—Adiós, mi querido Erlendur —dijo el anciano. Era canoso pero con cabello abundante, y se veía enflaquecido y encorvado por el trabajo. Era albañil, el rostro gris como el polvo de cemento.
—Cuídate —dijo Erlendur.
Luego le miró entrar en el coche de policía y contempló cómo el vehículo desaparecía por la esquina.
El sacerdote con el que María tenía más trato era una mujer llamada Eyvör. No trabajaba en Grafarvogur, sino en una parroquia cercana. Estaba muy afectada y entristecida por lo que le había sucedido a María: que no encontrara más escapatoria que quitarse la vida.
—Es más doloroso de lo que pueden expresar las lágrimas —le dijo a Erlendur, que estaba sentado en su oficina de la iglesia a última hora del día—. Pensar que gente en la flor de la vida pueda suicidarse como si no existiera otra posibilidad... Hay ejemplos que afirman que, si se interviene a tiempo, es posible ayudar a quienes se hallan en un proceso de total derrumbe psicológico.
—¿No tenías ni idea de que María estuviera deslizándose hacia ese final? —preguntó Erlendur, pensando en la palabra «proceso»: siempre le había puesto de los nervios—. Tengo entendido que María era muy devota y que venía a esta iglesia.
—Sabía que no se encontraba bien desde que perdió a su madre —dijo Eyvör—, pero nada hacía presagiar que tomaría esa decisión tan radical.
La pastor andaba por los cuarenta años, vestía con elegancia y buen gusto, llevaba tres anillos y una cadenita de oro en el cuello, y grandes pendientes que caían sobre su traje lila. Le había causado extrañeza que un miembro de la policía fuera a visitarla para preguntar por una parroquiana que había muerto por su propia mano. Enseguida preguntó si se trataba de un asunto policial. «No, en absoluto», respondió Erlendur, y allí mismo pergeñó la excusa de que estaba cerrando el caso. Se había enterado de que María había estado en contacto con la pastor y quería ver si podía hablar con ella y aprovechar la experiencia por si fuera necesario. Por desgracia, el suicidio era una parte de la vida humana que llegaba a la mesa del policía, y no era precisamente la más agradable, y Erlendur quería saber más sobre las causas y consecuencias, por si eso podía ayudarle en su trabajo. A Eyvör le cayó bien aquel sombrío policía. Enseguida notó que en Erlendur había algo que inspiraba confianza.
—No, claro que no —dijo Erlendur—. ¿Hablaba contigo sobre la muerte?
—Sí que lo hacía —dijo Eyvör—. Por su madre, pero también por un suceso que tuvo lugar cuando era niña y del que ignoro si estás informado.
—¿Cuando se ahogó su padre? —dijo Erlendur.
—Sí. A María le costó muchísimo superar la muerte de su madre. Fui yo quien ofició el funeral. Conocía muy bien a las dos, la madre y la hija, sobre todo desde el momento en que enfermó Leonóra. Era una mujer valerosa, una mujer interesante que nunca se doblegaba.
—¿A qué se dedicaba?
—¿En qué trabajaba, quieres decir? Daba clases en la universidad. Era profesora de francés.
—Y su hija, historiadora —dijo Erlendur—. Eso explica la abundancia de libros en su casa. ¿María era depresiva?
—Digamos que era una persona triste. Pero confío en que no se lo cuentes a nadie. Como es lógico, no debería decirte nada de esto. Tampoco venía a hablar conmigo de esas cosas con demasiada frecuencia, aunque me daba cuenta de que no se encontraba bien. Acudía a la iglesia pero nunca llegó a abrirse del todo conmigo. Intenté proporcionarle consuelo pero era realmente difícil. Estaba furiosa. Estaba furiosa de que su madre tuviera que morir así. Furiosa con las potencias responsables. Creo que quizás había perdido un poco de fe, de esa fe de infancia que tuvo siempre, al ver a su madre consumirse y morir.
—Pero los caminos de Dios son inescrutables, ¿no es así? —dijo Erlendur—. Solo él sabe el sentido de tanto sufrimiento, ¿verdad?
—Yo no trabajaría en esto si no estuviera convencida de que la fe nos puede ayudar. Si no la tuviéramos, ¿dónde estaríamos?
—¿Sabías algo de su interés por lo sobrenatural?
—No, en realidad, no. Pero, como digo, era bastante reservada cuando hablaba de sus asuntos privados. Aunque quizá sabía algo.
—¿Como qué?
—Creía en los sueños, que podían decirle algo sobre lo que no podemos ver cuando estamos despiertos. Esa idea fue a más con el tiempo, y llegué a tener la sensación de que ella creía que los sueños eran como una especie de puerta a otro mundo.
—¿A una especie de más allá?
—No sé exactamente a qué se refería.
—¿Y tú que le dijiste?
—Lo que predicamos en la iglesia. Creemos en la resurrección, en el juicio final y en la vida eterna. Reunirse con las personas queridas es parte del mensaje de Pascua.
—¿Y ella creía en esa reunión futura?
—A mí me parecía que se consolaba un poco con esa idea, sí.
Elínborg volvía a acompañar a Erlendur en una breve visita a Baldvin, el viudo de María. Era el día siguiente al de su conversación con la pastor. Se inventó una excusa: dijo que había olvidado su cuaderno de notas. Elínborg estaba a su lado en el salón de la casa de Grafarvogur y le miró mientras justificaba su visita. Erlendur no había usado cuaderno en toda su vida.
—No he visto por aquí nada por el estilo —dijo Baldvin, mientras miraba a su alrededor para cubrir el expediente—. Te avisaré si lo encuentro.
—Gracias —dijo Erlendur, y se excusó por las molestias.
Elínborg sonrió incómoda.
—Dime, sé que no es cosa mía, pero ¿María veía la muerte como el final definitivo de todo? —preguntó Erlendur.
—¿El final definitivo de todo? —se extrañó Baldvin.
—Me refiero a si creía en que había vida después de la muerte —continuó Erlendur.
Elínborg le miró. Jamás le había oído hacer preguntas como esa.
—Creo que sí —dijo Baldvin—. Creo que seguía creyendo en la resurrección, como los demás cristianos.
—Muchas personas que atraviesan dificultades o que sufren la pérdida de personas queridas buscan respuestas, incluso en médiums o videntes.
—No tengo ni idea de eso —dijo Baldvin—. ¿Por qué me preguntas esas cosas?
Erlendur pensaba hablarle de la grabación que le había proporcionado Karen, pero se contuvo. Sería mejor esperar el momento adecuado. Consideraba imprudente meter de pronto a Karen en el asunto y hablar de sus inquietudes. Tenía que respetar sus confidencias.
—Solo estoy pensando en voz alta —dijo Erlendur—. Ya te hemos importunado suficiente. Perdona las molestias.
Elínborg sonrió y le dio la mano al hombre, de quien se despidió con unas palabras de condolencia.
—¿A qué venía todo esto? —preguntó enfadada cuando estuvieron ya sentados en el coche y Erlendur empezó a alejarse lentamente—. ¡Ella se suicidó y lo único que se te ocurre es darle vueltas a la vida después de la muerte! ¿Es que no sabes lo que es la decencia?
—La difunta participó en una sesión de espiritismo con un médium.
—¿Cómo lo sabes?
Erlendur sacó el casete que le dio Karen y se lo pasó.
—Aquí está grabada la reunión con el médium en la que participó la mujer.
—¿Una sesión con un médium? —se extrañó Elínborg—. ¿Estuvo en una sesión de espiritismo?
—No he oído toda la cinta. Pensaba dársela al marido para que la escuchara, pero...
—Pero ¿qué?
—Quiero encontrar a ese médium —dijo Erlendur—. De pronto me dieron deseos de saber el juego al que podía estar jugando el médium y si la empujó a cometer esa atrocidad.
—¿Crees que estuvo jugando con ella?
—Sí. Fingía ver una barca en un lago, que sentía olor a tabaco. Memeces.
—¿Con eso se refería el ahogamiento del padre de María?
—Sí.
—¿Tú no crees en los médiums?
—Lo mismo que en los elfos —dijo Erlendur, saliendo del callejón.