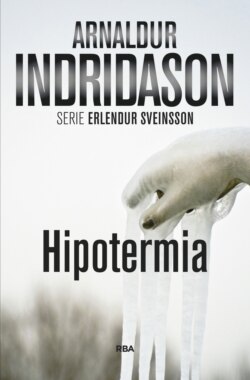Читать книгу Hipotermia - Arnaldur Indridason - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеCuando Erlendur llegó a casa esa tarde, se preparó una rebanada de pan con mantequilla y cecina, y se sirvió un café, y después volvió a meter la cinta de audio de Karen en el lector.
Pensaba en el suicidio de María, en la desesperanza que ocasionó aquella acción y en el profundo desajuste psicológico que debía de haber detrás de todo ello. Erlendur había leído mensajes dejados por personas que habían puesto fin a sus días. Algunos eran solo unas pocas frases, incluso una sola frase, o una sola palabra. Otros eran más largos, y contenían una minuciosa enumeración de los motivos de sus actos, una especie de ofrecimiento de excusas. A veces, la carta estaba sobre la almohada, en el dormitorio. A veces, en el suelo del garaje. Padres de familia. Madres. Jóvenes. Ancianos. Solitarios.
Iba a poner el aparato en marcha para escuchar la cinta cuando oyó que llamaban a la puerta. Abrió, y Eva Lind entró escurriéndose a un lado de Erlendur.
—¿Molesto? —preguntó mientras se quitaba el negro abrigo de cuero que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba vaqueros y un jersey grueso—. Hace un frío tremendo —añadió—. ¿Es que no se va a acabar nunca esta borrasca?
—Creo que no —respondió Erlendur—. Pronostican que durará toda la semana. En tiempos lo llamábamos «descuernacabras». Teníamos muchas palabras para designar el viento y las tormentas. Otra es «gregal», por ejemplo. ¿Has oído esas palabras alguna vez?
—Sí, no, bueno, no me acuerdo. ¿Vino a verte Sindri? —preguntó Eva Lind, que no mostraba el menor interés por los nombres de los vientos.
—Sí. ¿Quieres café?
—¿Qué te dijo? Sí, gracias.
Erlendur fue a la cocina y preparó el café. Había intentado reducir su consumo de café por las noches. A veces le resultaba difícil conciliar el sueño si había tomado más de dos tazas. Pero el insomnio no le molestaba demasiado. Le concedía más tiempo para analizar las cosas hasta los últimos detalles.
—En realidad no dijo mucho, comentó algo de que tu madre y tú os habíais peleado —dijo Erlendur cuando volvió—. Pensaba que era por algo relacionado conmigo.
Eva Lind sacó un paquete de cigarrillos de su abrigo de cuero, extrajo un pitillo con las uñas y lo encendió. Echó el humo casi hasta la mitad del salón.
—La vieja se puso furiosa.
—¿Por qué?
—Le dije que teníais que veros.
—¿Tu madre y yo? —dijo Erlendur, extrañado—. ¿Para qué?
—Eso es exactamente lo que dijo mamá. ¿Para qué? Para veros. Para hablar. Para que os dejéis ya de esa idiotez de no hablar nunca. ¿Por qué sois incapaces de hacerlo?
—¿Qué dijo ella?
—Me dijo que lo olvidara. Definitivamente.
—¿Y por eso os peleasteis?
—Sí. Y tú, ¿qué? ¿Qué dices?
—¿Yo? Nada. Si ella no quiere, pues ya está.
—¿Ya está? ¿No sois capaces de hablar una sola vez?
Erlendur reflexionó un momento.
—¿Adónde quieres ir a parar, Eva? —preguntó—. Sabes que eso se acabó hace mucho, que está muerto. Llevamos decenios sin apenas dirigirnos la palabra.
—Esa es la cuestión, en realidad no habéis hablado desde que nacimos Sindri y yo.
—Nos vimos cuando estabas en el hospital —dijo Erlendur—. Fue todo menos agradable. Creo que deberías olvidarlo, Eva. Ninguno de los dos queremos.
Eva Lind había sufrido un aborto espontáneo unos años atrás, y aquello la afligió muchísimo tiempo. Había estado consumiendo droga durante muchos años, pero Sindri le había dicho a Erlendur que ella había empezado a desintoxicarse por sus propios medios desde hacía poco, y que iba muy bien.
—¿Estás completamente seguro? —preguntó Eva mirando a su padre.
—Sí, totalmente —respondió Erlendur—. Dime una cosa, ¿cómo andas? Pareces distinta de alguna forma, como más adulta.
—¿Más adulta? ¿Es que he envejecido?
—No, no es eso. Más madura, quizá. No sé de qué estoy hablando. Sindri dijo que te estabas quitando.
—¿Qué mierdas cuenta ese?
—¿Tiene razón?
Eva Lind se tomó un tiempo para responder. Aspiró el humo del cigarrillo y lo mantuvo dentro un buen rato antes de dejarlo salir por la nariz.
—Una amiga mía murió —dijo—. No sé si lo recordarás.
—¿Quién?
—Se llamaba Hanna. La encontrasteis detrás de los cubos de basura de un supermercado.
—¿Hanna? —preguntó Erlendur en un susurro, pensativo.
—Sobredosis —dijo Eva Lind.
—Ya me acuerdo. No fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Consumía heroína. No veíamos demasiado esa droga. Aún no.
—Era buena amiga mía.
—No lo sabía.
—Por regla general, tú nunca sabes nada —dijo Eva Lind—. Se trataba de hacer lo que hizo ella o...
—¿O?
—Intentar hacer alguna otra cosa, intentar salir de ese infierno. Hacerlo en serio por una vez.
—¿A qué te refieres con hacer lo que hizo ella? ¿Crees que tomó una sobredosis por propia voluntad?
—No lo sé —dijo Eva Lind—. Ya todo le daba igual. Todo.
—¿Le daba igual?
—Todo le importaba una mierda.
—¿Cuál era su historia? —preguntó Erlendur. Recordó a una chica harapienta, como de veinte años, a la que encontraron con la jeringuilla en el brazo, en el centro comercial Mjódd, el invierno anterior. Los basureros la encontraron de madrugada, congelada, con la espalda apoyada en la pared.
—Hablas siempre como un catedrático —dijo Eva Lind—. ¿Qué coño importa eso? Murió. ¿No es suficiente? ¿Qué importa esa historia? ¿Acaso importa que nadie hubiera estado allí para poder ayudarla? Aunque ella hubiera pedido ayuda porque ya no se aguantaba a sí misma. ¿Y por qué alguien hubiera debido molestarse en ayudarla?
—Parece que a ti sí que te importaba —dijo Erlendur con prudencia.
—Era amiga mía —dijo Eva Lind—. Pero no es de ella de lo que quería hablar. ¿Estás dispuesto a verte con mamá?
—¿Crees que yo tampoco estaba cuando me necesitabas? —preguntó Erlendur.
—Has hecho más que suficiente —dijo Eva Lind.
—Nunca consigo entenderme contigo. Nunca puedo ayudarte.
—No te preocupes. Saldré adelante.
—¿No se aguantaba ya a sí misma?
—¿Quién?
—Tu amiga. Dijiste que no se aguantaba a sí misma. ¿Fue eso lo que la empujó a tomar una sobredosis? ¿Se despreciaba a sí misma?
Eva Lind chupó lentamente el cigarrillo.
—No lo sé. Creo que se había perdido el respeto por completo. Ya no le importaba nada lo que le pasara. Le daban asco muchas cosas, pero creo que lo que más asco le daba era ella misma.
—¿Has estado tú también en esa situación alguna vez?
—Solo unas mil veces —respondió Eva Lind—. ¿Piensas ver a mamá?
—En serio, creo que eso no conduce a nada —dijo Erlendur—. No tengo ni idea de qué podría decirle, y la última vez que hablamos estuvo de lo más desabrida.
—¿No puedes hacerlo por mí?
—¿Y qué crees que puedes conseguir con eso, después de tanto tiempo?
—Solo quiero que habléis —dijo Eva Lind—. Veros juntos. ¿Es tan terriblemente difícil? Tenéis dos hijos, Sindri y yo.
—No esperarás que volvamos a vivir juntos, supongo.
Eva Lind miró a su padre durante un buen rato.
—No soy idiota. No vayas a pensar que soy idiota.
Y se levantó, recogió los bártulos y se despidió.
Erlendur se quedó sentado recordando cuántas veces Eva Lind se ponía furiosa en un instante, como en aquel momento. Jamás lograría charlar con ella sin ponerla en su contra. La idea de verse con Halldóra, su exesposa y madre de sus hijos, le resultaba total y absolutamente absurda. Aquel capítulo de su vida concluyó hacía mucho tiempo, dijera Eva Lind lo que dijese, o soñara lo que soñase. No tenían absolutamente nada que decirse. Halldóra se había convertido para él en una desconocida.
Se acordó de la cinta y fue hacia el lector y lo puso en marcha. Rebobinó un poco para recordar lo último que había oído la vez anterior. Oyó la voz del médium transformándose y haciéndose más oscura y grosera cuando exclamó, casi en un rugido: «¡No sabes lo que estás haciendo!». Entonces se transformó en un abrir y cerrar de ojos y el médium dijo que tenía frío.
— Sonó otra voz... —dijo la mujer.
—¿Otra?
—Sí, no era la tuya.
—¿Y qué dijo?
—Dijo que yo tenía que tener cuidado.
—No sé lo que era —dijo el médium—. No recuerdo nada...
—Me recordaba...
—¿Sí?
—Me recordaba a mi padre.
—El frío... no viene de allí. Este frío tan horrible que estoy sintiendo. Se relaciona directamente contigo. Hay algo peligroso en él. Algo de lo que tienes que protegerte.
Silencio.
—¿Todo bien? —preguntó el médium.
—¿Qué quieres decir con que debería protegerme?
—No lo sé. Ese frío no presagia nada bueno. Lo sé.
—¿Puedes convocar a mi madre?
—Yo no convoco a nadie. Ella se manifestará si es eso lo que debe hacer. Yo no convoco a nadie.
—Fue muy breve.
—No puedo hacer nada para evitarlo.
—Era como si estuviera muy enfadado. «No sabes lo que estás haciendo», dijo.
—Tendrás que valorar tú misma lo que deduces de eso.
—¿Puedo volver otro día?
—Sí, claro. Espero haberte podido ayudar un poco.
—Sí que lo has hecho, muchas gracias, Pensaba que quizá...
—¿Sí?
—Mi madre murió de cáncer.
—Comprendo —oyó Erlendur que decía el médium con compasión—. No me has hablado de ello. ¿Hace mucho que falleció?
—Va a hacer dos años.
—¿Y se ha manifestado aquí?
—No, pero sigo notando su presencia. Siento que está cerca de mí.
—¿Se ha manifestado? ¿Has visitado a otros videntes?
La pregunta fue seguida por un largo silencio.
—Perdona —dijo el médium—. No es asunto mío.
—He estado esperando a que se me manifestara en un sueño, pero no lo ha hecho.
—¿Por qué lo estabas esperando?
—Hicimos...
Silencio.
—¿Sí?
—Hicimos un pacto.
—¿Sí?
—Ella... quedamos en que... ella me daría una señal.
—¿Una señal de qué?
—Si existe una vida después de la muerte, me enviaría un mensaje.
—¿Qué clase de mensaje? ¿En un sueño?
—No, en un sueño no. Aunque he estado esperando soñar con ella. Deseo volver a verla. Nuestra señal era algo distinto.
—¿Quieres decir que...? ¿Lo hizo, te envió una señal?
—Sí, creo que sí, el otro día.
—¿Y qué era? —preguntó el médium, que no podía ocultar la excitación de su voz—. ¿Qué clase de señal era esa? ¿Qué clase de señal tenía que ser?
Se produjo otro prolongado silencio.
—Era catedrática de francés en la universidad. Su escritor favorito era Marcel Proust y su obra En busca del tiempo perdido. Tenía los siete volúmenes en francés, en una bonita encuadernación. Dijo que utilizaría a Proust. La señal significaría que sí, que existía una vida después de la muerte.
—¿Y qué sucedió?
—Pensarás que estoy loca.
—No, en absoluto. La gente lleva muchísimo tiempo haciéndose la misma pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Llevamos miles de años intentando encontrar la respuesta científica y a nivel personal, como tu madre y tú. No es la primera vez que oigo esta historia. Y yo no soy quién para juzgar a nadie.
A continuación sobrevino un largo silencio. Erlendur estaba sentado en su sillón, escuchando con atención. Había algo extrañamente relajante en la voz de la difunta, algo parecido a la seguridad total y la total ausencia de dudas, que a Erlendur le resultaba digno de confianza. Albergaba grandes dudas sobre lo que decía y estaba convencido de que las sesiones espiritistas como aquella que estaba oyendo no servían para nada útil, pero también estaba convencido de que la mujer creía en lo que ella misma estaba diciendo, y de que lo que había vivido era para ella una realidad indudable.
Al final se rompió el silencio.
—Cuando murió mi madre, me senté en el salón y clavé la mirada en los libros de Proust, sin atender a ninguna otra cosa. No pasó nada. Un día tras otro me sentaba allí a observar la estantería. Dormía delante de los libros. Pasaron semanas. Meses. Lo primero que hacía al despertar por las mañanas era mirar las estanterías. Lo último que hacía por las noches era comprobar si había sucedido algo. Poco a poco me fui dando cuenta de que era una tontería, y cuanto más pensaba en ello y más miraba la estantería, más me daba cuenta de por qué no pasaba nada.
—¿Y por qué era? ¿A qué conclusión llegaste?
—Con el tiempo lo fui viendo claro y me sentí inmensamente agradecida. Mi madre me estaba ayudando a sobrellevar el duelo. Me había dado algo en que pensar después de su muerte. Ella sabía que yo me quedaría desconsolada, me dijera lo que me dijese. Me preparó bien para su muerte: tuvimos largas conversaciones hasta que perdió la capacidad de hablar. Hablamos de la muerte, y de que me enviaría un mensaje. Pero por supuesto, lo único que pasó es que ella misma me acompañaba en mi duelo.
Silencio.
—No sé si me entiendes.
—Sí, claro que sí. Continúa.
—Y luego, el otro día. Casi dos años después de la muerte de mamá. Había dejado de mirar la estantería y a Marcel Proust. Desperté una mañana y me levanté, hice café, recogí el periódico y, cuando volvía a la cocina, miré, no sé por qué, hacia el salón, y...
El aparato zumbaba en el silencio que siguió a las palabras de la mujer.
—¿Qué? —susurró el médium.
—Estaba en el suelo, abierto.
—¿El qué?
—Por el camino de Swann, de Marcel Proust. El primer volumen de la obra completa.
Otro largo silencio.
—¿Por qué viniste a verme?
—¿Tú crees en la vida después de la muerte?
—Sí —oyó Erlendur que decía el médium en voz baja—. Sí. Creo en la vida después de la muerte.