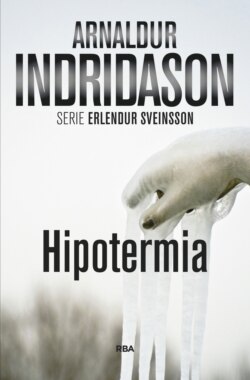Читать книгу Hipotermia - Arnaldur Indridason - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMaría estuvo desconsolada las primeras semanas, y meses después de la muerte de Leonóra. No quería visitas y dejó de contestar al teléfono. Baldvin se tomó dos semanas libres en el trabajo, pero cuanto más intentaba hacer por ella, más fuertes eran las exigencias de su mujer para que la dejara en paz. Baldvin le recetó unos medicamentos para la angustia y la depresión, pero ella no quiso tomarlos. Él conocía a un psiquiatra que se mostró dispuesto a recibirla, pero ella se negó a ir. Dijo que tenía que salir sola de su tristeza. Que haría falta tiempo y que él debía tener paciencia. Que ya había tenido que hacer eso mismo otra vez y que ahora también lo conseguiría.
Conocía la angustia y la depresión y la falta de apetito y el enflaquecimiento y la sensación de parálisis psicológica que la volvía apática e indiferente ante cualquier cosa que no fuera el mundo privado que había creado a partir de su pena. Nadie podía poner un pie en su mundo. Había caído en un estado de ánimo semejante cuando murió su padre. Pero entonces tenía a su madre, quien era para ella una fuerza inagotable. María estuvo soñando con su padre varios años después de su muerte, y muchos de sus sueños se convertían en pesadillas recurrentes que no la abandonaban nunca. Sufría de alucinaciones. Su padre se le aparecía de una forma tan real que ella pensaba en ocasiones que seguía con vida. Que no había muerto. Notaba su presencia cuando estaba despierta, e incluso sentía el olor de sus cigarros puros. A veces tenía la sensación de que estaba a su lado y observaba cada uno de sus movimientos. No era más que una niña, y creía que su padre acudía a visitarla desde el otro mundo.
Su madre, Leonóra, era una racionalista y sostenía que las cosas que creía ver, los ruidos que creía oír y los olores que creía sentir eran en realidad efectos de la pena, fruto de su desconsuelo por haber perdido a su padre. Habían estado siempre muy cercanos y su muerte supuso tal mazazo para ella que su subconsciente le hacía aparecer ante sus ojos; unas veces, su imagen, y otras, los olores relacionados con él. Leonóra lo llamaba «el ojo interior», y era tan poderoso que podía darles vida a sus pensamientos. Después del shock estaba muy sensible y su percepción a flor de piel provocaba absurdas alucinaciones que irían desapareciendo con el paso del tiempo.
—¿Y si no era el ojo interior, como decías siempre? ¿Y si lo que yo veía después de la muerte de papá estaba en los límites entre dos mundos? ¿Y si él quería visitarme? ¿Y si quería decirme algo?
María estaba sentada en el borde de la cama de su madre. Habían hablado abiertamente de la muerte desde el momento en que no cupo la menor duda de que el destino de Leonóra era inevitable.
—He leído esos libros que has comprado sobre la luz y el túnel —dijo Leonóra—. Quizás haya algo de cierto en lo que dicen. Sobre el túnel que lleva a la inmortalidad. La vida eterna. Lo sabré muy pronto.
—Existen muchísimos relatos muy nítidos —añadió María—. De gente que ha muerto y ha vuelto. La muerte inminente. La vida después de la muerte.
—Hemos hablado tantas veces de esto...
—¿Por qué no podrían ser ciertas esas cosas o, por lo menos, algunas de ellas?
Leonóra miró con los ojos entreabiertos a su hija, que estaba sentada a su lado, consternada. La enfermedad casi le dolía más a María que a ella misma. La inminencia de su muerte le resultaba insoportable a María. Cuando Leonóra se fuera, ella se quedaría sola.
—No creo en ellas porque soy racionalista.
Estuvieron un buen rato en silencio. María dejó caer la cabeza y Leonóra se adormiló un momento, exhausta tras dos años de lucha contra un cáncer que finalmente la había derrotado.
—Te enviaré una señal —dijo en un susurro, y entreabrió los ojos.
—¿Una señal?
Leonóra sonrió débilmente a través del sopor causado por la medicación.
—Lo haremos de una forma... sencilla.
—¿El qué? —preguntó María.
—Tiene que ser... Tiene que ser algo palpable. No puede ser ni un sueño ni ninguna clase de sensación indefinible.
—¿Estás hablando de enviarme una señal después?
Leonóra asintió.
—¿Por qué no? Si la eternidad no es una mera fantasía...
—¿Cómo?
Leonóra parecía dormir.
—Sabes... quién es mi escritor... favorito.
—Proust.
—Tienes... tienes... que estar atenta...
Leonóra cogió la mano de su hija.
—Proust —dijo extenuada, y se durmió por fin. Esa tarde entró en coma. Murió dos días después sin recuperar el conocimiento.
Tres meses después del entierro de Leonóra, María se despertó sobresaltada a media mañana y se levantó. Baldvin se marchaba a trabajar por la mañana temprano y ella estaba sola en la casa, destemplada y cansada por sus horribles sueños y la desesperación y la tensión que no cesaban ni un momento. Iba a entrar en la cocina cuando tuvo la sensación de que no estaba sola en la casa.
Al principio pensó que había entrado un ladrón, y miró a su alrededor muerta de miedo. Preguntó a gritos si había alguien allí, por si de ese modo conseguía hacer huir al ladrón.
Se quedó absolutamente quieta al notar de repente como un asomo del perfume que solía usar su madre.
Se quedó con los ojos fijos y vio en la oscuridad de la sala a Leonóra, al lado de las estanterías. Le decía algo. No comprendió nada.
Estuvo un buen rato con la mirada fija en su madre, sin atreverse a mover ni un músculo hasta que Leonóra desapareció tan súbitamente como había aparecido.