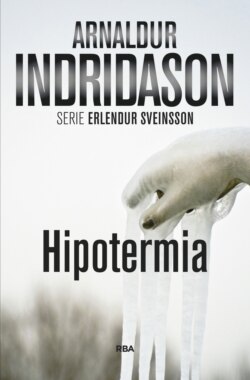Читать книгу Hipotermia - Arnaldur Indridason - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеErlendur llegó a una vivienda unifamiliar sin pretensiones del barrio de Grafarvogur. No había otras cerca, y estaba en el fondo de un callejón que salía de una elegante calle llena de chalés. Casi todas las casas eran prácticamente iguales, pintadas de blanco, azul o rojo y con garaje, dos plazas por casa. La calle estaba limpia y bien iluminada, los jardines parecían muy cuidados, la hierba segada y los árboles y arbustos cuidadosamente podados. Setos cuadrados por todas partes. La casa a la que iba parecía más antigua que las demás de la calle, no era del mismo estilo, no tenía ni ventanas arqueadas ni falsas columnas en la entrada ni salón abierto al jardín. Estaba pintada de blanco, tenía tejado plano y un gran ventanal en el salón, orientado hacia el Kollafjörður y el monte Esja. Un jardín grande y cuidado rodeaba la casa, planificada con mucho esmero. La cincoenrama leñosa y la alpina, las rosas rugosas y los pensamientos habían muerto en otoño.
Había hecho un frío nada habitual, con gélidos vientos del norte. Un viento seco barrió las hojas de los árboles por toda la calle, y las arrojó al callejón lateral. Erlendur aparcó su coche y contempló la casa. Respiró hondo antes de entrar. Era el segundo suicidio en la misma semana. Quizá fuera el otoño, la idea de que por delante había un largo y oscuro invierno.
Le había tocado a él ponerse en contacto con el marido en nombre de la policía de Reikiavik, como de costumbre. Los de Selfoss decidieron remitir el caso a Reikiavik de inmediato, a fin de que llevaran a cabo los procedimientos adecuados, como se decía en la jerga policial. Habían enviado un pastor luterano a casa del marido. Ambos estaban sentados en la cocina cuando Erlendur llamó a la puerta. El pastor le abrió y le acompañó a la cocina. Dijo que era el párroco de Grafarvogur. Que María utilizaba los servicios de otro clérigo, pero que no habían podido localizarlo.
El marido estaba sentado junto a la mesa de la cocina, en vaqueros y camisa blanca. Era delgado y fornido. Erlendur se presentó y se estrecharon la mano. El hombre se llamaba Baldvin. El pastor se situó junto a la puerta de la cocina.
—Tendré que ir al bungaló —dijo Baldvin.
—Sí, el cuerpo... —convino Erlendur, pero no acabó la frase.
—Me dijeron que... —comenzó Baldvin.
—Te acompañaremos a la casa, si quieres. En realidad, ya han trasladado el cuerpo a Reikiavik. Al depósito de Barónsstígur. Creímos que lo preferirías así, en vez de llevarlo al hospital de Selfoss.
—Gracias.
—Tendrás que identificarla.
—Claro. Por supuesto.
—¿Estaba ella sola en Þingvellir?
—Sí, se fue allí para trabajar anteayer, pero pensaba volver a la ciudad esta noche. Dijo que tardaría un poco. Le había dejado la casa a una amiga suya para el fin de semana. O eso es lo que ella me dijo, y que quizás esperaría a que llegara su amiga.
—Su amiga, Karen, fue quien la encontró. ¿La conoces?
—Sí.
—¿Estabas en casa?
—Sí.
—¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mujer?
—Anoche. Antes de acostarse. Se llevó el móvil al bungaló.
—¿Así que hoy no has sabido nada de ella?
—No, nada.
—¿No pensaba quedarse allí a esperarte?
—No. Nuestra idea era pasar en la ciudad todo el fin de semana.
—Pero ¿a su amiga la esperaba esta noche?
—Sí, eso creo. El pastor me ha dicho que seguramente María hizo... eso anoche.
—El forense aún no nos ha indicado la hora exacta del fallecimiento.
Baldvin calló.
—¿Lo había intentado antes? —preguntó Erlendur.
—¿El qué? ¿Suicidarse? No. Nunca.
—¿Tienes idea de que se encontrara mal?
—Estaba un poco triste y deprimida —dijo Baldvin—. Pero no tanto como... como para...
Rompió a llorar.
El sacerdote miró a Erlendur y le hizo una seña de que por el momento ya era suficiente.
—Perdona —se disculpó Erlendur, y se levantó y se alejó de la mesa—. Hablaremos mejor más tarde. ¿Vas a llamar a alguien para que te haga compañía? ¿O prefieres asistencia psicológica? Podemos...
—No, está... Muchas gracias.
Camino de la salida, Erlendur pasó por el salón, donde había grandes estanterías. Al acercarse a la casa había visto un precioso todoterreno delante del garaje.
«¿Por qué morir, teniendo una casa así? —pensó—. ¿De verdad no había aquí dentro nada por lo que vivir?».
Sabía que ese tipo de ideas no llevaba a ninguna parte. La experiencia demostraba que los suicidios podían ser imprevisibles y no guardar la más mínima relación con el nivel económico de la persona. Con frecuencia se producían de forma totalmente inesperada. Afectaban a personas de todas las edades, jóvenes, de mediana edad y ancianos que un buen día tomaban la decisión de poner fin a sus vidas. En ocasiones quedaba atrás una larga serie de episodios previos de depresión e intentos fallidos de suicidio. En otros casos, la acción era una sorpresa total para amigos y parientes. «No teníamos ni idea de que se sintiera tan mal». «Nunca dijo nada». «¿Cómo íbamos a saberlo?». Los deudos se quedaban transidos de dolor con la pregunta en los ojos, incredulidad y horror en la voz: «¿Por qué? ¿Habría tenido que darme cuenta mucho antes? ¿Tendría que haber hecho mejor las cosas?».
El marido acompañó a Erlendur hasta la puerta.
—Tengo entendido que tu mujer perdió a su madre hace un tiempo.
—Sí, así es.
—¿Su muerte afectó mucho a María?
— Supuso un golpe terrible para ella —dijo el marido—. Pero esto es incomprensible. Aunque de un tiempo a esta parte hubiera estado un tanto abatida, esto es de todo punto incomprensible.
—Desde luego —dijo Erlendur.
—Por supuesto, en la policía conocéis bien los suicidios, ¿no? —preguntó Baldvin.
—Se producen de vez en cuando —dijo Erlendur—. Por desgracia.
—¿Estaba...? ¿Sufrió?
—No —le aseguró Erlendur con decisión—. No sufrió.
—Soy médico —aclaró Baldvin—. No necesitas mentirme.
—No te estoy mintiendo —replicó Erlendur.
—Llevaba bastante tiempo deprimida —explicó Baldvin—. Pero no buscó ayuda de ninguna clase. Quizás habría debido hacerlo. Quizá yo habría debido darme cuenta de lo que le pasaba. Su madre y ella estaban muy unidas. Le costó muchísimo aceptar su muerte. Leonóra solo tenía sesenta y cinco años, murió en su mejor edad. De cáncer. María la estuvo cuidando y no estoy seguro de que se hubiera recuperado por completo después de su muerte. Era hija única de Leonóra.
—Me hago cargo de que es muy difícil.
—Quizá sea imposible ponerse en su lugar —dijo Baldvin.
—Sí, claro —dijo Erlendur—. ¿Y su padre?
—Murió.
—¿María era creyente? —preguntó Erlendur, que miraba la imagen de Jesús que había en la cómoda del recibidor. A su lado había una Biblia.
—Sí, sí que lo era —respondió el marido—. Iba a la iglesia. Mucho más creyente que yo. Y con la edad iba siéndolo cada vez más.
—¿No eres creyente?
—No puedo decir que lo sea.
Baldvin dejó escapar un amargo suspiro.
—Esto... esto es tan irreal... Tendrás que perdonarme, pero...
—Sí, perdona —se disculpó Erlendur—, he terminado.
—Iré a Barónsstígur.
—Bien —dijo Erlendur—. Un forense tendrá que examinarla. Se hace siempre en estos casos.
—Comprendo —aceptó Baldvin.
La casa no tardó en quedarse vacía. Erlendur salió en su coche detrás del pastor y de Baldvin. Cuando se disponía a salir de la zona de aparcamiento miró por el retrovisor y le pareció ver un movimiento en la cortina de una ventana del salón. Pisó el freno y estuvo un buen rato mirando por el espejo. No vio más movimiento y supuso que se habría tratado de una mera confusión. Levantó el pie del freno y continuó su camino.