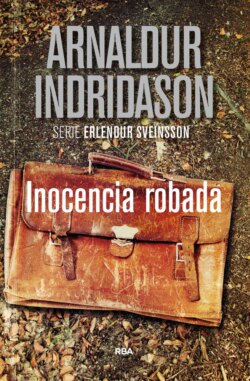Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 12
7
ОглавлениеErlendur y Sigurður Óli se dirigieron a Hafnarfjörður para comunicarle a la hermana de Halldór Svavarsson el fallecimiento de su hermano. Habían subido las temperaturas después de unos días fríos y las calles estaban encharcadas de aguanieve. La nieve fundida, el alquitrán y la sal se mezclaban formando una masa marrón pringosa, fría y húmeda que se arrastraba sin remedio al entrar en casas y coches. Cuando helaba, el mejunje se congelaba formando una capa de hielo triturado. Apenas hablaron durante el trayecto. Tanto Erlendur como Sigurður Óli estaban sumidos en sus pensamientos. Los informes bucodentales habían confirmado la identidad del fallecido: Halldór Svavarsson. La investigación inicial apuntaba hacia un incendio provocado. No había huellas en el bidón de gasolina. Erlendur era quien más años llevaba trabajando en el cuerpo y tenía experiencia en todo tipo de investigaciones. Antes apenas había especialistas en la Judicial y los mismos hombres se ocupaban de casos muy diferentes entre sí. Ahora las cosas habían cambiado y los agentes tenían áreas de especialización. Todos menos Erlendur, que iba por libre y tomaba siempre sus propias decisiones. Era el más veterano, llevaba allí más tiempo que sus jefes.
En ocasiones podía ser complicado trabajar con Erlendur. Sigurður Óli daba fe de ello, pero funcionaban bien juntos.
—El que ha hecho esto —dijo Erlendur de repente— es un chulo. No me sorprendería que lo hubiera quemado alguien del colegio.
—O bien alguien quiere hacernos creer que ha sido un aficionado —señaló Sigurður Óli—. ¿Descartas que se haya prendido fuego él mismo?
—¿Quieres decir que se hubiera atado a sí mismo y luego hubiera encendido una cerilla?
—Puede que llevara un mechero en la mano y lo dejara caer. No sé.
—Dudo mucho que alguien pueda hacer algo así —objetó Erlendur—. ¿Te has enterado de lo del hombre que se tiró por la ventana del hospital psiquiátrico? Creo que Einar lleva el caso. Ocurrió al mismo tiempo que se incendiaba la casa de Halldór.
—So what?
—So what? ¿Se puede saber qué es ese so what que oigo a todas horas? ¿Es que te fuiste a Estados Unidos para aprender so what? —le preguntó Erlendur a Sigurður Óli mirándolo con desdén—. Me preguntaba si no era demasiada casualidad. Dos muertes al mismo tiempo.
—Siempre se suicida alguien —reparó Sigurður Óli.
Siguieron conduciendo en silencio. Era pasado el mediodía y había comenzado a oscurecer. En la radio volvían a dar la noticia sobre los intentos de un grupo de científicos escoceses de clonar ovejas, una idea de la que Erlendur abominaba y que había sido objeto de largas charlas en comisaría. Sin embargo, otros veían la clonación como un avance científico y celebraban la iniciativa. Sigurður Óli era uno de ellos.
—Qué salvajada —murmuró Erlendur—. Manipular así la naturaleza.
—He leído que pretenden criar ovejas con sangre humana, o algo así. Y cerdos con corazones humanos —le informó Sigurður Óli.
—¡Qué aberración! —exclamó Erlendur—. ¡No dejan nada en paz!
—Eso parece —respondió Sigurður Óli, sonriendo para sus adentros.
El bloque de pisos destinados a personas de la tercera edad era el edificio más grande de Hafnarfjörður. Tenía trece plantas, cada una con diez pequeños apartamentos. Los contratistas desplumaban a los ancianos vendiéndoles apartamentos a precios desorbitados a cambio de prometerles un servicio de seguridad, que luego era el mínimo posible, y la presencia de un conserje a quien nadie había visto nunca. Mucha gente mayor había dejado una casa unifamiliar para mudarse a uno de esos diminutos apartamentos. Lo mismo ocurría en otras partes donde se habían construido bloques para la creciente tercera edad. «Deben de ser las ganas de jugar al whist o de buscar romance», pensó Erlendur.
Subieron en ascensor a la décima planta y llamaron al timbre indicado con el nombre de Helena Svavarsdóttir. La puerta se entreabrió y el rostro de la anciana apareció al otro lado de la cadenilla de seguridad. Delgada, menuda y de cara arrugada, la mujer escudriñó a los agentes con sus diminutos ojos penetrantes. «Muy bien podría tener ochenta años. Y noventa, también», pensó Sigurður Óli.
—¿Helena Svavarsdóttir? —le preguntó Erlendur consultando la placa de la puerta.
—La misma. ¿Quién pregunta?
—Somos de la Policía Judicial. Mi nombre es Erlendur y mi compañero es Sigurður Óli. Nos gustaría hacerte unas preguntas sobre tu hermano, Halldór Svavarsson.
—Somos hermanastros. ¿Qué ocurre con él?
—¿Podríamos pasar un segundo? —preguntó Sigurður Óli.
—Me parece que no.
—Hemos venido para comunicarte que tu hermano, o sea, tu hermanastro, ha fallecido —anunció Erlendur.
La mujer les sostuvo la mirada unos instantes antes de cerrar la puerta. Los agentes intercambiaron una mirada y escucharon el sonido de la cadena. La puerta se reabrió y la anciana los invitó a entrar. Caminaba con bastón. Dentro hacía tanto calor que parecía el interior de un horno. Erlendur y Sigurður Óli se concedieron el permiso de quitarse los gruesos abrigos de invierno. El apartamento era microscópico. A la derecha de la entrada se encontraba la cocina, que consistía en dos placas eléctricas, un horno diminuto y una encimera. Desde allí se accedía primero a un pequeño comedor y luego a un salón donde había un sofá viejo pero bien conservado. En las paredes colgaban unas fotos de familia, que eran los únicos elementos decorativos del piso, además de un retrato a carboncillo de una mujer joven en un bonito marco situado por encima del sofá. A Erlendur le pareció ver la firma del pintor Kjarval. A la izquierda de la entrada había un pequeño cuarto de baño con ducha y, a su lado, un dormitorio. En un viejo reloj de pared, el balanceo de un péndulo medía el paso del tiempo. «¿Cuánto habrá pagado por esta miniatura?», se preguntó Erlendur mientras paseaba la mirada por el apartamento sin hacer ningún comentario. La noticia del fallecimiento de Halldór no parecía haber afectado mucho a Helena.
—¿Habéis visto al conserje? —les preguntó antes de invitarlos a tomar asiento—. En este agujero no funciona nada y llevo dos días tratando de localizarlo. Ningún vecino de esta planta lo ha visto y, cada vez que llamo por teléfono, siempre comunica.
—¿El conserje? No, creo que no —respondió Sigurður Óli, consciente de que no lo habría reconocido ni aunque se hubiera dado de bruces con él.
—Qué pena de servicio dan en esta miseria de edificio. Te prometen el oro y el moro, pero luego es todo mentira. Y encima ahora cada vez hay menos timbas de whist.
Helena no parecía tener el menor interés por la muerte de su hermano.
—Halldór falleció anoche en un incendio. Hay razones para pensar que le prendieron fuego a su casa de manera intencionada. ¿Sabes si tenía algún enemigo? —preguntó Erlendur sonriendo para sus adentros a pesar de la gravedad de la situación.
—En todo caso, esos mocosos del colegio. Traían al pobre Halldór por la calle de la amargura. Lo trataban fatal. Los jóvenes de hoy están mal de la sesera. A Jóhanna, la vecina de arriba, le robaron el bolso hace dos días, aquí mismo, delante del portal. ¡Granujas! La tiraron al suelo. El servicio de seguridad llegó dos horas después. Vosotros, los de la policía, no respondisteis a nuestra llamada de emergencia, solo dijisteis que los de seguridad se encargarían de todo. ¡Los de seguridad! ¿Veis ese aparato de ahí con un cable? Pues te conecta directamente con el servicio de seguridad, pero el cacharro está estropeado, lleva así desde siempre, y no hay manera de que el conserje suba para arreglarlo.
—¿Cuándo hablaste con Halldór por última vez? —preguntó Sigurður Óli, irritado. A diferencia de Erlendur, le exasperaba la verborrea de la mujer.
—Hablamos ayer por teléfono. El día en que murió, por lo visto.
—¿Y de qué hablasteis?
—Me llamó él, cosa rara. Aunque no es que yo me preocupara más que él por estar en contacto. No teníamos una relación muy cercana, lo cual no es de extrañar. Yo nací en Reikiavik y él nació en el distrito de Árnessýsla. Yo tengo ochenta y cuatro años y él tiene, o tenía, sesenta y seis. Teníamos un montón de hermanastros, pero eran todos de mi edad y ya no queda ninguno. Siempre pensé que él sería el último, pero ahora está claro que seré yo. Creo que mi padre, el viejo Svavar, tenía sesenta años cuando nació Halldór. Mi padre era un hombre muy vital, muy dado a los placeres de la vida y alegró a muchas mujeres en sus tiempos. A mi madre, sin embargo, no le dio nunca ninguna alegría. Creo que no había región del país donde no tuviera hijos. Le gustaba mucho montar a caballo y...
—¿Y para qué te llamó Halldór? —interrumpió Sigurður Óli. Erlendur lo fulminó con la mirada.
—¿Pero qué formas son esas? —preguntó Helena volviéndose hacia Sigurður Óli.
—Continúa, por favor —le rogó Erlendur—. Svavar montaba mucho a caballo.
—Bueno, tampoco creo que importe mucho. El caso es que se desentendió de Halldór y su madre nunca contactó con él. El chico debía de tener dieciocho o diecinueve años cuando Svavar murió. Para entonces su madre ya había fallecido. Era un poco rara. Halldór nunca hablaba de ello, pero cada vez estoy más convencida de que era discapacitada mental.
—¿La madre de Halldór? —preguntó Erlendur.
—O una simplona. Trabajaba de granja en granja como sirvienta por el sur del país y creo que no la trataron muy bien, ya sabes lo que quiero decir.
—¿Te refieres a que...?
—Me refiero a lo que he dicho. Tuvo problemas en algunas granjas y, aunque nunca se habló de otra posibilidad, yo no descartaría que Halldór no fuera hijo de mi padre. No lo sé. Halldór tuvo una adolescencia difícil y acudió a mí cuando su madre murió. Fui yo quien lo metió en Magisterio. Nunca le vi ningún parecido a mi padre.
—¿Cómo murió su madre? —preguntó Sigurður Óli.
—Al final se mudó a Reikiavik y, en cuanto los británicos llegaron al país durante la Segunda Guerra Mundial, se vio metida en la «situación», como decíamos en la época cuando una mujer tenía una aventura con un soldado. La encontraron muerta de frío delante de un barracón militar al terminar la guerra.
—¿Qué es lo que ocurrió entonces con Halldór? —preguntó Erlendur.
—Se había mudado con ella a Reikiavik y se tuvo que sacar él solo las castañas del fuego. Para entonces ya tenía una edad. Continuó viviendo en el pequeño apartamento que alquilaba su madre en un semisótano y trabajó como obrero. Sabía que tenía una hermanastra y se puso en contacto conmigo. Lo ayudé en todo lo que pude. Era un chico listo y me empeñé en que siguiera estudiando. Fue él quien escogió Magisterio. Creo que fue buen profesor. Y que, en el fondo, era buena persona.
Helena hizo una pausa y los tres permanecieron en silencio mientras escuchaban el péndulo del viejo reloj de pared.
—Hay una cosa que debéis saber sobre Halldór —continuó la anciana—. A mí no me la contó hasta que se hizo adulto. Y estoy segura de que no me la habría contado nunca de no ser por algo que había ocurrido en su colegio muchos años atrás. No sé qué había sido, pero lo inquietaba enormemente.
—¿Qué es lo que tenemos que saber? —le preguntó Erlendur.
—¿Habéis visto el dibujo que tengo aquí arriba? —Helena cambió de repente de tema, como si pensara que había dicho demasiado o que se le había escapado algo que no quería decir. Puede que simplemente quisiera olvidar la cuestión—. Es un retrato que me hizo Kjarval. Cobré vida con solo cuatro trazos. Lo terminó en un periquete. Es la única cosa a la que le tengo cariño. Es de la época en que trabajaba en el Parque Nacional de Þingvellir. A veces se pasaba para tomarse un café, aunque creo que más bien venía para hablar con las chicas. Era un hombre divertidísimo. Todos decían que era más raro que un perro verde, pero yo no había conocido nunca a un hombre más cabal y más inteligente. Y sigo sin conocerlo. Nos hizo un retrato a algunas de nosotras y luego nos los regaló diciendo que éramos sus pequeñas elfas. Un encanto de hombre.
—Kjarval era un genio —comentó Erlendur observando el retrato—. ¿Qué ibas a decirnos sobre Halldór?
Helena miró a Erlendur y después a Sigurður Óli, como si estuviera evaluando si debía continuar o pedirles que la dejaran tranquila. El silencio volvió a caer en el pequeño apartamento. Los policías le sostuvieron la mirada. El calor era casi insoportable.
—Nunca lo volvió a mencionar —respondió Helena con calma—, pero me dijo que, de pequeño, habían abusado de él. Sexualmente, quiero decir. —Helena clavó en los agentes sus ojos diminutos y poco a poco su penetrante mirada se transformó en un gesto de dolor.
—Helena —preguntó Erlendur en voz baja—. ¿Qué quería Halldór cuando te llamó ayer? ¿A qué hora lo hizo?
Helena sacó un pequeño pañuelo del bolsillo de su delantal y se lo llevó a los ojos. Solo se escuchaba el péndulo del reloj, cuyo balanceo anunció la llegada de una nueva hora y se despidió de la anterior.
—Me llamó por la tarde para decirme que todo había terminado por fin. Que ya había hecho lo que tenía planeado y que ahora su alma estaba en paz. Luego se despidió.
—¿Sabes a qué se refería?
—No tengo ni idea.