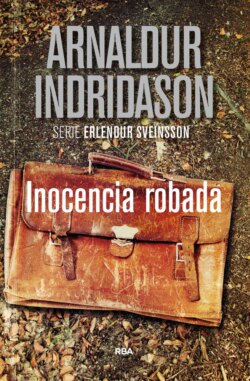Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 15
10
ОглавлениеErlendur llevó a casa a Sigurður Óli. Se había hecho tarde al salir de casa de Helena. No habían conseguido que les diera más detalles acerca de Halldór, ni que les explicara a qué se refería con que había sufrido abusos. La anciana les había pedido amablemente que se fueran, y ellos habían accedido a pesar de que Sigurður Óli habría preferido seguir interrogándola. Habían escuchado las noticias en la radio. Erlendur había autorizado que la Policía Judicial emitiera un anuncio en el boletín de la tarde. No conocían a más familiares de Halldór además de Helena, a quien le habían comunicado formalmente el fallecimiento de su hermanastro. Ávidos de bombazos sensacionalistas, los medios habían sacado imágenes de los escombros desde todos los ángulos, habían desvelado la identidad del hombre que vivía en la casa y habían informado de que habían hallado el cadáver de Halldór. Sin embargo, ni conocían las causas del incendio ni sabían cómo se estaba desarrollando la investigación. A Erlendur le irritaban los medios de comunicación. Solía darles la información con cuentagotas y disfrutaba viéndolos sufrir, perdidos en las tinieblas. A menudo recibía críticas por su falta de cooperación, pero le entraban por un oído y le salían por el otro.
Erlendur se dirigió a su despacho después de haber dejado a Sigurður Óli en su piso de soltero. Por algún motivo desconocido, la Policía Judicial tenía su sede en una zona industrial de Kópavogur, en un espantoso edificio de dos plantas encajado entre un taller de neumáticos y un solárium. Estaba tan deteriorado y agrietado que parecía haber sufrido la sacudida de un terremoto. Una parte de la estructura se había derrumbado en una esquina y todo el conjunto parecía estar a punto de desmoronarse.
Erlendur encontró sobre su escritorio el conciso informe del forense, que solo confirmaba lo que ya sabían. Halldór había sufrido un dolor atroz y había tardado en morir, envuelto en un mar de llamas. Erlendur pensó en irse a casa, donde el único plan que le esperaba era dormir en su cama de siempre. Se puso el abrigo y la bufanda y se subió al coche pensando en Halldór Svavarsson, en Helena y en Sigurður Óli, su insoportable compañero de trabajo, carente de cualquier tacto a la hora de hablar con la gente. En el fondo era un buen tipo y Erlendur le debía algunos favores que sabía que tendría que devolverle tarde o temprano, sobre todo después del día en que le había dado una paliza a un vendedor de droga. Sigurður Óli, que en aquel momento apenas llevaba unas pocas semanas en la Judicial, seguía sin perdonárselo.
Erlendur llevaba mucho tiempo divorciado y tenía dos hijos en edad adulta de los que solo recibía noticias cuando se metían en problemas. Su hija, drogadicta, estaba liada con un supuesto traficante, y Erlendur sospechaba que también ejercía la prostitución. Consideraba haber hecho todo lo que estaba en su mano para sacarla de la calle, pero ella siempre volvía. Incapaz de entender su comportamiento, Erlendur dejó de llevarla a especialistas y trató de ayudarla él mismo. Llegó a tomarse un año sabático para pasarlo con ella y mantenerla alejada de los excesos. Lo había conseguido con muchos esfuerzos por parte de ambos, pero su hija no tardó en recaer en las drogas y desaparecer de su lado. Él había intentado hacerle la vida fácil siempre que había podido, pero al final decidió dejar de meterse en sus asuntos y esperaba que ocurriera un milagro. Tal vez encontrara por sí misma una forma de salir de las drogas.
Su hijo era un alcohólico que usaba los centros públicos de desintoxicación como hoteles. La madre de los hijos no había superado el divorcio y aprovechaba la menor oportunidad para echar pestes de Erlendur delante de ellos, de forma que desde pequeños habían tenido una imagen distorsionada de su padre. Su exmujer le había restringido las visitas y, al final, él se había resignado a dejar de verlos con regularidad.
Sin embargo, al hacerse mayores se habían acercado a su padre y habían encontrado en él a un compañero que no era en absoluto el «capullo» que su madre les había pintado. Erlendur sentía un cariño especial por su hija y solía arrepentirse de no haber aguantado más tiempo su matrimonio muerto, si así hubiera mantenido a sus hijos alejados de las drogas. A veces lo atormentaban los remordimientos. Por otro lado, Erlendur sabía que, en parte, se alegraba de no tener que cargar con la responsabilidad que conlleva la vida familiar y de poder disfrutar de la libertad de los solteros. Estaba convencido de que no habría sido un buen padre de familia. No obstante, le pesaba la conciencia y era muy susceptible en todo lo referente a sus hijos y a los derroteros que habían tomado.
Erlendur les había dado la llave de su apartamento y, una tarde, al llegar a casa, se había encontrado a su hija tirada en el sofá. Se llamaba Eva Lind, un nombre ridículo que le había impuesto su madre. La habían bautizado así a pesar de las protestas de Erlendur, más partidario de llamarla Þorbjörg, en honor a su abuela materna, a quien siempre había admirado. Había sido matrona y conocida en la región por su valor y su excelente asistencia en los partos. «¡Þorbjörg! —había gritado su mujer, consternada—. ¿Es que quieres ponerle a mi hija nombre de vieja?». «Hombre, pues espero que llegue a vieja», había respondido Erlendur a sabiendas de que no valdría de nada pelearse por el nombre. En aquel entonces, el matrimonio ya había comenzado a deteriorarse. El hermano de Eva Lind era un año más joven. Erlendur no había acudido al bautizo y había estado ausente desde entonces. Se llamaba Sindri Snær.
Eva Lind se había despertado al oír cerrase la puerta. A sus veintidós años, su rostro había envejecido tan mal que, a ojos de su madre, tenía aspecto de llamarse Þorbjörg.
—¿Ya estás en casa, papá? —había preguntado, incorporándose en el sofá, donde se había quedado dormida.
Erlendur había encendido la luz y su hija se había tapado de inmediato la cara con un cojín. Llevaba una chaqueta de cuero negra, unos vaqueros rotos y unas enormes botas de montaña de suela gruesa del tamaño de unas botas de esquiar. No se las había quitado al entrar.
—¿Todo bien, hija? —le había preguntado Erlendur mientras se quitaba el abrigo.
—Me ha pegado —había respondido mientras se retiraba el cojín de la cara. Tenía el labio superior partido e hinchado, y un ojo rojo con un enorme moratón. Un hilo de sangre descendía de las fosas nasales. Su novio le había dado una paliza y le dolía todo el cuerpo. Se había ensañado con la cabeza. Erlendur se había sentado junto a ella y la había abrazado.
—¿Por qué te ha pegado?
—Cuando he llegado a casa había una puta chupándosela.
—¿Y?
—Y ha seguido tan tranquila.
—Vaya.
Erlendur trataba de mantener la calma, aunque no le resultaba fácil.
—Les he dicho que se piraran, pero el muy gilipollas se ha reído en mi cara y han seguido.
—No te habrá hecho ninguna gracia.
—Le he metido una patada en la cabeza a la tía esa.
—¿Con esas botas?
—Y le ha mordido el rabo con su boca de tiburón. Tiene dos filas de dientes, te lo juro.
—Le habrá hecho daño.
—No veas el grito que ha pegado.
—No habría estado mal oírlo.
—Luego me ha dado una paliza. Me ha dado puñetazos y patadas como un animal, me ha arrastrado del pelo y me ha tirado por las escaleras. Joder, qué bestia.
—¿Tienes algo roto?
—Creo que no.
—¿No debería verte un médico?
—Como veas. ¿Te parece que soy una zorra?
—¿Te había pegado ya antes?
—Muchas. Es un puto desgraciado.
—¿Por qué estás con él?
—Es el que tiene la droga. Y a veces es majo.
—¿Tienes pensado volver a verlo?
—Solo para matarlo.
—Siempre he dicho que te tendrías que haber llamado Þorbjörg —había comentado Erlendur—. ¿Qué tipo de asesina se llama Eva Lind?
El teléfono de Sigurður Óli había sonado poco antes de la medianoche. Era Erlendur preguntándole si podían verse en un portal de la calle Hverfisgata para tratar un asunto urgente. No quería contarle por teléfono de qué se trataba, pero sí le pedía que se diera prisa. Recién metido en la cama, Sigurður Óli se había levantado resoplando. Vivía en un elegante apartamento de tres habitaciones en el barrio oeste. Lo tenía decorado con macetas bonitas, lo había amueblado a la última moda y lo había pintado en tonos pastel. Le gustaba sentirse bien y se preocupaba de cultivar tanto el cuerpo como el alma. Prefería la música clásica al pop, solía ir a sesiones de rayos uva y entrenaba con regularidad. Por eso lucía un cuerpo atlético y las mujeres siempre se le acercaban en los bares las pocas veces que salía de fiesta con sus amigos o sus compañeros de trabajo, aunque las únicas relaciones que buscaba eran encuentros de una noche. Bronceado, guapo y musculado, muchos de sus conocidos pensaban que era gay. Y, encima, soltero.
Desde siempre le había interesado el trabajo de policía. Al terminar el instituto comenzó la carrera de Derecho, pero dejó los estudios para matricularse en la Academia Nacional de Policía, y después pasó una temporada en Estados Unidos, donde se había especializado en criminología. Regresó a Islandia con un brillante diploma y lo que Erlendur llamaba «aires de persona con estudios», que no abundaban mucho en la Judicial. Los primeros meses estuvo bajo la supervisión de Erlendur, probablemente la persona más distinta de él en toda la comisaría. A pesar de todo, trabajaban bien juntos: por un lado, Erlendur, con su intuición y su experiencia y, por otro, Sigurður Óli, con su arrogancia de hombre instruido y su obsesivo perfeccionismo. Siempre sabía más que los demás y trataba de saberlo todo antes que nadie. Aquella noche iba a aprender algo que no le habían enseñado en ninguna academia: una venganza personal contra un conocido de la policía.
Al llegar a Hverfisgata, Sigurður Óli había visto el coche de Erlendur frente a una casa de dos plantas revestida de chapa ondulada. Aparcó detrás, entró en el vehículo de su jefe y se sentó en el asiento del pasajero.
—¿Es que no dejas nunca de trabajar? —había suspirado Sigurður Óli, mirándolo fijamente.
—Bueno, no sé si a esto se lo podría llamar trabajo —había respondido Erlendur.
—¿Cómo habría que llamarlo entonces?
—Labores de protección, supongo. Me gustaría pedirte que me acompañaras para hacerle a alguien una visita relámpago. Tú no tienes que decir nada, solo estar allí y mantenerte serio. Te resultará fácil. Aquí vive un hombre con quien tengo que hablar. Ha maltratado a mi hija y quiero asegurarme de que sepa que lo estamos vigilando. Pero no sé si voy a poder con él yo solo y me gustaría pedirte que intervinieras en el caso de que las cosas se pusieran feas.
—¿Maltratado a tu hija en qué sentido? —había preguntado Sigurður Óli, atónito al escuchar las palabras de Erlendur y al verse implicado en lo que a todas luces era un asunto familiar de su compañero.
—Confía en mí. ¿Vas a hacerme ese favor?
—¿Está solo?
—Sí, me he asegurado.
—Vamos.
Sigurður Óli sabía que tendría que haber vuelto a casa y olvidarse de aquello, pero el asunto le intrigaba demasiado.
Salieron del coche y subieron unos escalones. La puerta no estaba cerrada con llave y habían entrado con cautela en un apartamento sucio que despedía un hedor nauseabundo. Las paredes estaban pintadas de azul oscuro y una bombilla colgada del techo iluminaba la estancia, equipada tan solo con una cocinilla y un catre. Desde allí se accedía a un pequeño cuarto de baño. No había más habitaciones. Sobre el catre dormía un hombre de unos treinta años. Dentro hacía frío y el individuo, tumbado encima del edredón, solo iba vestido de cintura para arriba. El suelo estaba inundado de basura, principalmente envases de comida y productos lácteos echados a perder que despedían un olor acre. A Sigurður Óli le había parecido que el hombre tenía la entrepierna envuelta en algún tipo de tela. Se escuchaba una música atronadora por dos altavoces enormes, aunque, más que música, podría haber sido también la grabación de un accidente de tráfico. Erlendur había apagado el aparato arrancando el lector de cedés y lanzándolo con todas sus fuerzas por la puerta. El hombre no llegó a despertarse a pesar del estruendo. Era evidente que estaba acostumbrado a dormir con mucho ruido. Pero en ese momento reinaba un silencio que solo interrumpía algún coche ocasional que pasaba por Hverfisgata. Erlendur había despertado por fin al tipo con un fuerte empujón. Sigurður Óli se había colocado junto a la puerta.
—¿Eres Magni? —le había preguntado Erlendur. El joven estaba tan delgado que se le podían contar las costillas. Moreno, de media melena y rostro delgado, llevaba una barba negra de tres días. Tenía unos dientes tan prominentes que a Erlendur le recordó a una rata gimoteando.
—¿Quién coño eres, hijo de puta? —había preguntado, levantando la mirada hacia Erlendur después de recuperar la respiración.
—Quería ver al mujeriego. Al casanova en persona. Y te puedo asegurar que no decepciona.
—¿Casa... qué? —había preguntado aquel amasijo de pellejo y huesos.
—¿Te gusta pegar a las mujeres?
—¿Qué?
—Ya sabes, ¿te pone cachondo? ¿Te da morbo?
Erlendur esperaba paciente, con la mano izquierda en la espalda y el pie derecho ligeramente hacia delante. Sin moverse de la puerta, Sigurður Óli se arrepentía de haber escuchado a su compañero.
—¡Que te den por el culo, abuelo! —había exclamado Magni poniéndose de pie.
—Vaya, y además, elocuente. Un casanova elocuente al que le pone pegar a las mujeres.
—¿Sabes lo que dice ella de ti, madero de mierda? —le había preguntado Magni, que empezaba a entender el motivo de aquella visita. Se había acercado a Erlendur, que podía notar su olor pestilente—. Que das asco. Asco. Se lo dice la zorra de su madre. Ya le estás diciendo a Eva que la próxima vez que la vea me la cargo, pero así —había dicho Magni chasqueando los dedos en las narices de Erlendur.
—Tú no te vas a cargar a nadie, Casanova —había replicado Erlendur manteniendo la calma—. Un chico tan guapo como tú, que vive en un piso tan bonito como este. Y, encima, elocuente. Creo que nadie podría tener un yerno mejor que él —había añadido, volviéndose hacia Sigurður Óli, que seguía en la puerta—. ¿Te hace pupa la entrepierna, amigo? —le había preguntado, bajando la mirada hacia las partes nobles de aquel esqueleto andante. Magni se había tapado las ingles con una toalla blanca y Erlendur había distinguido una mancha roja en la zona de los genitales.
Magni había perdido el control antes de lo esperado y se había lanzado a agredirlo, pero Erlendur lo había visto venir. De brazos largos y enormes puños, seguía siendo robusto y corpulento a pesar de haber entrado ya en la cincuentena. Había practicado boxeo, aunque estuviera prohibido en el país, y se le había dado bien. Tenía unos grandes reflejos y se mantenía en una excelente forma. Le había dado un fulminante gancho en el mentón con el brazo izquierdo seguido de un puñetazo en la mejilla con la mano derecha. A Sigurður Óli le había parecido oír el silbido de los golpes desde la puerta. Magni había sido incapaz de esquivarlos. Se había quedado aturdido y se había escuchado el leve chasquido de su mandíbula al romperse. Inconsciente, se había desplomado sobre el colchón.
—¿Es que has perdido el juicio o qué? —le había preguntado Sigurður Óli antes de acudir corriendo.
—Iba a pegarme —había respondido Erlendur haciéndole un gesto a su compañero para que se detuviera. Seguía tan calmado como antes.
Habían observado la figura inmóvil de Magni hasta que, pasado un buen rato, Erlendur había llamado a una ambulancia. Sigurður Óli se había agachado hacia el joven y, para su alivio, había comprobado que, al menos, no estaba muerto.
—¿Pero qué coño acabas de hacer?
—Me iba a agredir. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarme pisotear?
—Lo has provocado. Querías que te agrediera. Por eso estamos aquí, y no por otra cosa.
—Ha maltratado a mi hija y quería ver qué tipo de hombre era. Llevaban un tiempo juntos y Eva se ha presentado esta tarde en mi casa con la cara ensangrentada. Quería tener unas palabras con él. Me ha atacado. Yo no soy de los que va por ahí atacando a la gente.
—O sea, que, como ha pegado a tu hija, ¿lo mejor es matarlo? Joder, qué comportamiento más primario.
—¡Primario! ¿Es que vas a sacar ahora tu amplio saber universitario? A mí no me vengas con esos aires. Tú habrías hecho lo mismo que yo. Consulté los antecedentes de esta escoria y tú deberías hacer lo mismo. Es un tipo violento, un traficante y un violador. Debería estar entre rejas, pero no hay suficientes denuncias contra él y no lo juzgarán hasta que no acumule un buen número de cargos. Además, aunque lo condenaran a prisión condicional, no pasaría más que cuatro meses en el trullo y luego seguiría haciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada.
—¿Y crees que así le podrás parar los pies?
—No sé cómo se les pueden parar los pies a los tipos como este. No tengo ni la menor idea.
—¿Y qué pinto yo aquí?
—No es ningún angelito. Ya has visto que me ha querido pegar.
—¿Y si digo la verdad? Si es que nuestros compañeros no la descubren ellos solos. Lo que ha pasado aquí es bastante obvio.
—¿Cuál es la verdad aquí? —había exclamado Erlendur, manifestando por fin la rabia que bullía en su interior—. ¿De qué verdad me estás hablando? ¿Quieres que te muestre la verdad? Está en mi casa, plagada de moratones causados por este tío. No me vengas con cuentos de ninguna puñetera verdad. Si tú la has encontrado en tus cursos de Estados Unidos, ¡enhorabuena y que te aproveche!
—¿Cómo demonios te has podido atrever a meterme en tus asuntos familiares? —había replicado Sigurður Óli, ofendido por las palabras de Erlendur—. Yo no soy como tú. No llevo toda mi vida pudriéndome en el mismo trabajo de mierda y no estoy dispuesto a hacerlo. Ya ves cómo te afecta. No eres mejor que esta piltrafa. Y encima vas y te permites implicarme en tu acto personal de venganza. No puedo decir que me haya gustado. ¡No me ha gustado ni un pelo!
—¡Acto de venganza! Se ha lanzado a por mí —había farfullado Erlendur.
Al salir a la calle habían escuchado las sirenas en la distancia. Una joven con los ojos cargados de maquillaje y los labios pintados con una gruesa capa de carmín se había acercado con la intención de entrar. Los agentes le habían ordenado que se marchara y que no volviera más por allí.
—¿Te has fijado? —le había preguntado Sigurður Óli.
—Como un tiburón —había respondido Erlendur.
Sigurður Óli no le había contado a nadie lo sucedido. La hija de Erlendur había estado hospitalizada una semana y a la siguiente ya se había recuperado. Magni pasó más tiempo ingresado y, por decisión judicial, se trató su caso con urgencia debido a que la policía había hallado una considerable cantidad de estupefacientes en su domicilio. De paso, lo procesaron por sus otros delitos acumulados y lo condenaron a tres años, uno de ellos en prisión condicional, y en total permaneció encerrado menos de un año. Magni nunca había presentado cargos contra Erlendur, a quien habían amonestado por la dureza con que había tratado a uno de los mayores traficantes de la ciudad. Alegaba que había sido en defensa propia, y Sigurður Óli lo había apoyado en todas sus declaraciones: Magni había intentado golpear a Erlendur. En los interrogatorios, Magni había omitido su relación con Eva Lind y en ningún momento mencionó su nombre.
Sigurður Óli se acordaba a menudo de aquella noche. La primera vez que había visto al verdadero Erlendur no había sido precisamente un episodio muy constructivo. Desde entonces, aunque valoraba su experiencia y sus conocimientos sobre investigaciones criminales, nunca había llegado a apreciar su forma de ser. Eso era algo que debía suceder de forma natural. Nadie podía aprender a hacerlo.