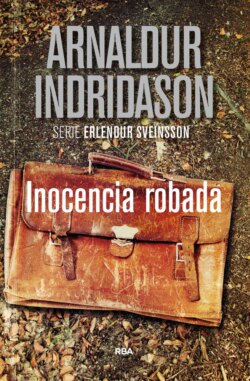Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 7
2
ОглавлениеEn otra zona de la ciudad se hallaba una vieja casa de madera revestida de chapa ondulada y pintada de negro. Construida a comienzos del siglo XX, de una sola planta abuhardillada, estaba rodeada por un pequeño jardín descuidado sin vallar. En un rincón despuntaba un enorme pino y había un bidón de gasolina abierto tirado en el césped.
La puerta principal de la casa estaba abierta. En el interior olía a cerrado. Unas gachas de avena se habían quemado en una vieja cocinilla de la que salía un denso humo negro. La peste a requemado se mezclaba con el hedor que ya flotaba en el ambiente. La cocina estaba llena de mugre, como el resto de la casa. Los periódicos se amontonaban en el suelo y se veían tazas y platos sucios por todas partes. Había andrajos desperdigados por los muebles y colgados en las paredes. La casa estaba sumida en la penumbra. Solo la iluminaba la luz de las farolas que se filtraba por las ventanas. En la habitación contigua al salón se podía ver un tenue resplandor.
El dormitorio carecía de ventanas, estaba atestado de trastos y del techo colgaba una bombilla desnuda. Sobre el escritorio, una vieja lámpara verde agachaba la cabeza, como si le aterrara levantar la mirada. De ella provenía la luz. La mesa estaba cubierta de libros, montones de revistas, tinteros y elegantes plumas estilográficas. En un antiguo gramófono sonaba música de fondo. Dvořák. La Sinfonía del Nuevo Mundo.
Frente al escritorio se sentaba un anciano que llevaba puestas unas zapatillas de fieltro. Su raído albornoz rojo parecía grueso y cálido. Tenía las manos pálidas y los dedos finos, y hacía tiempo que no se había cortado las uñas. Era prácticamente calvo y los pocos mechones blancos que le caían desde las sienes le bajaban hasta los hombros. Tenía los ojos pequeños y llevaba varios días sin afeitarse. Estaba atado a la silla, completamente empapado. Olía a gasolina.
A sus pies se había formado un pequeño charco. El líquido inflamable se había extendido por la habitación y llegaba hasta el salón, donde también empapaba las paredes, los muebles y la ropa tirada por el suelo. La cocina y la puerta de la entrada también estaban rociadas de gasolina. El hombre sentado en la silla estaba completamente inmóvil. No emitía ningún sonido y no trataba de liberarse. Aguardaba tranquilo a lo que pudiera estar a punto de ocurrir, como si, fuera lo que fuera, se lo tuviera merecido. Parecía resignado.
Se escuchó un leve chasquido al raspar la cerilla y encenderse la llama. Sin forcejear, el hombre de la silla miraba al frente mientras las lágrimas le descendían por las mejillas. Agachó la cabeza y, con labios temblorosos, canturreó una canción infantil, como para calmarse.
Una mano colocó la cerilla encendida entre los dedos del hombre y este la sostuvo unos segundos antes de dejarla caer. El fuego estalló de inmediato y envolvió la silla y el escritorio antes de propagarse por el suelo a toda velocidad hasta alcanzar el salón y trepar por las paredes. La casa se incendió en cuestión de segundos. Los cristales reventaron. El fuego se escapaba por las ventanas dándole dentelladas a la noche invernal. El hombre trató de levantarse, pero se cayó de espaldas en la puerta del dormitorio y quedó engullido por un mar de llamas.
Las paredes del salón estaban prácticamente tapizadas por una serie de fotografías enmarcadas, dispuestas en filas ordenadas con meticulosidad. Parecían los únicos objetos de la casa que habían recibido algún cuidado. Las más antiguas, ovaladas, eran los retratos en blanco y negro de unos jóvenes cuyos nombres aparecían en forma de arco debajo de cada imagen. En el centro figuraba el colegio. Las viejas fotos individuales daban paso a unas fotos de grupo en las que los alumnos posaban formando dos o tres filas junto a su profesor. En las más antiguas, a los niños se les veía bien arreglados: los chicos con el pelo engominado y las chicas con trenzas. Los fotógrafos ordenaban a los alumnos por estatura y sexo para armonizar la imagen. En la fila delantera posaban sentados en el suelo; en la del medio, en sillas y en la última, de pie. En las más recientes, los alumnos se colocaban donde les parecía y no iban tan bien vestidos. Las fotografías mostraban un sinfín de sonrisas, unas más amplias y otras más comedidas. Algunos niños reían a carcajadas. Observándolas se podía apreciar la evolución de la forma de vestir y del peinado. De alguna manera, las fotos también daban cuenta de un cambio de actitud a lo largo del tiempo. Mientras que en las más antiguas los niños miraban al porvenir con un brillo en los ojos, disciplinados, bien vestidos y tímidos ante la cámara, en las más recientes reinaban el caos y la informalidad. No se veía el respeto por el momento, la tradición o el espíritu del colegio. Nadie llevaba el pelo engominado.
En todas esas fotografías, que en ese momento se consumían en el incendio, el profesor era siempre el mismo y en él se podían apreciar los mismos cambios que en sus alumnos. Las más antiguas eran fotos suyas como estudiante de primaria. A continuación se le veía en el instituto y después junto a sus primeros alumnos cuando ya era profesor, vestido de traje, con una corbata estrecha, unas gafas de carey y el pelo lacio peinado hacia un lado. Ante él se dibujaba un futuro cargado de esperanza. Más adelante aparecía con un jersey andrajoso, el aire cansado y sin pelo. Se había convertido en un anciano frustrado. En una de las primeras fotografías se le veía de pie junto a un chico sentado en el suelo, que, en lugar de mirar a la cámara, alzaba la vista hacia su profesor. Era Daníel.
Atado a la silla, el viejo profesor yacía en el suelo mientras sentía que su vida se extinguía pasto de las llamas.