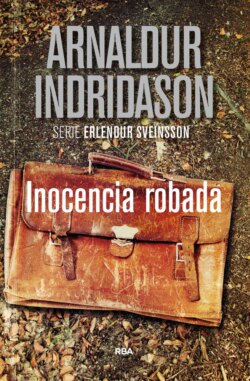Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 14
9
ОглавлениеPálmi cerró la librería y se marchó a casa. Las temperaturas habían bajado de nuevo, había vuelto a helar y la nieve aguachinada que cubría las calles se había congelado. El hielo crujía y se resquebrajaba bajo sus pies mientras atravesaba el centro en dirección a la parada de autobús. No se veía un alma por la ciudad y apenas había tráfico. En enero la gente entraba en hibernación tras las agitadas fechas navideñas. Pálmi recordaba una de sus visitas al hospital, en un invierno lejano. Nunca olvidaría el día en que Daníel había causado aquel incendio.
Recordaba que había ocurrido un miércoles porque era el día en que emitían su programa de televisión favorito y siempre tenía ganas de verlo. Pero aquel miércoles habían cancelado toda la programación y Pálmi se había quedado sin programa porque todo lo acaparaba la noticia de unos manuscritos antiguos que habían llegado a Islandia desde Dinamarca. Su madre no estaba en casa. Vivían en el mismo inmueble donde Pálmi vivía aún, en un acogedor apartamento de cuatro habitaciones con un amplio salón enmoquetado y unos pequeños dormitorios de suelo embaldosado. Cada hermano tenía su propio cuarto. La cocina era diminuta y por ella se accedía a una despensa que su madre utilizaba como cuarto de las escobas y como trastero. Sus padres habían comprado el apartamento después de casarse y habían sido felices durante los pocos años que habían vivido juntos.
Ocurrió durante el periodo álgido de la transformación de Daníel. Ese día pisaría aquel hospital por primera vez en su vida. Su madre albergaba la esperanza de que todo se terminaría pasando, pero no parecía ser así. La situación iba de mal en peor y ella se negaba a ver la realidad. Cuando les explicaron lo ocurrido a los médicos, estos afirmaron que Daníel se sentía amenazado por la cercana relación que existía entre Pálmi y su madre. Y por ese motivo había intentado matar a su hermano. A los médicos les parecía obvio, aunque Daníel no les hubiera contado nada y ellos tampoco le hubieran preguntado nada a Pálmi en ningún momento.
Había vuelto a casa al mediodía, un bonito día de primavera, después de haber pasado la mañana por el barrio con unos amigos. Tenía las llaves del apartamento y nada más entrar había agarrado a su hermano.
—Perdona, hermanito —le había dicho, tirándolo al suelo.
Pálmi no sabía si debía pelear o tratar de escapar. Podría ser algún juego. Daníel estaba inusualmente alterado, hablaba en alto sin sentido, juraba y maldecía. Pálmi tenía la impresión de que estaba riñendo consigo mismo.
—¿Qué estás haciendo, Danni? —le había preguntado.
—Pórtate bien, pequeñín.
—Me haces daño.
—¿No los oyes? —le había preguntado Daníel—. Están por todas partes. En las paredes y en los muebles.
Lo había levantado como si fuera una pluma y lo había llevado hasta su habitación, donde lo había atado con fuerza a la cama. Pálmi seguía sin forcejear. Daníel no dejaba de hablar en voz alta.
—Hay que atarlo. Atarlo fuerte. Pero sin hacerle daño. No hay que hacerle daño a Pálmi. Pero debo hacerlo. Debo hacerlo. No hay que hacerle daño. Sin hacerle daño.
—¿Qué estás haciendo, Danni? —le había vuelto a preguntar Pálmi—. ¿Estamos jugando a los indios?
—No, no, no, no. A otro juego.
—¿Qué juego? —había preguntado, mirando el cielo azul que se veía por la ventana.
—Todo me va a ir bien. Voy a salir de esta. Sí, sí. Sí, sí. Dios también me está poniendo a prueba. Ya lo creo que sí. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Cállate. ¡Que te calles, gilipollas!
Daníel había sacado del bolsillo una caja de cerillas. Se había metido debajo de la cama para cortar por el medio dos de las baldosas de corcho y prenderles fuego. La manta había ardido levemente hasta que las llamas se habían convertido poco a poco en enormes llamaradas que se extendían por el suelo de la habitación. Y solo entonces Pálmi comenzó a gritar.
Gritaba con todas sus fuerzas mientras Daníel bailaba una danza guerrera frente a él dándose golpes en el pecho. Las llamas se habían expandido, la cama había empezado a arder y las lenguas de fuego alcanzaban el techo. De pronto, Daníel había dejado de bailar.
—Ya está. Ya lo he hecho. Todo ha terminado. Ahora lo desataré. ¡Dejadme que lo desate! —había gritado hacia el techo mientras se arrancaba la ropa y se tiraba del pelo—. ¡DEJADME QUE LO DESATE!
—¡Mamá! —gritaba Pálmi mientras se retorcía en la cama. Las cuerdas no cedían. Pálmi tenía una navaja que siempre llevaba encima, a escondidas de su madre, y en ese momento solo pensaba en alcanzarla. La base de la cama estaba en llamas y el fuego se extendía por los laterales. Pálmi sentía el calor en la espalda y a su alrededor. Le había atado las muñecas y los tobillos al cabecero y a los pies de la cama con un cordel. Las manos se le comenzaban a abrasar. Pálmi aullaba de desesperación mientras su hermano lo contemplaba en silencio con los brazos caídos. Daníel había pasado un rato viendo a Pálmi forcejear y escuchando sus gritos de auxilio antes de darse la vuelta y salir lentamente de la habitación.
Uno de los cordeles de las muñecas se había soltado y Pálmi lo había usado para alcanzar la navaja. Los dedos le ardían, pero Pálmi no notaba el dolor mientras se estiraba para atraparla. Tenía práctica en abrirla con los dientes y enseguida había extraído la hoja. Sin dejar de gritar, había cortado la cuerda que le sujetaba la otra mano y después se había liberado los pies. En ese momento el fuego había invadido toda la cama y, unos segundos después de que Pálmi saliera corriendo de la habitación, la estructura entera se había incendiado.
Llevaba el pelo, las manos y la ropa quemadas. El fuego se había propagado por el alféizar de la ventana y por las cortinas y ascendía por la pared hasta el techo. Pálmi había salido corriendo al patio de escaleras y había llamado a casa de los vecinos, pero no estaban. Acto seguido había bajado disparado al piso de abajo y, al ver que tampoco había nadie, había subido al piso de arriba. No había obtenido respuesta. Había probado en la última planta, donde vivía un anciano que había salido al rellano después de que Pálmi aporrease su puerta.
—¡Daníel le ha prendido fuego a mi cuarto! —había gritado.
—¡Pero qué alboroto! ¿Eres tú el que estaba chillando hace un rato?
—¡Está todo en llamas!
—¡Qué me dices! —había exclamado el hombre sin aparente intención de moverse del sitio. Pero le había bastado con mirar a Pálmi para creérselo. Había llamado a los bomberos y había bajado con él. Del apartamento salía un denso humo negro—. Tiene que haber una salida de incendios en estos pisos —había dicho mientras entraba con asombrosa decisión.
—Ten cuidado: creo que Danni está dentro —le había advertido Pálmi, pero el hombre no había escuchado. La habitación ardía, pero el fuego no se había extendido por el resto del piso. El hombre había agarrado el pomo y había cerrado de un portazo.
Entonces Pálmi se había dado cuenta de que Daníel estaba sentado en el sofá del salón. Llevaba un libro en la mano y parecía sumergido en su lectura. Había levantado la vista y le había preguntado: «¿Dónde te habías metido, Pálmi?».
Pálmi bajó del autobús y apretó el paso hacia su casa. Al acercarse al edificio, levantó la mirada hacia la ventana de su antigua habitación y revivió el recuerdo del incendio. Los cristales habían reventado por efecto del calor antes de la llegada de los bomberos y los fragmentos se habían esparcido por todas partes. Habían instalado una ventana nueva, pero no habían reparado nada más. Su madre no tenía dinero para restaurar toda la habitación. Al final había decidido no hacerlo y había preferido dejarla intacta, como recordatorio de la enfermedad de Daníel. En el momento en que su hijo sanara de nuevo, la habitación sanaría también. Al fallecer su madre, Pálmi había querido ponerse manos a la obra, pero, llegado el momento, no se había visto con fuerzas. No había vuelto a poner un pie en la habitación.
Entró en el inmueble pensando en el hombre que había visitado a Daníel.
Halldór. Pálmi lo recordaba vagamente. Daba clases en el colegio de Víðigerði cuando era niño. Quería contactar con él para preguntarle por qué había ido a ver a su hermano. Cuando entró en su apartamento y encendió la radio para escuchar las noticias, lo primero que oyó fue que Halldór Svavarsson, su exprofesor, había fallecido en un incendio que había devastado su casa, en la calle Urðarstígur, 89, en Reikiavik. Según el locutor, la Policía Judicial investigaba el caso y consideraba probable que hubiera sido intencionado.
Sentado a la mesa de la cocina, Pálmi se tocó con suavidad las cicatrices de las manos.