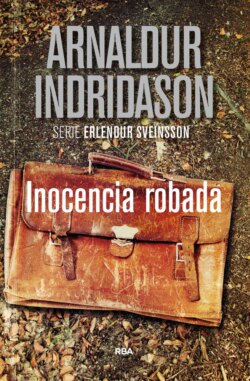Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 13
8
ОглавлениеPálmi pasó todo el día en su librería de la calle Laugavegur. Las ventas se relajaban en enero y había poco que hacer. Al mediodía había mandado a casa a su empleada, una estudiante de literatura que leía sin cesar en el trabajo. Necesitaba un trabajador a media jornada y, de entre todos los solicitantes que habían respondido a su anuncio, aquella chica le había parecido la candidata idónea. Lo había sorprendido porque, en lugar de hablarle de sus virtudes, había cogido un libro de la tienda y le había preguntado si le podía leer un fragmento.
Pálmi coleccionaba libros desde el instituto. Siempre le había gustado leer y devoraba cualquier libro que cayera en sus manos. Había heredado la afición de su madre. Ya en la adolescencia la lectura se había convertido en su única pasión. Todavía lo era. Tenía pocos amigos, aunque tampoco sentía la necesidad de hacer amistades. Y las mujeres eran para él como una montaña imposible de escalar. Conservaba dos buenos amigos del bachillerato, pero vivían en el extranjero, donde habían estudiado sus especialidades después de licenciarse en Medicina. Los veía cuando pasaban por Islandia y, con los años, se habían vuelto más extranjeros que islandeses. Como los turistas, se quejaban del mal tiempo y, al cabo de unos días, cogían el vuelo de vuelta a sus países. A Pálmi le irritaba un poco, pero siempre se lo pasaba en grande con ellos. Las relaciones sentimentales de Pálmi no eran dignas de especial mención. La más larga había durado medio año. A veces se preguntaba si Daníel había influido de alguna manera en su relación con las mujeres, pero no le parecía probable. En todo caso, habría sido de forma indirecta. Más bien, no se veía a sí mismo como una opción interesante: un ratón de biblioteca solitario a quien se le había empezado a caer el pelo a los veinte años. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que se podía hablar de todo con él y que tenía un gran sentido del humor.
Mientras sus compañeros conocían a sus futuras esposas, tenían hijos, se compraban pisos, se endeudaban y se formaban para hacer carrera, Pálmi se limitaba a leer y a coleccionar libros. Había comenzado la carrera de Literatura en la universidad, pero le aburrían las clases y se había pasado a Historia, que se adecuaba más a él. Al darse cuenta de que su oferta de libros era más variada que la de la tienda donde solía comprar, se le ocurrió abrir su propio negocio. Empezó con una pequeña librería en el barrio de Þingholt, pero más tarde vio una buena oportunidad al quebrar una boutique de moda de la céntrica Laugavegur durante la crisis de 1990 y se trasladó para colocar sus libros donde antes se vendían trajes y vestidos a precios desorbitados. «Que se jodan esos capitalistas», soltó Jóhann cuando Pálmi le había dado las noticias. Su librería le daba buenos resultados y se había permitido contratar a la joven estudiante de literatura con la intención de poder ausentarse y dedicarse a sus investigaciones historiológicas. Había publicado algunos artículos en las revistas Skírnir y Andvari. Sus trabajos más relevantes se centraban en las antiguas travesías de los islandeses desde Groenlandia hasta América del Norte. Durante un tiempo había trabajado en una obra sobre Guðríður Þorbjarnardóttir, madre de Snorri Þorfinsson, el primer hombre blanco nacido en América. Pálmi era conocido por ser un historiador meticuloso y precavido que huía de las palabras grandilocuentes. Toda su vida se caracterizaba por su minuciosidad y su cuidado. Y por su particular rechazo del presente. No tenía televisión porque le quitaba tiempo para los libros; tampoco tenía ordenador porque no acababa de ver para qué le podía servir ni qué posibilidades le ofrecía. A decir verdad, tampoco le apetecía explorar su utilidad: primero escribía sus artículos a mano y luego los mecanografiaba.
Pálmi reflexionaba sobre el comentario de Jóhann acerca de Daníel. Le había dicho que no había conocido el verdadero yo de su hermano sino una imagen falsa, distorsionada por los medicamentos. En realidad, Pálmi podría decir exactamente lo mismo. Aunque había conocido a Daníel toda su vida, siempre le había parecido un enigma. Lo consideraba sinónimo de problemas y de actitudes peligrosas. Lo recordaba gritando a todo pulmón y sin razón aparente a altas horas de la noche delante del bloque de pisos donde vivían. Gritaba y gritaba sin cesar hasta que algún vecino perdía la paciencia y llamaba a la policía.
Se acordaba de todas sus visitas al hospital, de los trayectos que hacía con su madre en autobús. Tenía sus recuerdos asociados al frío y a la oscuridad del invierno. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la escarcha de los cristales y la ropa húmeda de los pasajeros desprendía un vapor maloliente que le inundaba las fosas nasales. Tenían que hacer dos transbordos antes de coger el autobús que los llevaba hasta el hospital. El viaje bien podía durar más de una hora. Se acordaba del abrigo de invierno de su madre y de sus gruesas botas de ocasión. No tenían mucho dinero, aunque eso a Pálmi no le preocupaba especialmente en aquella época. Cuando hacía frío, su madre le ponía un jersey gordo debajo del único anorak que tenía, y luego, un enorme gorro de lana que siempre terminaba quitándose porque le picaba. Recordaba el ruido de sus pasos al caminar desde la parada hasta el hospital. El crujido del hielo al desmenuzarse bajo sus pies resonaba en la calma de la eterna noche invernal.
En aquel entonces el hospital tenía mejor aspecto. No había barrotes en las ventanas. El jardín estaba bien cuidado y en Navidades decoraban los imponentes abetos con guirnaldas de luces. Daníel había pasado por todas las secciones del psiquiátrico. Algunas veces no les dejaban visitarlo y otras tenían que contentarse con verlo en una pequeña sala de visitas. Pálmi lo recordaba siempre vestido con una camisa blanca. Tenía una buena colección. Las lavaba él mismo y podía pasar horas planchándolas y doblándolas. Se cambiaba cada día.
Las visitas formaban parte de la rutina familiar. A veces Daníel se mostraba tranquilo y escuchaba en silencio a su madre mientras esta le contaba detalles de su vida cotidiana. A veces estaba nervioso y daba vueltas por la habitación fumando como una chimenea mientras hablaba como un loro y cambiaba de tema una y otra vez. Tenía los dedos amarillentos y las brasas de los cigarrillos podían dejarle quemaduras sin que se diera cuenta. Unos días iba afeitado, otros se había dejado una barba de tres días y otros llevaba la barba completa. En ocasiones se rapaba la cabeza, aunque a veces también se dejaba crecer una gruesa y tupida melena rubia que le caía hasta los hombros. Había sido guapo y corpulento, pero con el tiempo su cuerpo había menguado, se había encorvado y caminaba con la cabeza agachada. Había perdido el tono muscular debido a la falta de ejercicio. Había adelgazado hasta quedarse como un palillo y había perdido la fuerza tanto en los brazos como en las piernas. Tosía como un perro debido al consumo de tabaco. En invierno su piel era tan blanca como sus camisas. Con la edad, los músculos de su rostro se habían vuelto flácidos y su cara había perdido la lozanía para adquirir una expresión apática e inerte. La oscuridad del invierno no le hacía ningún bien. Con el tiempo aparecieron los primeros tics nerviosos. Sacaba la lengua o sacudía la cabeza. En algunas visitas no mostraba ningún tipo de reacción y se limitaba a balancearse en su silla con la mirada perdida, sumido en su propia conciencia distorsionada.
En las ocasiones en que debían mantener a Daníel atado en su habitación, a su madre y a su hermano les negaban el acceso pese al largo camino que debían recorrer hasta llegar al hospital. En esos casos, los derivaban a la consulta del médico. Daníel había pasado por un buen número de doctores que, por lo general, no daban excesivas explicaciones. Si Jóhann estaba de turno, solía sentarse con ellos para informarles sobre su estado y darles ánimos. Hacía tiempo que los médicos parecían haber dado el caso de Daníel por perdido.
—Le empezamos a suministrar una nueva medicación hace tres semanas y puede que presente algunos episodios violentos, pero luego remitirán —les había explicado un doctor que había empezado a trabajar hacía pocos meses en el hospital.
—¿Y la medicación de antes? —le había preguntado la madre de Daníel al psiquiatra—. Llevaba un tiempo mucho mejor.
—No tuvo el efecto que esperábamos —obtuvo como respuesta.
—A veces me da la impresión de que usáis a mi Danni como conejillo de Indias para probar vuestros medicamentos.
—¿Cómo puedes decir algo así? En absoluto. Los fármacos cambian continuamente, y te puedo asegurar que siempre tratamos de encontrar el mejor tratamiento posible. El cual no tiene por qué ser el más barato. Las medicinas les salen caras al Estado y a los contribuyentes.
—¿Cabe la esperanza de que alguno de esos medicamentos pueda curar a mi hijo?
—La esquizofrenia no tiene cura.
—No lo puedo entender. Un día es el Danni de siempre y al día siguiente comienza a beber y a drogarse. De la noche a la mañana, se volvió un monstruo que ni siquiera reconozco.
Así pasaron los años. Mientras los médicos y las medicinas iban y venían, el cuerpo de Daníel envejecía, se encorvaba y se marchitaba poco a poco como las hojas de un bosque en otoño. Cuando un tratamiento parecía funcionar, renacía y salía de su depresión, pero, tarde o temprano, afloraba de nuevo su comportamiento maniático.
De pequeño, Pálmi había tenido buenas razones para no querer visitar a su hermano. Le aterraban los enfermos y le disgustaba aquel enorme edificio, pero, sobre todo, le daba miedo Danni. Aun así, su madre le había exigido siempre que la acompañara y no le había dado nunca la opción de negarse. En su adolescencia solía detenerse en la puerta del hospital y esperaba a que su madre regresara. Cuando entraba con ella, se refugiaba a su lado y apenas hablaba. A menudo, Daníel no se percataba de su presencia, pero en algunas ocasiones le mostraba un cariño inesperado y le hacía mimos. A Pálmi se le ponían los pelos de punta. No entendía a aquella persona. El miedo hacia su hermano se remontaba a su más tierna infancia. Al día en que Daníel había tratado de matarlo. Al día en que había intentado quemarlo vivo.