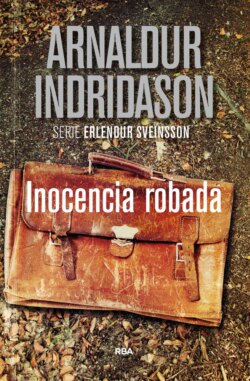Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 16
11
ОглавлениеEl psiquiatra había recibido una copia del informe de la autopsia de Daníel y el documento reposaba sobre su escritorio cuando Pálmi entró en su consulta. Era un lunes por la mañana, hacía frío y todavía no había salido el sol. El médico había revisado por encima el informe, que no hacía sino confirmar las evidencias: Daníel había muerto en el acto. Se había abierto la cabeza al impactar contra los escalones que accedían al sótano del hospital y se le habían roto prácticamente todos los huesos. Una parte del cerebro se había derramado por el cemento. El médico le dio el documento a Pálmi y este lo leyó con atención. No sabía qué número ocupaba aquel doctor en la larga lista de especialistas que se habían ocupado de Daníel a lo largo de su vida. Se llamaba Gunnar y era un hombre amable, de mediana edad, que se movía con calma y hablaba con moderación. Sus enormes gafas le agrandaban tanto los ojos que a Pálmi le recordaban a los de un bacalao.
—Los análisis de sangre demuestran que Daníel no se había tomado la medicación durante las semanas anteriores a su muerte —explicó Gunnar—. Ya sabes que lo hacía de vez en cuando. El efecto de los medicamentos tarda un tiempo en desaparecer después de dejar de tomarlos. En todo caso, eso explicaría sin duda el estado de excitación en que se encontraba en los últimos días.
—Ya se había intentado suicidar antes.
—El suicidio es un fenómeno extraño, por completo impredecible. Que Daníel se suicidara en esas circunstancias no implica que fuera una consecuencia directa de su enfermedad. Puede que lo motivaran otros factores. La idea del suicidio puede surgir de manera espontánea en cualquier persona, así que con más razón en un enfermo mental. Todo el mundo tiene ideas suicidas alguna vez en su vida. Mucha gente lo hace con frecuencia y, lamentablemente, siempre hay alguien que termina dando el paso. Existen múltiples casos de personas que se han quitado la vida sin razón aparente. Hace unos años traté a una mujer que vino durante un tiempo a mi consulta después de que su marido se hubiera pegado un tiro. Todo les iba bien. Tenían cuatro hijos, y tres se habían ido ya de casa. Era un matrimonio feliz, estaban en la flor de la vida, gozaban de buena salud, viajaban mucho, disfrutaban de sus amigos... Todo eso. A él le iba bien en el trabajo y lo habían ascendido a jefe. Desempeñaba un puesto de responsabilidad y se ganaba bien la vida. Nunca había tenido una pistola y no sabía nada de armas de fuego, pero el dueño de la empresa donde trabajaba era cazador y tenía dos rifles en su despacho. El hombre forzó el armario donde los guardaba, buscó los cartuchos adecuados, condujo hasta las afueras de la ciudad y se voló la tapa de los sesos. No dejó ninguna nota de despedida. Fue como un rayo caído de un cielo despejado. Nadie se lo esperaba. Tenía todo cuanto uno pudiera imaginar. Pero algo tuvo que pasar para que le pareciera que no merecía la pena seguir viviendo.
—Daníel estaba muy alterado cuando llegué.
—Había dejado de tomarse la medicación. Esa es la única explicación que te puedo dar. Nunca había llegado tan lejos, y eso que causaba disturbios menores cada dos por tres, si es que se les podía llamar disturbios. Era un rebelde y le gustaba incitar a los enfermos a que se amotinaran contra los empleados y los médicos.
—Os llamaba malnacidos.
—Eso no era ninguna novedad, ya lo sabes —replicó el médico inmediatamente. Hasta entonces había hablado en un tono neutro y académico, pero en ese momento alzó la voz—. A Daníel no se le dispensaba un trato peor que a otros pacientes. De todos modos, no es infrecuente que se nos acuse de dar malos tratamientos. Somos un blanco fácil, pero creo que contamos con un excelente equipo de profesionales.
—En las últimas semanas había recibido unas visitas, seguramente de un antiguo profesor de su colegio. Se llamaba Halldór. Aparte de él, yo era el único que venía a verlo. Al parecer, conversaban mucho. El caso es que, desde entonces, por lo que me han contado, comenzó a comportarse de forma extraña. ¿Podrían esas visitas explicar lo ocurrido?
—Me temo que de eso no sé nada.
—¿Te mencionó el nombre de Halldór?
—No. Lo veía cada dos semanas y no le noté ningún cambio. Puede que sus cuidadores sí percibieran alguno. A mí no me comentó nada de ninguna visita e ignoro quién es ese tal Halldór.
—¿Daníel tomaba perfenazina?
—Sí, desde hacía un año. No es un medicamento muy fuerte si se administra en dosis adecuadas, y da buenos resultados. Le daba Artane para mitigar los efectos secundarios. Me parece justo que sepas que a Daníel no le quedaba mucho tiempo de vida. Lo puedes ver en el informe.
—¿Cómo que le quedaba poco tiempo de vida?
—¿Se han dado casos previos de cardiopatías en tu familia?
—No lo sé.
—El corazón de Daníel estaba en las últimas. Era como el de un anciano. Ya no daba más de sí. Según mis estimaciones, habría durado unos dos o tres años.
—¿Tienes alguna explicación?
—No tenía un corazón robusto y las medicinas no lo fortalecían precisamente. La perfenazina funciona, pero influye en el ritmo cardiaco.
—A veces le daban convulsiones.
—En ocasiones, Daníel guardaba las dosis para tomarse varias de una vez. No sabemos cómo lo hacía. Cuando reunía unas cuantas, las ingería todas de golpe para intoxicarse. Entonces le daba un ataque epiléptico y caía en un coma profundo, sin apenas presión sanguínea. De hecho, deseaba entrar en ese estado.
—Me acuerdo perfectamente. Eran las únicas veces en que lo veía calmado. A veces hablaba de una sensación de adormecimiento.
—La perfenazina es absolutamente tóxica. Lo reconozco. Daña los dientes, ralentiza la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro, etcétera. Pero actúa sobre la enfermedad. Daníel llevaba mucho tiempo hospitalizado y solo estuvo bajo mi supervisión durante los dos últimos años, así que no conozco bien toda su historia. Pero creo poder afirmar que no lo pasó mal en su etapa final.
La habitación de Daníel seguía en el mismo estado que cuando Pálmi la había visto dos días atrás. Todo estaba patas arriba: sábanas, revistas, ropa y ejemplares de periódicos tirados por el suelo. El armario estaba destrozado. Lo único que permanecía intacto eran unas camisas blancas, bien planchadas y dobladas, amontonadas encima de una caja, en una esquina de la habitación. El lavabo y el espejo estaban hechos añicos; la mesa y la silla, volcadas. Apenas se veían objetos personales, solo algunos libros que había sacado de la biblioteca del hospital.
Pálmi comenzó a ordenar la habitación para saber exactamente qué cosas había tiradas en aquel caos y poder reunir las pertenencias de su hermano. Los libros eran de lo más dispar: novelas de Thomas Mann; el tercer volumen de Tradiciones marítimas, escrito por Lúðvík Kristjánsson; una edición barata de poemas de Jónas Hallgrímsson con prefacio de Tómas Guðmundsson; un poemario de Örn Arnarson. Pálmi encontró también algunos libros que le había dejado y los recuperó.
El pequeño cajón del escritorio contenía una billetera. No sabía que su hermano tuviera una. De hecho, ignoraba que hubiera tenido dinero alguna vez. Recibía una pensión por discapacidad en su cuenta bancaria, pero era irrisoria y la invertía sobre todo en tabaco y dulces. Siempre se había negado a participar en terapia ocupacional y ganarse unas coronas extra realizando manualidades, como hacían otros enfermos. En la billetera descubrió una foto de su madre en blanco y negro que no había visto antes. La había hecho su padre antes de nacer Pálmi. Era verano y su madre estaba en un jardín; llevaba un vestido largo y sonreía a la cámara tapándose el sol con la mano a modo de visera. A su lado posaba Daníel, sonriente y rollizo. Tendría unos dos años. Pálmi se concedió un tiempo para contemplar la imagen. No existían muchas fotos de su madre de joven, y ninguna de los hermanos antes de comenzar el colegio.
Daníel era un niño precioso, con la cara redonda y una melena rubia rizada que le caía hasta los hombros. En la foto llevaba puesto un traje de marinero que Pálmi aún guardaba en su armario. Se acordaba de que a su madre le encantaba aquel traje y a menudo lo sacaba para acariciarlo después de que Daníel hubiera ingresado en el hospital. Su padre lo había traído al regresar de uno de sus viajes y Pálmi también lo había llevado de pequeño.
Encontró más cosas en aquel revoltijo, como unos cromos de actores clásicos de Hollywood que salían en los antiguos paquetes de chicles. Daníel los había coleccionado. Estaban guardados en tres fajos sujetos con una goma dentro de una caja de zapatos. Pálmi reconoció en uno de ellos a Marlon Brando caracterizado como Emiliano Zapata, con un enorme sombrero blanco mexicano y un grueso mostacho que descendía por la comisura de los labios. El actor tenía la expresión melancólica, como siempre. El fondo era de un color rojo intenso.
Después encontró la foto de clase. Era la primera vez que la veía. Estaba tirada en el suelo, debajo de la cama, donde debía de haber caído cuando Daníel destrozó la habitación. No estaba enmarcada ni parecía haberlo estado nunca. Amarilleada y rota por las esquinas, se notaba que la habían doblado alguna vez. Pero la imagen era nítida. Los alumnos se distribuían en tres filas y el fotógrafo los había ordenado según su altura de forma que los niños más altos se situaban en el centro de la fila superior y las chicas se sentaban en el suelo. Daníel estaba sentado en el extremo derecho. Era el único que no miraba a la cámara en el instante en que la imagen quedó grabada en la película. Levantaba la mirada hacia su profesor, que posaba de pie, con la espalda recta, a la derecha de los alumnos.
Pálmi cogió las pocas pertenencias de su hermano, salió al largo pasillo verde y se detuvo frente a los enfermos que fumaban junto a la puerta. Sacó los dos paquetes de tabaco que había comprado en aquella ocasión y se los regaló. Luego abrió la puerta y salió a la fresca mañana de enero. Si pensaba que iba a sentirse mejor, se equivocaba.