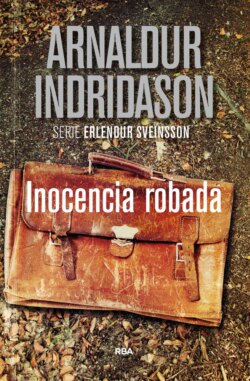Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 6
1
ОглавлениеVisto desde lejos, el edificio parecía una cárcel. Llevaba años sin ver una sola tarea de mantenimiento. Se habían aplicado los famosos recortes en el sistema sanitario y los peores parados eran siempre ese tipo de hospitales. En las ventanas, un tenue resplandor dorado alumbraba la profunda noche invernal de aquel gélido mes de enero. El gigantesco edificio en decadencia se alzaba solitario a orillas del océano, rodeado de enormes árboles tenebrosos.
En su camino desde la parada del autobús hacia el hospital, Pálmi se fijó en que había aumentado el número de ventanas con barrotes en la segunda planta. Cada vez añadían más. Desde que tenía uso de razón, había visitado aquel lugar cada semana para ver a su hermano. Los tratamientos dispensados a los enfermos del hospital también habían decaído a medida que el edificio se degradaba. Ahora solo servía como lugar de reclusión de enfermos mentales aturdidos por los medicamentos. A Pálmi siempre le había causado pavor aquel sitio. De pequeño se había negado más de una vez a entrar con su madre y solía quedarse fuera esperando a que terminara la visita. Pero ahora ya no podía hacerlo. Su madre había fallecido y él era el único que podía ir a ver a su hermano.
Entró por la estrecha puerta de acceso al pasillo donde los enfermos se congregaban para fumar. No era la entrada principal, pero sí el camino más corto para llegar a la habitación de su hermano. Nada más entrar se dio cuenta de que allí pasaba algo raro. Cerca de la puerta solía merodear siempre un grupo de enfermos con los dedos amarillentos a causa del tabaco. Los dejaban bajar en pequeñas tandas y allí pasaban el rato fumando con la mirada perdida. Todos conocían a Pálmi, que procuraba llevar una cajetilla cada vez que iba. Algunos le daban las gracias y otros se limitaban a seguir mirando el infinito. Pero ese día no había nadie. Pálmi escuchó a lo lejos unos gritos y el sonido de una alarma.
El pasillo, largo y estrecho, estaba mal iluminado. Una gruesa capa de pintura verde para barcos cubría las paredes hasta el techo. Al fondo se hallaba la habitación su hermano, pero se la encontró vacía. La compartía con otro enfermo y la solía tener bien ordenada, pero ese día parecía que alguien se hubiera desbocado en aquel cuarto tan pequeño: el armario estaba hecho pedazos y la cama, volcada. Las pocas posesiones de Daníel estaban tiradas por el suelo. Pálmi dio media vuelta y salió rápidamente al pasillo para buscar a algún empleado. Llegó a un rincón donde había dos ascensores y apretó los botones. Al abrirse las puertas del de la izquierda, salieron dos cuidadores sujetando a un enfermo amordazado.
—¿Dónde está Daníel? —preguntó Pálmi mientras miraba aterrorizado a los ojos frenéticos del enfermo que forcejeaba. Sabía que se llamaba Natan y que acababa de ingresar en el hospital. Los tres hombres pasaron por delante de él y uno de los enfermeros voceó:
—Danni está sembrando el caos. Se ha subido a la planta de arriba con la intención de suicidarse. A ver si consigues hablar con él.
Luego desaparecieron. Pálmi se metió en el ascensor, apretó el botón de la quinta planta y apareció en una enorme sala de estar donde había mesas y sillas tiradas por el suelo, los armarios estaban destrozados y salía fuego de una cocina. Los empleados combatían las llamas con extintores. Habían logrado controlar a los enfermos y retenerlos en un rincón, desde donde los acompañaban uno por uno hasta los ascensores. Unas ventanas, de la altura de una persona, se alineaban en la pared de enfrente. Una estaba rota y el hermano de Pálmi se encontraba de pie junto a ella, de espaldas a la noche invernal.
—¡Pálmi! —gritó Daníel al ver que se acercaba su hermano—. Diles que se piren. ¡Estos cabrones quieren hacerme daño!
—¿Puedes hacerlo entrar en razón? —preguntó exaltado uno de los cuidadores a Pálmi—. Le ha prendido fuego a todo y amenaza con suicidarse. Si logramos calmarlo, podremos recuperar el control de la situación.
—¡No os acerquéis, hijos de puta! —les gritó Daníel a los cuidadores, que formaban un semicírculo delante de él, a una distancia prudencial.
Pálmi se acercó a su hermano, haciendo como si no viera a los enfermeros. Sin tratar de abalanzarse sobre él ni apartarlo de la ventana, se quedó a su lado y bajó la mirada. Cinco plantas más abajo se veía el patio trasero del hospital. En sus tiempos estaba bien iluminado, pero ahora solo lo alumbraba una triste farola lejana.
—¿Sabes lo que me han hecho estos cerdos de mierda? —le preguntó Daníel. Pálmi nunca lo había visto tan alterado. Tenía más de cuarenta años, era bajito y llevaba el pelo rapado. Vestía unos vaqueros y una camisa blanca. Iba descalzo.
—¿Te han tratado mal?
—Son unos malnacidos. ¿No podemos irnos a casa, Pálmi? ¿Por qué no piensas en mí?
—¿Qué te parece si bajamos y charlamos en la habitación?
—No, vamos a hablar aquí. Me voy a ir a casa contigo, Pálmi. Podemos vivir juntos y así no tendré que ver a estos malnacidos nunca más. Por favor, Pálmi. No puedo pasar más tiempo aquí. Mamá dijo que cuidarías de mí. ¿Por qué no lo haces?
—Primero tenemos que apartarnos de la ventana.
—¿Por qué no, Pálmi?
—Daníel, vamos a bajar.
—Me han envenenado, Pálmi. Monstruos de mierda. Nos han envenenado a todos. Son unos sinvergüenzas. Unos asesinos.
—Podemos hablar de eso, pero abajo, Daníel. Vamos a alejarnos de la ventana.
La tensión parecía haberse disipado. Se habían llevado al último enfermo de la sala y los enfermeros que rodeaban a los dos hermanos se tranquilizaron. Habían extinguido el fuego de la cocina. Los gritos se habían acallado y las alarmas habían dejado de sonar. Daníel se serenó al ver a su hermano y este recuperó levemente la calma.
—Pálmi, ¿te acuerdas de cuando me puse enfermo y me trajisteis aquí? Os decía que había llegado a la Tierra subido a una estrella fugaz que venía del paraíso. Me expulsaron porque había dejado de creer. ¿Te hablé de los demás?
Daníel abrazaba a Pálmi y le susurraba al oído. La mayoría de los cuidadores habían desaparecido.
—Tienes que preguntar de dónde venían los demás.
—¿Los demás? ¿Quiénes, Daníel?
—Los de clase, Pálmi. Pregunta si ellos también venían del paraíso —respondió agarrando a su hermano de los hombros.
—¿Que le pregunte a quién?
—Saben perfectamente lo que han hecho, los muy cerdos.
—¿De qué estás hablando, Daníel? Aléjate de la ventana. Hazlo por mí, baja a la habitación. Allí podemos hablar tranquilamente sobre tu vuelta a casa.
—¿Sabes que ahora mismo estamos en el punto más cercano al Sol, Pálmi? —dijo Daníel con aire sosegado. Le dio a su hermano un beso en la frente. Al apartar la cara, Pálmi leyó en sus ojos lo que se disponía a hacer. Lo vio en su mirada, pero lo entendió demasiado tarde. La chispa de la vida se había extinguido. Daníel retrocedió en silencio y se tiró por la ventana. Pasó una eternidad hasta que Pálmi escuchó un golpe sordo.
Consternado, se acercó y miró hacia abajo. Daníel yacía boca arriba con los brazos extendidos y las piernas dobladas sobre los empinados escalones de cemento que descendían hacia el sótano del hospital. Había comenzado a nevar. Cuando por fin llegó la ambulancia, los copos de nieve cubrían el cuerpo de Daníel como una fina mortaja blanca.