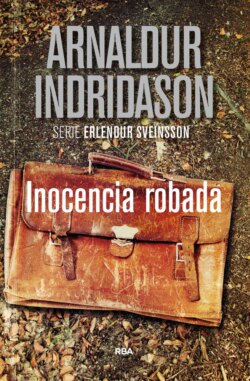Читать книгу Inocencia robada - Arnaldur Indridason - Страница 8
3
ОглавлениеPálmi se asomó a la ventana rota y bajó la mirada hacia el cuerpo de Daníel. Se dio la vuelta a toda prisa y salió corriendo hacia los ascensores. Al ver que tendría que llamarlos y esperar, se metió por la escalera. Le había parecido ver un leve movimiento. La chispa de la esperanza se había encendido en su interior como un rayo. Bajó los escalones de cuatro en cuatro, salió disparado al exterior, llegó corriendo al jardín trasero y se acercó a las escaleras que conducían al sótano. Pero no le había servido de nada apresurarse. Daníel estaba muerto. Tenía rotos casi todos los huesos.
Se sentó en la nieve junto a su hermano y observó los copos posarse sobre su cuerpo hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Sin pedirle a Pálmi que se apartara, metieron el cadáver de Daníel en la ambulancia y se fueron. Como los suicidios se trataban como casos criminales, los miembros de la Policía Judicial tomaron declaraciones a los trabajadores, a los médicos y a Pálmi, aunque ninguno tenía mucho que decir. La noticia de que Daníel había muerto corrió como la pólvora entre los internados y el silencio cayó en el lúgubre edificio.
—Era muy buen chico —declaró un anciano celador que había trabajado mucho tiempo en el hospital y apreciaba de veras a Daníel. Sentados en la cafetería, un grupo de celadores y enfermeros conversaban con Pálmi, quien aún no se podía creer lo que había ocurrido y todavía no tenía fuerzas para marcharse, a casa o a donde fuera. Uno de los cuidadores había salido al patio y lo había acompañado bajo la nieve al interior del edificio. La Policía Judicial no se quedó mucho tiempo. Todo era muy obvio. Un manicomio. Disturbios. Un suicidio. Numerosos testigos habían visto a Daníel saltar por la ventana. No había sido un accidente. Se había tirado por voluntad propia.
—¿Qué ha pasado exactamente? —preguntó Pálmi, pensativo, inclinado hacia delante y con la cara hundida en sus manos. Tenía una voz clara y bonita, aunque ceceaba levemente al hablar.
—Daníel llevaba raro unas semanas —comentó el mismo celador, un buen hombre de unos cincuenta años con una espesa cabellera rizada, la nariz grande y la cara ancha. Se llamaba Guðbjörn.
»Solía estar muy nervioso y nos daba mucho trabajo. Ya sabes cómo se ponía cuando se negaba a tomarse la medicación y se empeñaba en decirles a los otros enfermos que, en realidad, estaban sanos. A veces perdía la cabeza. Pero últimamente se le veía de lo más sosegado. Vagaba por ahí, en su propio mundo, sin dirigirle la palabra a nadie.
—Yo no le había notado ningún cambio, y eso que vengo cada semana. Casi siempre estaba tranquilo y hablaba bien de todos los empleados. ¿Qué quería decir con eso de que sois unos malnacidos?
—Le encantaba echar pestes sobre nosotros y culparnos de todo —señaló otro celador más joven, llamado Elli.
Pálmi sabía que era cierto. Daníel solía acusar al personal del hospital —médicos, enfermeros y celadores—, de que sus tratamientos no eran los apropiados y exigía que le dejaran consultar a médicos independientes. Dado que tenía serias limitaciones para salir del hospital, los exámenes médicos en la ciudad le brindaban la oportunidad de escaparse por un tiempo.
—¿Qué le puede haber hecho cambiar? —preguntó Pálmi.
—Eso se lo tendrás que preguntar al doctor. Yo creo que tiene algo que ver con ese hombre que venía tanto a verlo últimamente —respondió Guðbjörn—. Era mucho mayor que Danni y se pasaban hablando horas y horas. Nunca lo había visto antes, pero estoy seguro de que tenía algún significado especial para tu hermano.
—Sí, espera, ¿cómo lo llamaba Danni? —preguntó la enfermera, de nombre Andrea, tratando de hacer memoria. Era una mujer bajita, regordeta y con cara de buena persona.
—¿No era Hilmar o Haukur o algo así? —respondió Elli—. Nunca llegué a saber de qué hablaban tanto. Un día me pareció verlos un poco alterados mientras decían algo de unas cápsulas de aceite de hígado de bacalao, o eso me pareció, aunque podría equivocarme. Ni que los hubiera estado espiando —aclaró a modo de excusa—, solo pasé por delante de ellos en la cafetería.
—¿Cápsulas de aceite de hígado de bacalao? —preguntó Pálmi—. ¿Se las dais a los enfermos?
—En absoluto —respondió Andrea—. Esto no es un centro de rehabilitación —afirmó mirando a sus compañeros.
—Danni solo me tenía a mí. Y a vosotros, claro. No entiendo quién podría venir a verlo —dijo Pálmi, ensimismado—. ¿Recibía otras visitas además de las mías?
—No, nunca —contestó Andrea—, salvo estas últimas semanas. Pensaba que te lo habíamos comentado.
—Es la primera noticia que tengo —aseguró Pálmi—. ¿Sabéis quién es o cómo se llama ese hombre?
—La verdad es que no me acuerdo. Habla con Jóhann —le sugirió Andrea.
Jóhann era el celador que mejor conocía a Daníel. Había comenzado a trabajar en el hospital hacía una década y ambos habían entablado una profunda amistad. Pálmi había llegado a la conclusión de que Jóhann era mejor para su hermano que ningún doctor o medicina.
—¿Dónde está? —preguntó.
—Hace una semana que no trabaja aquí. Puso a caldo a nuestro jefe —explicó Guðbjörn—. Creo que lo han echado.
—¿Que lo han echado? ¿Y eso por qué?
—Estaba hasta la coronilla de la dirección del hospital —respondió Andrea mientras miraba a sus compañeros.
—Nadie nos ha explicado nada —añadió Guðbjörn—. Jóhann llevaba tiempo quejándose y discutiendo en las oficinas. Les cantó las cuarenta y se marchó. Lo más seguro es que ya no aguantase más tonterías. La asistencia médica está bajo mínimos, faltan enfermeros y al hospital se les van los empleados. La solución consiste en atiborrar de medicamentos a los enfermos para calmarlos. Ese es todo el tratamiento que les dan. Todo funcionaba mejor antes de los recortes. Jóhann se oponía firmemente a las nuevas medidas económicas. Era a quien más le afectaba el modo en que se trataba a los enfermos. Ahora solo se quedan los casos más graves de demencia, y a los demás los envían a sus casas, donde sin duda causarán grandes problemas.
—¿Cómo es posible dirigir un psiquiátrico en esas condiciones? —preguntó Pálmi.
—Aquí todo es posible —respondió Elli.
—Hay un detalle curioso sobre ese hombre que venía a ver a Danni —reparó Guðbjörn, pensativo—. Tal vez suene un poco infantil, y no creo que tenga la menor importancia. Venía todos los jueves a la misma hora, a las cinco, con un viejo maletín que no le vi abrir ni una vez. Era calvo, tenía la cara muy pálida e iba siempre muy desarreglado. Pero lo que me llamaba la atención era que tarareaba todo el rato la misma melodía.
—Un momento, si hoy estamos a viernes, ¿ese hombre estuvo aquí ayer? —preguntó Pálmi.
—Pues no lo vi, pero es muy probable.
—¿Qué tarareaba? —preguntó Pálmi.
—Eso es lo que me parecía raro —respondió Guðbjörn—. Me daba la impresión de que eran unos versos de Jónas Hallgrímsson: «... y tus días de mayor gloria iluminarán como un relámpago la noche de los tiempos».