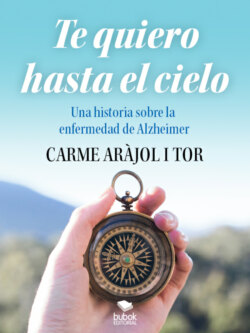Читать книгу Te quiero hasta el cielo - Carme Aràjol i Tor - Страница 10
ОглавлениеInicio del proceso de deterioro cognitivo
Unos años antes de que comenzasen a manifestarse los primeros síntomas de la enfermedad, de vez en cuando, mi madre ya empezaba a tener algunos lapsus y actitudes extrañas. Por ejemplo, escondía cosas en los armarios y después no las encontraba; o no sabía hacer cosas que antes hacía normalmente y yo me enfadaba con ella y la reñía porque no podía entender que estaba enferma.
Un día, quedé con ella para ir de compras. Habíamos quedado a una hora concreta en un lugar determinado para coger juntas el metro. Yo la esperé durante mucho rato, pero Quimeta no llegaba. Después de dar unas cuantas vueltas por el lugar donde nos habíamos citado, vi que me estaba esperando en otra parte de la calle. En aquel momento me enfadé, pero más adelante entendí que este comportamiento ya era un síntoma de los inicios de la enfermedad. En otras ocasiones, iba al mercado y pagaba lo que había comprado pero se lo dejaba en la parada.
Un día, me encontré en la calle con Ramona, su vecina, y me explicó que mi madre no estaba bien. Se había obsesionado con su vecino Luis, al cual siempre había considerado muy buen vecino y siempre se habían ayudado mutuamente. Luis, más de una vez, le había hecho grandes favores, pero ahora lo criticaba constantemente y todo lo que hacía le parecía mal; incluso le parecía una persona insoportable y, en cambio, sobre su esposa, Teresina, decía que era muy buena mujer. Un día que mi madre revisaba las libretas de ahorro de La Caixa, cosa que hacía constantemente según Ramona, le comentó que le faltaba dinero y que, probablemente, Luis le había cogido el dinero, de lo cual Ramona intentaba convencerla de que era imposible.
Cuando Ramona me explicaba todo esto yo no le hacía mucho caso y le decía: “No, Ramona, a mi madre no le pasa nada. Está bien, acabamos de llegar de La Seu d’Urgell y ha pasado un buen verano”. Supongo que, en aquel momento, inconscientemente estaba negando lo que le ocurría a mi madre porque no me gustaba escuchar que ella no estaba bien.
En La Seu d’Urgell, a veces, se había dejado el gas encendido. Una vecina también nos había advertido que mi madre no podía estar sola, ya que no estaba bien y era peligroso que tuviera una cocina de gas. Yo escuchaba a todos, me preocupaba la situación pero no buscaba ningún remedio porqué seguía sin ser consciente de la situación real en que se encontraba Quimeta y, además, no sabía qué hacer ya que mi madre era una mujer que mostraba mucha autosuficiencia y no dejaba que le organizasen la vida.
A pesar de estas señales, Quimeta sabía disimular muy bien, seguía siendo una mujer muy alegre y cuando hablaba lo hacía con mucha seguridad y convicción. Además, cuando se reunía con sus hijos u otras personas conocidas se esforzaba para darnos esta imagen, por lo que su actitud nos desorientaba a todos.
Poco a poco, los hijos íbamos viendo que nuestra madre perdía la memoria. En aquellos tiempos, hacia 1997, existía poca información sobre esta enfermedad y cómo debía actuarse respecto a ella, por lo que pensé que podría ser bueno que mi madre ejercitara la memoria y le busqué un lugar para hacer un taller de mantenimiento de la memoria, impartido por un psicólogo en un Centro Cívico. La aceptaron sin hacerle ninguna prueba y acudía sola cada día al taller. El Centro Cívico estaba lejos de su casa, en un barrio que no le era familiar. No asimilaba nada de lo que le enseñaban en el taller, situación que percibí enseguida porque a veces comentaba con ella los apuntes que le daban y observé que mi madre no entendía nada. Actualmente, en estos talleres de mantenimiento de la memoria, los profesionales que los llevan tienen muy claro que son preventivos para personas que no sufren deterioro cognitivo y, por tanto, se les hace una prueba antes. Si tienen deterioro cognitivo se las deriva a otro recurso más adecuado, incluso hay talleres de mantenimiento de la memoria muy especializados para personas que sufren de Alzheimer.
Otro día, Ramona fue a su casa y le dijo: “Quimeta, tú haces unos canelones muy buenos. ¿Me puedes explicar cómo los haces?” Quimeta la escuchó con atención, la observó con la mirada perdida y se fue rápidamente hacia la cocina, desde donde volvió con un producto de limpieza en la mano y le contestó: “Con esto te quedaran muy bien los canelones”. Ramona se quedó de una pieza. Sin embargo, no me contó esta anécdota hasta que mi madre estuvo diagnosticada de la enfermedad de Alzheimer; supongo que no sabía cómo decírmelo porque era demasiado gráfico y, además, debería pensar que otras veces que me había querido hablar de la situación de mi madre yo no le había hecho caso. Durante esta época, Quimeta todavía funcionaba de manera autónoma, iba a comprar, a La Caixa, gestionaba su dinero e iba sola al taller de memoria.
De todas maneras, los tres hermanos éramos cada vez más conscientes de que nuestra madre no estaba bien, y de que, además de perder la memoria, tenía actitudes extrañas. Por ejemplo, escondía muchas cosas en los armarios, como comida y dinero que después no encontraba; tenía reacciones incongruentes y de repente se mostraba muy agresiva y reiterativa con algunas personas, como en el caso de Luis -en Barcelona- o también el de una vecina de La Seu d’Urgell -Montse, de casa Fusté-, con la que siempre había tenido buena relación y entonces se peleaba con ella constantemente.
Por todo ello, decidimos acompañarla al médico de cabecera. Sin embargo, él no le dio importancia a los problemas de mi madre; decía que era normal lo que le pasaba, ya que eran problemas que surgían con la vejez -entonces mi madre tenía setenta y cuatro años-. Los tres hermanos le insistimos al médico, sin éxito, para que le hiciera algunas pruebas. Finalmente, visitamos a otro médico de cabecera, el cual -al principio- tampoco se tomaba en serio los lapsus de Quimeta, pero quien, después de insistir mucho, nos hizo un volante para ir a la neuróloga.
Tras algunas pruebas, la neuróloga le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer y nos informó que había salido un nuevo medicamento que ayudaba a retardar los síntomas de la enfermedad, llamado Aricep. Nos comunicó que no podía recetarlo sin que se lo autorizara un tribunal de médicos y, después de un tiempo de espera, dicho tribunal convino en que mi madre tomara susodicho medicamento.
Desde el momento en que mi madre fue diagnosticada, mis hermanos y yo fuimos totalmente conscientes de que Quimeta no estaba bien, a pesar de que ella seguía viviendo sola. Yo la llamaba constantemente ya que mi grado de preocupación por ella crecía día tras día y, cuando estaba trabajando, aprovechaba cualquier momento libre para telefonear a su casa. Una de esas veces, descolgó el teléfono su vecina Ramona y me dijo: “Carme, tu madre no está bien. Tiene la boca torcida”. Al escuchar sus palabras, supe que el asunto de mi madre era grave y que urgía llevarla al hospital. Como estaba en el trabajo, llamé a mi hermano, que en aquel momento estaba en casa y vivía cerca de casa de mi madre, a quien pedí que la llevara rápidamente al servicio de urgencias del Hospital del Vall de Hebron. En aquel momento, ni a mi hermano ni a mí se nos ocurrió llamar a una ambulancia, no la habíamos necesitado nunca y tampoco sabíamos si teníamos derecho a este recurso. Así que mi hermano subió a mi madre como pudo en su coche, porque tenía algunos síntomas de parálisis en alguna parte de su cuerpo. Al poco, salí del trabajo y me fui al hospital, donde le diagnosticaron un infarto cerebral y estuvo ingresada una semana.
Durante unos días, tuvo la boca torcida y el cuerpo medio paralizado. Poco a poco, Quimeta se fue recuperando. Su boca ya estaba bien y volvía a caminar, pero desde aquel momento su cabeza ya no funcionaba bien y mi madre entró en la fase de dependencia. Era evidente que ya no podría vivir sola, su conciencia de la realidad había disminuido mucho y sus incoherencias aumentaban. A pesar de todo, como ella no se percataba de su situación cuando se encontraba con personas no muy cercanas, siempre intentaba disimular y la verdad es que la gente que no sabía que estaba enferma tenía una impresión excelente de ella porque hablaba con seguridad y energía, así como con un tono de optimismo y alegría que no denotaba nada extraño en ella. Ante este comportamiento de mi madre, yo reaccioné inconscientemente de manera curiosa ya que, cuando la acompañaba, la ayudaba a disimular para que la gente no se diera cuenta de que ella no se encontraba bien. Supongo que aquella era mi manera de protegerla y de intentar que no se sintiera ridícula.
Cuando volví a visitar a la neuróloga le expliqué que mi madre había sufrido un infarto cerebral y le pregunté si este podía haber sido una consecuencia del medicamento que le había recetado, Aricep. Mi razonamiento se debía a que le realizaron pruebas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, pero no le habían hecho análisis de su estado de salud global, por lo que podía ser que algún órgano o elemento de su cuerpo no tolerara este medicamento. Por ejemplo, mi madre tenía muy mala circulación de la sangre.
Exponía todos estos razonamientos a la doctora desde mi ignorancia de la medicina. Y ella me tranquilizó diciéndome que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Acaté sus razonamientos y muy pronto olvidé el tema porque reconocía su autoridad como profesional.
Cuando tuve del todo claro que mi madre era una enferma de Alzheimer, empecé a ser consciente del panorama que le esperaba, así como el que nos esperaba a los tres hermanos. Había oído hablar de casos de enfermos de Alzheimer que lo habían pasado muy mal, tanto ellos como su familia. Y eso fue lo primero que me explicaba la gente, la parte más negativa de esta enfermedad.
Ante ese panorama, y viendo que la enfermedad de mi madre era irreversible, recé a Dios y le pedí que, pasara lo que pasara, Quimeta fuera feliz durante dicho proceso.
Mi madre fue perdiendo, poco a poco, su mirada viva, intensa y alegre; y, por el contrario, esta cada vez se volvía más inexpresiva, opaca y gris. Nos observaba de una manera diferente, y yo tenía la sensación de que mi madre había roto el nivel de comunicación con su entorno y era como si estuviera en otro mundo al que los demás no pudiéramos acceder.