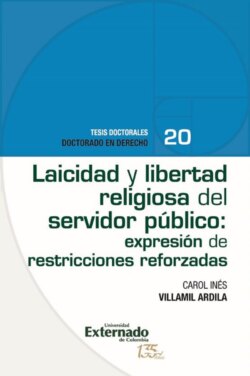Читать книгу Laicidad y libertad religiosa del servidor público: expresión de restricciones reforzadas - Carol Inés Villamil Ardila - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. La relación entre poder político y religión como tensión explicativa de la laicidad
Оглавление[§ 32] La comprensión de las relaciones entre poder político y religión, pasa por el análisis del monismo, en el que la dimensión política se ocupaba de todos los asuntos públicos, incluida la religión como uno de ellos; y aborda el dualismo, en el que se diferencia entre la sociedad religiosa y la sociedad política71. Ya en el dualismo, las relaciones entre lo político y lo religioso no se caracterizarán permanentemente por el equilibrio, sino por una lucha por la preponderancia de uno de esos factores sobre el otro.
A partir de esa tensión histórica, vino a construirse el vínculo entre Estado y libertad religiosa, acerca del cual se reflexionará en las páginas siguientes, mediante una aproximación a la evolución de la relación dualista de religión y poder político, que condujo a la laicidad como factor equilibrante.
Con la aproximación a la evolución de la relación dualista entre religión y poder político se busca identificar los rasgos permanentes y variables de esa interacción, para analizarlos en lo concerniente al vínculo entre Estado y libertad religiosa.
[§ 33] El monismo o integración de la religión como uno de los asuntos públicos, sin que permitiera su diferenciación del poder político, fue preponderante en periodos previos a la era cristiana. La diferenciación que el cristianismo hizo entre autoridad política y religiosa, acompañada de la atribución al individuo para escoger su creencia y, por ende, para ser sujeto tanto del poder político como del religioso, marcó un hito que justificó la exigencia de libertad religiosa, tal como se expuso en la primera sección de este capítulo72.
Con esa diferenciación o dualismo73 se inició un recorrido conflictivo entre religión y poder político. De esa pugna son manifestaciones el cesaropapismo, la hierocracia, el regalismo, el pluralismo y, finalmente, la laicidad. Estos fenómenos no son necesariamente secuenciales, sino que pueden tener presencia simultánea o aparecer y desaparecer en distintos momentos.
A continuación se destacarán algunos aspectos sobre esas expresiones, con el fin de detectar los rasgos característicos que persisten en la relación entre religión y Estado.
[§ 34] El cesaropapismo, si bien reconocía la diferencia entre religión e Imperio –lo cual impide que se trate de un regreso al monismo74–, la asumía como un factor incorporado a lo político, por lo que promovió la incidencia directa de los emperadores en los asuntos eclesiásticos –doctrina, disciplina, nombramiento de obispos, creación de un derecho canónico75, etc.–, sometiéndolos a sus intereses. No se trató de la autonomía de la religión, sino de su inscripción al poder político a título de expresión oficial del Imperio que promovió su difusión y expansión, en un mutuo servicio, pues también la religión fue un instrumento de fortalecimiento imperial.
Ese predominio imperial no estuvo exento de cuestionamientos, entre los que se destaca el que propugnó el reconocimiento del origen divino de la autoridad y, por ende, la preponderancia de la religión sobre el poder temporal, postura que se profundizó con la caída del Imperio de Occidente.
Durante el feudalismo la dispersión política condujo a una mayor presencia eclesiástica en la repartición de tierras, en el dominio de estas y, en consecuencia, en la designación de los responsables o señores temporales de esas extensiones, tales como obispos o abades, o el mismo papa, quien adoptó el señorío de Roma. Esa autoridad combinada de lo político y lo religioso, en cabeza de miembros de la Iglesia católica, llevó a una preponderancia del poder religioso sobre asuntos temporales, al menos en los territorios dominados por las autoridades dependientes de Roma, pero que compitieron de forma permanente con el poder civil de los feudales, quienes también persistieron en la asignación de cargos eclesiásticos y generaron una competencia e interferencia en asuntos clericales76.
El surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico trajo como postulado la reunificación del gobierno de la sociedad religiosa y la civil, sin dejar de distinguir su diferencia; pero la posesión de Carlomagno, a cargo del papa León III, reanimó el debate acerca de la preponderancia de uno de esos poderes y colocó al eclesiástico sobre el temporal. El fundamento de esa supremacía eclesiástica se derivó del hecho de ser el papa quien coronaba y consagraba al emperador, siervo de la Iglesia católica, cuya defensa era la razón de ser de la República cristiana77.
La República cristiana no tuvo el poder para detener el nombramiento de las investiduras o cargos eclesiásticos, por parte de los feudales, o de los reyes o emperadores, por lo cual se suscitó un enfrentamiento tendiente ya no solo a determinar la preponderancia eclesiástica sobre el poder temporal sino a separar las atribuciones atinentes a la designación de ministros de la Iglesia católica, lo que se conoce como el periodo de la lucha de las investiduras78.
El conflicto atravesó por la expedición de decretos papales que castigaban la imposición de investiduras por parte de reyes o del emperador con la excomunión, y con la autorización de desobediencia de los súbditos al emperador excomulgado79.
El Concordato de Worms80 definió reglas para superar estas diferencias, entre las que se destacan las alusivas a la renuncia del emperador a hacer entrega de las investiduras eclesiásticas o clericales, representadas en el báculo y el anillo –símbolo de la cura de las almas–; en su lugar, el emperador reconoció la autoridad del cabildo de catedral, para conceder las investiduras. Además, en el acuerdo se estatuyó la investidura feudal, simbolizada con un cetro, que permitiría la entrega de regalías por parte del emperador. Se reconocieron así, la autoridad laica en cabeza del soberano, y la religiosa en el papa81.
Este recorrido por distintas etapas del cesaropapismo permite hallar unos primeros rasgos o características de la relación entre religión y poder político:
- De forma general y propia del dualismo, se identifica una diferenciación entre religión y orden político –laico o civil;
- Es una constante la tensión por definir la preponderancia de la religión sobre el poder político o viceversa. Si bien en el cesaropapismo se procura un dominio político sobre el religioso, este no es estable, y se ve permanentemente desafiado por conflictos que plantea el poder religioso, aun en aspectos relacionados con el dominio territorial;
- Dentro de los argumentos más frecuentes para sustentar la superioridad religiosa sobre el poder político está el indicar que el origen del poder político está en el poder divino;
- En la distinción entre poder político y poder religioso se procura diferenciar las facultades en la concesión de investiduras, y el carácter y alcance laico o religioso de estas;
- En el cesaropapismo, la relación poder político-religión es predominantemente institucional y no individual, porque se configura con tensiones conceptuales y de ejercicio de la nominación o nombramiento de sus autoridades, entre las instituciones del poder político y la Iglesia católica, y no destaca al individuo ni a otras organizaciones religiosas82 en ese vínculo, como sí sucederá en etapas posteriores.
[§ 35] La hierocracia plantea la preponderancia del poder religioso sobre el político o secular, y diferencia al uno del otro. Concibe que los poderes, espiritual y temporal, provienen de Dios, quien los confirió al papado, en quien residen. Agrega que el ejercicio realizado por los príncipes es simplemente delegado, por lo cual están sujetos al control del catolicismo.
La fortaleza de la hierocracia tuvo lugar entre 1198 y 1303, pero su resquebrajamiento derivó del debilitamiento de la figura del papado, en especial por la decadencia de Avignon y el Cisma de Occidente, que colocó en evidencia las fracturas del catolicismo, desde su cúspide papal, al punto de llegar a contar con dos y hasta tres papas simultáneamente, y mutuamente excomulgados83. Este preludio de la Reforma protestante abriría paso también a la concepción secular del poder político.
Son características de la relación entre religión y poder político en el marco de la hierocracia las siguientes:
- Diferencia entre poder religioso y poder secular;
- Concede preponderancia al poder religioso sobre el poder secular;
- Concibe el origen divino tanto del poder religioso como del poder secular;
- Separa el ejercicio del poder religioso, que le asigna a la Iglesia católica, del ejercicio del poder político, que entiende delegado por el papado a los príncipes.
[§ 36] El regalismo, entendido como la sujeción de la Iglesia católica al poder político o al príncipe de cada nación, más que al papado, es un fenómeno propio del surgimiento de los Estados-nación. Concibe que el origen del poder político es divino y que el príncipe, como soberano, tiene también el deber de defender la fe y, sobre esa base, ejercer control sobre la Iglesia de Roma y proveerle amparo material y político.
El regalismo dotó a la religión católica de un perfil menos imperial, la hizo dependiente de cada poder político nacional, a tal punto que las orientaciones de Roma no eran aplicadas o divulgadas, las decisiones eclesiásticas eran controladas por los tribunales civiles y no se efectuaban aportes económicos a la Iglesia romana84. En el mismo sentido, de preponderancia de un poder político nacional85, los príncipes designaban a quienes ejercerían los principales deberes eclesiásticos, lo cual se conoció como “derecho de patronato”.
Se concluye que las principales características de la relación entre religión y poder político, con base en el regalismo, son las que se enuncian a continuación:
- Diferencia entre poder religioso y poder secular;
- Concede preponderancia al poder secular sobre el religioso;
- Concibe el origen divino del poder político, y al príncipe como un agente de Dios, quien debe controlar el poder religioso, para asegurar su debido ejercicio;
- Asume que el ejercicio del poder religioso se deriva del príncipe de cada nación, por lo que los ministros católicos son designados por los príncipes y deben ejercer sus oficios de acuerdo con las disposiciones de estos últimos, antes que con las directrices de la institucionalidad romana.
[§ 37] De la Reforma protestante surgirán el pluralismo y el individualismo religiosos. El fin del monopolio de la verdad religiosa como propiedad de una organización eclesial trajo consigo la posibilidad de establecer nuevas relaciones del poder político con las religiones. Una de ellas fue el retorno al exclusivismo, en el que se escogía la religión oficial, como sucedió en el territorialismo, en el que cada príncipe asumió una religión y la suya sería la de su territorio.
Las pugnas previas entre Imperio y papado, la división experimentada durante el Cisma y el surgimiento de textos que cuestionaban la veracidad y alcance práctico del poder de la Iglesia católica en los asuntos temporales habían minado la idea del origen divino del poder y promovido pensamientos proclives a una clara separación entre el poder político y la religión.
La llegada del protestantismo y de la pluralidad religiosa significó un desafío a la concepción política también al debilitar el carácter de verdad universal del catolicismo y al plantear la posibilidad individual y de los nacientes Estados, de optar, aún a precio de la vida o de la guerra, por la propia religión, o por la tolerancia hacia las no oficiales.
La Reforma protestante trajo consigo la concepción de la autonomía, del libre examen que en asuntos religiosos puede realizar el individuo, incluidos el príncipe y quienes, en general, ejerzan el poder político, lo cual alimentó la consolidación de la autonomía de las naciones nacientes para construir nuevas relaciones con las religiones.
La reforma protestante y el pluralismo religioso que resultó de ella, arrojan como características de las relaciones entre religión y poder político, las siguientes:
- Diferencia entre poder religioso y poder secular;
- Las relaciones entre religión y poder político no serán ya entre un Imperio y una única iglesia, sino que pasarán a establecerse entre naciones –luego Estados– e iglesias, individuos y grupos de estos;
- Las relaciones del poder político se plantean frente a varias religiones y no solo frente a una de ellas;
- Las relaciones entre poder político y religiones ya no son solo institucionales o con una o varias iglesias. En el relacionamiento por razón de la religión, las interacciones son también con individuos y grupos de ellos, quienes adoptan posiciones religiosas que bien pueden desafiar la perspectiva política en materia religiosa o compartirla;
- Se abre camino a la preponderancia del poder secular sobre el religioso, por aparecer dividido este último en sí mismo y en sus posiciones sobre el predominio religioso86;
- Se profundizan las discusiones sobre el origen divino o no del poder secular, especialmente cuando la autoridad imperante era contraria a la confesión que analizaba su origen;
- Separa el ejercicio del poder religioso, que les corresponde a las iglesias, del ejercicio del poder político87, que empieza a corresponder a las naciones y luego a los Estados.
[§ 38] La laicidad surge con la consolidación de la pluralidad e igualdad de las expresiones religiosas, sus organizaciones y los individuos que las profesan, frente a quienes el Estado permitirá la libertad religiosa. Ese respeto por la libertad religiosa demanda también una posición neutral del Estado. La laicidad implica la separación del poder político con respecto a las confesiones religiosas, el respeto por la libertad religiosa y la neutralidad del Estado frente a esas determinaciones de sus ciudadanos.
En cuanto al primer aspecto, significa que el Estado no puede ser cooptado por una o varias religiones, lo que excluye el escenario en el que una determinada creencia sea impuesta desde el orden político a sus ciudadanos y lo que impone, por regla general y en principio, que estos no pueden desconocer las leyes estatales por razón de su religión. Además, significa que el Estado asume un papel arbitral88 entre las religiones.
En lo relacionado con la libertad, esta implica que existe una separación entre Estado y ciudadanos, a quienes les permite escoger autónomamente en asuntos religiosos, sin la injerencia del poder político, y a quienes protege en ese ejercicio.
En lo correspondiente a la neutralidad89, ha de entenderse que “El Estado laico es aconfesional, pero no necesariamente anticlerical”90, esa neutralidad implica regulaciones del servicio público, para garantizar la continuidad e igualdad en su prestación91; del espacio público, con el fin de permitir o restringir las expresiones públicas, individuales o colectivas, en él92; y del vínculo con el servidor público, para precisar el alcance de su libertad religiosa y su deber de imparcialidad en el ejercicio específico de sus funciones o atribuciones.
En síntesis, la relación entre poder político y religión, desde el paradigma de la laicidad, significa:
- diferenciar entre religiones y poder político;
- asumir, desde el Estado, una función de respeto y protección a la libertad ciudadana de escoger su religión y expresarla;
- asegurar, desde el Estado, el ejercicio neutral de sus poderes, al brindar, mediante ellos, un trato equitativo o de igualdad formal y material a los ciudadanos, sin importar su religión;
- regular las expresiones religiosas en el espacio público;
- precisar el alcance de la libertad religiosa de sus servidores y los deberes de neutralidad de estos.
[§ 39] Hasta este punto, se ha visto que la tensión entre religión y poder político posee un carácter histórico, presente en distintas etapas, y que esa confrontación se ha abordado de distintas formas. Una, como lo hizo el monismo, entendió religión y poder político como un mismo asunto. Otras, derivadas del dualismo, establecieron diferencias entre religión y poder político, pero procuraron el predominio de una u otro, como sucedió con el cesaropapismo –que dio predomino al poder político– o la hierocracia –que otorgó preponderancia a la religión–. Finalmente, la laicidad distinguió claramente entre religiones y poder político y, sus ámbitos de ejercicio. Además, es en la laicidad donde esta tensión entre religiones y poder político va a ser resuelta no con una imposición institucional –predominio de las iglesias o del Estado–, sino con un reconocimiento de la libertad individual, que ha de ser respetada por las organizaciones políticas y religiosas, y protegida por el Estado.
Para complementar la comprensión de esta evolución de la tensión entre religión y poder político, es necesario reflexionar acerca de la fundamentación de este en explicaciones religiosas y la evolución hacia justificaciones de otro tipo, de lo cual se ocupará la subsección siguiente.