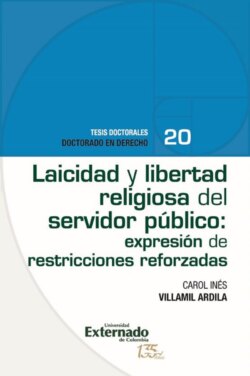Читать книгу Laicidad y libertad religiosa del servidor público: expresión de restricciones reforzadas - Carol Inés Villamil Ardila - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. De la religión como fundamento del poder político a la religión como derecho a proteger por el Estado
Оглавление[§ 40] Como se expuso en el primer aparte de este capítulo, la religión constituyó uno de los fundamentos del poder político y se confundió con él, hasta la llegada de la etapa denominada “pluralidad de naciones y de religiones”. Desde entonces la religión pasó a convertirse en la expresión de decisiones individuales que el Estado reconoce y garantiza, pero no mantuvo su carácter explicativo del poder político. La religión fue reemplazada por la razón práctica o razón de Estado.
El señalamiento de la religión como fundamento del poder político es una constante durante las distintas fases del dualismo, hasta antes de la laicidad. Son componentes destacados de esa sustentación religiosa del poder el conflicto entre el poder espiritual y temporal; la concepción descendente-ascendente del gobierno; los sujetos del poder político; las formas de su ejercicio y la diferencia entre el poder político y el sujeto que lo ejerce.
[§ 41] En las explicaciones sobre el poder político basadas en la religión, la tensión entre poder espiritual y poder temporal fue persistente93. Aunque la concurrencia de estos poderes sobre territorios y hombres pudo asumirse con un carácter armónico, lo cierto es que se trató de dos soberanías, cuya expresión conceptual y fáctica siempre estuvo en conflicto. Esa controversia llegó a manifestarse en las interacciones entre reyes, Imperio y papado; en las distintas formas de relación surgidas entre religión y poder político expuestas ya en este aparte, desde el cesaropapismo hasta la hierocracia, pasando por el regalismo; y en los cuestionamientos que la Reforma protestante planteó para justificar el cambio en la concepción y el monopolio religiosos.
[§ 42] Las concepciones de gobierno y derecho fueron también ambivalentes en las explicaciones religiosas del poder, al punto de coincidir y enfrentarse a las llamadas concepciones ascendente y descendente. La concepción descendente94 del gobierno fue la predominante e indicó que todo poder reside en Dios, quien lo distribuye hacia abajo. Según Gierke, “La Edad Media considera al Universo mismo como un único reino y a Dios como su monarca. Dios es, por tanto, también el verdadero monarca, la única cabeza y el principal motor de la sociedad humana, tanto eclesiástica como política”95. La versión ascendente o populista explica que el poder va desde el pueblo hacia sus autoridades, incluido el rey.
[§ 43] Acerca de los sujetos del poder político, señala la explicación descendente que Dios mismo designó vicarios y que fueron ellos el papa, el emperador y, en general, los príncipes. El poder se concentraba en el papa, quien lo delegaba parcialmente en los reyes y príncipes, constituidos como tales por la “gracia de Dios” y a partir de su unción96. Además, el poderío de los dos vicarios recae sobre el mismo hombre, quien es sujeto de los dos poderes, tanto el espiritual, como el temporal97.
Desde la perspectiva ascendente –no predominante–, el poder reside en el pueblo, que tiene en sus autoridades, incluido el rey, a sus representantes98, lo que se preservó parcialmente durante la época de explicaciones religiosas del poder, al conceder presencia e incidencia a los concilios, a las asambleas estamentales; y al diferenciar el rey del reino y de los estamentos de este último.
[§ 44] Finalmente, en lo relacionado con las formas de ejercicio del poder político, el rey actuaba primordialmente como juez, mediante la determinación de lo justo en los asuntos temporales; y el papa podría hacerlo cuando los asuntos tuvieran una implicación espiritual determinante o el ejercicio temporal resultara contrario al espiritual99. Además, el papa ejercía como legislador supremo100, y el pueblo, como súbdito del rey y de sus juicios101.
[§ 45] Para terminar, es de destacar que ese fundamento religioso del poder temporal no impidió “llevar a la práctica y formular en la teoría, conforme al modelo de largo tiempo observado en la Iglesia, la distinción entre personalidad pública y privada del monarca, entre su patrimonio privado y el patrimonio del Estado por él administrado, entre sus actos privados que solo le afectan como individuo y sus actos de gobierno que vinculan también a sus sucesores”102.
La dimensión política, con soporte eclesial, y la dimensión humana del rey fueron diferenciadas explícitamente, y con ello se agregó a la fundamentación del poder y de su ejercicio un aspecto estructural, acerca de las identidades y diferencias existentes entre la organización política y el sujeto o sujetos que la implementan y asumen su ejercicio.
Esta doble personalidad del rey103 tiene entre sus orígenes referentes religiosos, que aludían a la doble personalidad de Cristo, como hombre y Dios104, y que se asimiló en la teología política105 como una unidad lograda por dos componentes, que servirá después para la construcción de la teoría de la autoridad y del Estado106.
La doble corporeidad del rey –Corona abstracta y cuerpo físico–, originada en la fundamentación religiosa del poder político, es esencial para el interés de esta tesis, en la que se reflexiona sobre las particularidades de la libertad religiosa del servidor público, quien se integra al Estado, se identifica con él, pero no pierde su personalidad individual.
[§ 46] Se estudia a continuación el surgimiento de explicaciones no religiosas del poder político, expresadas con la razón práctica o razón de Estado107, y su interacción con la libertad religiosa.
Se trata del proceso de secularización política, iniciada por la animadversión hacia el papado, y que cuenta entre sus referentes más destacados del final de la Edad Media a Guillermo de Occam (¿1287-1347?) y a Marsilio de Padua (1275-1343). Sus tesis más útiles para ilustrar el avance hacia una sustentación laica del poder afirmaban que toda autoridad tiene un origen humano; el papado se había apropiado de un poder temporal que no le pertenecía; la autoridad de la Iglesia católica pertenecía a la asamblea de los fieles; la organización eclesiástica tenía un carácter solamente administrativo, consistente en dirigir el culto y conferir sacramentos; y la autoridad imperial tenía su mayor relevancia en la limitación del poder papal108.
[§ 47] La orientación secular del poder se profundizó progresivamente. Nicolás Maquiavelo (1469-1527) buscó la fundamentación del poder político en aspectos prácticos antes que conceptuales. Adoptó una visión realista del poder, el cual asume autónomo con respecto a la moral y sus fundamentos, particularmente los religiosos109; esto debía garantizarle al gobernante conservar la autoridad, mediante la aceptación e imposición de su poder por parte de los gobernados110.
Además, Maquiavelo admitió que la religión –en general, y no entendida como la institución romana– podría desempeñar un papel legitimador del orden político111, pero encontró el papel de la Iglesia católica como causante de la dispersión y división italiana de su época112.
[§ 48] Aunque contrario a Maquiavelo, en lo relacionado con la crítica a la Iglesia católica y al carácter, en general, no religioso de las decisiones políticas113, Giovanni Botero (1530-1617) acuñó la expresión “de la razón de Estado”, en un libro así titulado (1589).
El aporte principal de su planteamiento, en la ruta de la secularización de la fundamentación política del poder, fue indicar que la “Razón de Estado es una noticia de los medios convenientes para fundar, conservar y engrandecer un señorío. Verdad es que, hablando sencillamente, abraza las tres partes susodichas, pero tomando el vocablo en su rigor y propiedad parece que cuadra más a la conservación que a ninguna de las otras dos partes, y de ellas, más a la amplificación”114.
Botero desarrolla ese concepto de razón de Estado al explicar asuntos mediante los cuales se mantiene el señorío, tales como los ministros de justicia, las maneras de entretener el pueblo, la manera de estorbar los motines y levantamientos, cómo se han de tratar los vasallos conquistados, cómo se han de asegurar los amigos de fuera, las fuerzas, si conviene al príncipe recoger y tener mucho tesoro, los modos de acrecentar las fuerzas y los modos con los cuales puede el capitán hacer animosos a sus soldados, entre otros.
Esas especificaciones sobre el ejercicio del poder explican por qué se llama razón práctica a la que también se denomina razón de Estado, dado que se ocupan más de consejos a los soberanos para mantener su poder115 que de la conceptualización de este. En ese contexto, la presentación de los asuntos eclesiásticos empieza a convertirse en un capítulo más sobre las formas del ejercicio del poder116 y se aparta de la definición de este.
Pero la fundamentación del Estado no quedó abandonada a los aspectos prácticos, porque a partir de ellos la razón de Estado impulsó el “descubrimiento de un logos propio de la política y de su configuración histórica por excelencia, es decir del Estado. Significa la des-velación de una esfera de la realidad hasta entonces oculta por el ropaje teleológico […]”117. Como conclusión de este escrito, la razón de Estado dio el paso para sustentar autónomamente la política, sin necesidad de referirla a la religión, al menos no explícitamente.
La razón de Estado, en los términos explicados por Maquiavelo y Botero118, es propia de una fase de transición entre la Edad Media y la Moderna, a la que se suman los planteamientos de Juan Bodin (1529/30-1596), quien vivió en la Francia de las Guerras de Religión.
La contribución de Bodin a la fundamentación del Estado fue más allá de la esfera práctica y logró un alcance teórico. Planteó que el poder político se deriva de la unión de las familias, del pueblo, en función de uno de sus señores, quien será su soberano, y determinará la ley que les regirá en común, en un territorio integrado por una o más villas119.
La época de Bodin es de lucha por la consolidación de las naciones, lo cual implicó que en ella se diera el paso de la dispersión de las villas a la unidad basada en la generación de identidades en aspectos territoriales e históricos, entre otros. Esa búsqueda de unidad explica que Bodin comprenda como República a “[…] un recto gobierno de varias familias, y de lo que les es común, con poder soberano […]”120, en el que existe una doble vía de la relación entre ciudadano y soberano, por lo cual la lealtad hacia este poder se verá recompensada con la protección que brindará al pueblo121.
En esa búsqueda de unidad, la religión no era –ante el auge de posiciones antipapales y, en particular, ante la reforma protestante y la expansión luterana y calvinista– una garantía de integración sino de división, a tal punto que condujo a guerras sucesivas122. Esa conciencia del carácter polémico de la religión explica que Bodin le otorgara valor como fuente de identidades sociales, pero que la excluyera de lo relacionado con la fundamentación del poder político, en particular del monárquico, y que concibiera los conflictos con origen religioso como fuente de las alteraciones de la paz que el soberano debería evitar123.
La solución a esas diferencias religiosas y la garantía de la estabilidad de la república fue encontrada por Bodin en la tolerancia, que, en todo caso, llevó a la religión fuera de las fundamentaciones del poder político y erigió a la soberanía como justificación esencial y en sí misma del poder. Si bien mantuvo la sujeción del soberano a Dios y a la ley natural, destacó como fuente de su poder al pueblo124 y justificó la soberanía como poder supremo (por encima del cual no hay nada más), manifestación de suma concentración de poder y única alternativa a la guerra civil por razones religiosas125.
La tolerancia se complementó con el deber de neutralidad que, a juicio de Bodin, debe mantener el soberano frente a las disputas entre sus súbditos126. Neutralidad y tolerancia son las bases para comprender la separación entre Estado y religión, y la forma de precisar el paso de la fundamentación religiosa del poder político a la fundamentación racional de este.
Finalmente, es de destacar que Bodin contribuyó a concebir la tolerancia, principalmente la religiosa, como resultado de la razón, y con ello hizo uno de los mayores aportes a la fundamentación racional del poder127. Las reflexiones de su Colloquium Heptaplomeres llevan a concluir que independientemente de las diferencias, especialmente las religiosas, hay un derecho natural128, racional, común, inherente a la condición humana y que permite la convivencia129.
Ese racionalismo enarboló un derecho natural que se identifica con las leyes derivadas de la razón y fue la puerta para que la Ilustración130 colocara como guía y fundamento del poder político a la razón.
La apuesta de la Ilustración en relación con la libertad religiosa coincidió con la perspectiva pacificadora de Bodin, y a la vez que procuró liberar a la religión del poder político, también buscó abolir la religión del ámbito público y restringirla al privado131.
[§ 49] La laicidad132 es el término que sintetiza ese punto de llegada del proceso de separación entre el poder político y el religioso. En virtud de la laicidad, la religión en Occidente se suprimió del núcleo de la fundamentación política y se incorporó a la categoría de derecho individual. Si bien la religión no desapareció de la esfera política, ya no fue su fundamento, sino un objeto más entre otros derechos que el poder debía garantizar al ahora ciudadano.
La laicidad como resultado del proceso evolutivo, como ya se expuso en la sección anterior, significa la separación del Estado y las religiones (específicamente las instituciones que las manifiestan), lo cual deviene también en la neutralidad que el Estado debe mantener frente a las distintas expresiones religiosas para garantizar la igualdad entre ellas133.
Como una forma específica de secularismo, en el ámbito político y jurídico, la laicidad significó la “retirada de la religión”134. Desde esta última perspectiva, se indica que la concepción iluminista habría pretendido que el predominio de la razón en la fundamentación del poder condujera, a su vez, a marchitar y extinguir a la religión, pero posiciones más moderadas resaltan que simplemente implicó su transformación135.
[§ 50] Al lado de la laicidad, la concepción de la libertad de conciencia complementa el análisis de la relación entre Estado y libertad religiosa. En cuanto a la libertad religiosa, la Ilustración la reconocerá a partir de la tolerancia y de los conceptos de derecho natural y derecho humano, que Voltaire explica al decir: “El derecho natural es el que la naturaleza indica a todos los hombres. […] El derecho humano no puede estar basado en ningún caso más que sobre este derecho natural; y […] el principio universal de uno y otro es […]: ‘No hagas lo que no quisieras que te hagan’. No se comprende, por lo tanto, según tal principio, que un hombre pueda decir a otro: ‘Cree lo que yo creo y lo que no puedes creer, o perecerás’”136.
Con antelación, John Locke, en la Carta sobre la Tolerancia, también contribuyó al reconocimiento de la libertad religiosa, particularmente al destacar que las decisiones en los asuntos de conciencia corresponden al ciudadano y no al poder político. En ese sentido, formuló la necesidad de distinguir entre la esfera de los asuntos civiles y la de los religiosos, las cuales delimitó de manera cuidadosa, al establecer las competencias de la República como aquellas propias de los asuntos civiles, y preservar las decisiones religiosas a la libertad de cada hombre137.
La concepción enciclopédica de la libertad de conciencia y de religión es entendida por algunos sectores como una intolerancia hacia las religiones entonces existentes, las cuales se procuró marginar al ámbito privado, como efecto del predominio político del racionalismo que justificaba evitar la superstición y el fanatismo en el ámbito público, lo cual se resume por los críticos cuando afirman: “La libertad de conciencia y de religión es concebida como una libertad de la religión y no una libertad de religión”138. Tal enfoque antirreligioso habría servido, además, como sustento de la construcción del Estado laico, omnipotente en todo asunto, incluida la regulación de lo religioso en el espacio público139.
[§ 51] De haber existido esa pretensión, lo cierto es que la laicidad no pudo evitar los flujos entre figuras religiosas y racionales que resultaron ser más bien una secularización de conceptos religiosos. Las transformaciones de la fundamentación del poder, que pasó de las bases religiosas a las políticas en sí mismas concebidas, mantuvieron ficciones como el contractualismo –al parecer basado en la idea de la comunidad de creyentes, que formaban las corporaciones de base eclesiástica de la Iglesia católica en la Edad Media–, o la configuración del Estado como el gran Leviatán –paradójicamente una figura bíblica140–, lo cual ejemplifica una secularización de las explicaciones originalmente religiosas ahora expresadas de una forma aparentemente exclusiva de la razón. Estos mismos ejemplos ilustran la persistencia, hasta la actualidad, de una teología política141.
Además, aunque la laicidad es el modelo preponderante en la actualidad, en Occidente no tuvo la capacidad de extenderse a otras latitudes ni de abolir la religión del espacio público por completo, a tal punto que hoy persisten modelos distintos de relación Estado-creencias como los teocráticos142. Lo anterior no obsta para reconocer que en otros escenarios la laicidad degeneró en laicismo, especialmente en ámbitos políticos con restricciones democráticas143.
Además, el resurgimiento de la religión en el espacio público144, el fortalecimiento de conflictos religiosos145, la globalización religiosa146, el individualismo religioso147 y el reconocimiento de religiones no teístas148, entre otros aspectos, caracterizan nuestra realidad de una forma que muestra la relevancia actual de las religiones y de su relación con los ordenamientos políticos nacionales e internacionales.
Finalmente, la aceptación de la laicidad no implica su comprensión como un fenómeno uniforme, sino que presenta distintas configuraciones que dan lugar a tipologías o clasificaciones de los regímenes de laicidad, como la que reconoce una laicidad positiva149, una laicidad republicana150 y otra liberal pluralista151 en las que los principios y procedimientos de la laicidad se conjugan de forma diferente, siendo más o menos restrictivos de sus fines (derechos de igualdad moral de los individuos y protección de la libertad de conciencia y de culto152), según la preponderancia que les concedan con respecto a los medios o procedimientos (separación Estado-confesiones y neutralidad del poder político con respecto a las confesiones)153.
El tránsito histórico efectuado en esta segunda sección permite explicar el proceso evolutivo que permitió plantear la laicidad como un factor equilibrante de las relaciones entre poder político y religión. Además, conduce a encontrar que la laicidad, a diferencia de la libertad religiosa, no es un principio “natural” derivado de la corrección material de los derechos, sino un resultado de tensiones en busca de equilibrio.