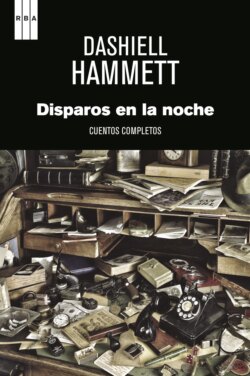Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 22
DÍA DE PERMISO
ОглавлениеPaul salió de la oficina de correos con su cheque mensual de indemnización dentro del inconfundible sobre marrón, con aquellas ridículas instrucciones en negrita para que los carteros supieran qué hacer si el destinatario había muerto, y caminó deprisa por la pasarela de madera hacia su ala, decidido a pillar al médico de guardia antes de que se fuera al terminar la mañana. El cirujano del ala —un hombre delicadamente gordo, vestido de verde militar, con la boca permanentemente arrugada en un puchero, acaso por su costumbre de formar con los labios un suave y prolongado «oh» siempre que, como ocurría con frecuencia, se veía incapaz de encontrar las palabras exactas y convenientes— salía de su despacho en ese momento.
—Me gustaría ir a la ciudad esta tarde —dijo Paul.
El doctor volvió a su escritorio y cogió un cuaderno de pases de salida. Era una mera rutina: las palabras adecuadas acudían con facilidad.
—¿Has salido esta semana?
—No, señor.
La pluma del médico trazó unos rasgos sobre el papel y Paul se dio la vuelta y sacudió en el aire —para secar la tinta, nunca había un secante a mano— aquella hoja que permitía a Hetherwick, Paul, ausentarse del hospital número 64 del Servicio Público de Estados Unidos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche con el propósito de ir a San Diego.
Una vez en la ciudad, fue primero al banco y cambió su cheque por ocho billetes de diez dólares; luego se llenó los bolsillos de cigarrillos y puros y compró el programa de las carreras y se lo estudió a fondo, junto con unas cifras que llevaba anotadas en un cuaderno, mientras comía.
Se desplazó a Tijuana sentado en la última fila de un autocar, bien apretado entre un buhonero con cara de hacha que mascaba chicle sin parar todo el camino y una mujer alta, sudorosa, demasiado amarilla y demasiado rosa bajo su sombrero ancho y lacio. Durante un breve instante, justo después de Nacional City, la fragrancia salada de los cítricos se coló en el autocar; durante el resto del viaje, sus fosas nasales estuvieron ocupadas con el olor a menta, un empalagoso perfume de fresa que llevaba la mujer que viajaba a su lado, la gasolina quemada y el polvo caliente que le calcinaba la garganta y los pulmones y le provocaba aquella tos como un ladrido agudo.
Entró a toda prisa por la puerta del hipódromo y llegó a la zona de apuestas justo a tiempo para presentar la suya para la primera carrera: cinco dólares a Paso a paso como ganador, cinco como colocado. Siguió la carrera desde la barandilla que quedaba delante del potrero, inclinado para observar a los caballos con el gesto propio de los cortos de vista. Paso a paso ganó con facilidad y en las ventanillas de cobro Paul recibió treinta y seis dólares y algunas monedas a cambio de sus dos boletos de colores. Ni la carrera ni su resultado le habían emocionado especialmente: él ya había pensado que el caballo ganaría sin dificultad.
En el bar de la tribuna se bebió un vaso de whisky y luego, tras consultar las notas que había escrito a lápiz en su programa, apostó diez dólares por Beauvis como ganador de la segunda. Beauvis quedó segundo. Paul no estaba decepcionado; había faltado poco. El caballo escogido en la tercera carrera quedó muy atrás; ganó veintipico dólares en la cuarta, volvió a ganar en la quinta, se atrevió un poco en la sexta y perdió. Entre una carrera y la siguiente bebía whisky en el bar de la tribuna, donde le servían un licor de la misma calidad que al norte de la frontera y le cobraban el mismo precio.
Cuando salió del hipódromo llevaba catorce dólares en los bolsillos. El casino estaba cerrado; se metió en un minibús polvoriento y lo llevaron a la Ciudad Vieja.
Recorrió una calle lóbrega —tan triste que ni el espíritu más optimista podía animarla— y entró en un salón al fondo a mano izquierda, uno que nunca había visitado hasta entonces. Una mujer gruesa y muy musculosa —pensó que podía tratarse fácilmente de una parienta de la del autocar— interrumpió la canción que vociferaba en el bar casi vacío, entrelazó un brazo fuerte con el suyo y le dijo:
—Ven a sentarte conmigo, cariño. Quiero hablar contigo.
Se dejó guiar por ella hasta un reservado —con un perverso sentido del placer provocado por la vulgaridad de aquella mujer—, donde ella se sentó bien apretada contra él y le puso una mano en la rodilla. Él se preguntó que se sentiría en brazos de un monstruo como aquel: mediana edad, cuello de toro, máscara grotesca incluso bajo el adorno chabacano, manifiestamente asexuada.
—Tú quédate conmigo, cariño —dijo ella. La locuacidad mecánica con la que brotaban sus palabras, sumada a la renuncia a cualquier intento de elaboración, demostraban que las había usado ya con demasiada frecuencia—. Y verás qué bien te trato. Estarás mucho mejor que tonteando con una de esas putas de la calle.
Él sonrió y asintió con educación. Una subputa, decidió, alguien que prometía en falso su cuerpo monstruoso para estimular el consumo de alcohol, pues esa era su tarea: una paradoja, quizás una especie de parodia burlesca de una actitud femenina más familiar. El alcohol que había bebido ya le daba una agradable sensación de borrachera, le nublaba una vista no demasiado buena de por sí —aunque sus ojos brillaban más de lo habitual— y le suavizaba la voz. Pidió unas cuantas copas más, entretenido por la intensidad con que ella miraba al camarero y se aseguraba de recibir la ficha metálica con la que luego se calculaban sus comisiones por cada nueva consumición y la codicia descarnada con que agarraba cualquier moneda suelta que el camarero se dejara en la mesa.
Al cabo de un rato se preguntó cuánto dinero le quedaría: ya no debía de ser mucho, y tenía que impedir que aquella enormidad lo desplumara del todo porque quería pagar una copa o dos a la chica del asombroso cabello rojo del Palace. Por señas, hizo retirarse al camarero.
—Estoy pelado —dijo a la mujer—. Lo he perdido todo en el hipódromo.
—Mala suerte —dijo ella, con un remedo de compasión en la cara, y empezó a ponerse nerviosa.
—Vete y déjame terminar la copa —sugirió él.
Ella contestó en tono confidencial:
—Me encantaría, pero cuando una chica empieza a beber con un hombre, el jefe nos obliga a quedarnos con él hasta que se va.
Él soltó una risilla de alegre agradecimiento, pues le parecía un arreglo correcto, y se puso en pie con una relativa inestabilidad. Ella lo acompañó hasta la puerta.
—No te olvides de venirme a ver la próxima vez.
Él se rió de nuevo y luego sintió una oscura sensación de vergüenza: no por haber derrochado con ella los pocos dólares que le quedaban, sino por haber permitido que ella creyera que lo podía timar tan fácilmente.
—Te equivocas conmigo —le aseguró en tono serio—. No me importa que me saques diez billetes, o así, cuando no tengo más. Sea como fuere, tampoco es mucho dinero. Pero no creas que voy a venir con un buen fajo para dejar que...
De pronto se vio a sí mismo plantado en el zaguán, intentando justificarse ante aquella monstruosidad. Se interrumpió con una carcajada clara y resonante y echó a andar.
Cuando Paul entró en el Palace, la chica del pelo rojo estaba bailando con un joven gordo con traje de lana al son de los grandes logros de una orquesta feroz, formada por tres hombres. Esperó, pidió una copa para él y otra para una chica que llevaba un vestido sucio de seda marrón y se había plantado a su lado para decir una y otra vez:
—¡Es demasiado bueno para ser verdad! Llevo una semana aquí y no me lo puedo creer. ¡Y pensar en todo esto!
Y abría un brazo para señalar todas las botellas que cubrían por completo una pared.
El joven gordo del traje de lana desapareció al poco y la chica del pelo rojo vio a Paul, esperó a que él la llamara con una inclinación de cabeza y se acercó a él.
—Hola.
—Hola.
Se pusieron a beber y él señaló el cambio que el camarero le había dejado delante, en la barra. Ella lo recogió y dio las gracias en tono informal.
—¿Qué tal va todo? —preguntó él.
—No va mal. ¿Y a ti?
—No tan bien —se quejó en tono animoso—. Esta tarde he perdido en el hipódromo casi todo lo que llevaba.
Ella le dedicó una sonrisa compasiva y se quedaron bebiendo lentamente, juntos pero sin tocarse, aunque intercambiaban de vez en cuanto alguna sonrisa con un claro deleite mutuo. Para él, el clamor del lugar, su estridencia, se suavizaban, casi se volvía imperceptible por la rosácea bruma alcohólica con que miraba el mundo. En cambio, veía con bastante claridad el rostro de la chica, su pelo, su figura.
Sentía una extraño afecto por ella: un afecto que, pese a ser bastante personal, excluía el deseo físico. Borracho como sin duda estaba, no la deseaba físicamente. Pese a toda su belleza, y pese al tirón que tenía para su corazón, no dejaba de ser una chica que vivía de provocar el consumo de copas en una ciudad de la frontera. El hecho de que pudiera incluso ser virgen —nada hacía imposible aquella hipótesis atrevida; su profesión, en vez de excluirla, más bien tendía a forzar la abstinencia durante las horas de trabajo— no implicaba diferencia alguna. Tampoco se trataba tanto de que el toqueteo de los desconocidos la contaminara —pues su frescura la situaba por encima de eso—, como de que en un oscuro sentido, el hecho de ser objeto del deseo de tantos hombres la volvía algo menos deseable. Si alguna vez se entregaba a una mujer de aquel mundo particularmente sórdido sería a algún monstruo como el que acababa de dejar calle abajo. Seguro que con un determinado cambio de humor podría demostrar una alegría salvaje y macabra.
Llamó por señas de nuevo al camarero. Vaciaron los vasos y luego dijo:
—Bueno, me voy a ir. Me queda justo para una comida.
—¿No vas a bailar conmigo antes de irte?
—No —contestó, invadido por una cálida sensación de renuncia—. Ve tu y búscate uno que todavía esté vivo.
—No me importa que tengas o no tengas dinero —dijo ella en tono grave. Luego le apoyó una mano en la manga—. Déjame prestarte...
Él se alejó sacudiendo la cabeza.
—¡Hasta luego!
Y se volvió hacia la puerta.
La chica del traje sucio de seda marrón lo llamó cuando lo vio pasar por el extremo de la barra, donde se había quedado a beber con dos hombres.
—¡Demasiado bueno para ser cierto!
Él le mostró su conformidad con una sonrisa cortés y salió a la calle.
Se quedó un momento junto a la puerta, apoyado en la pared, mirando las figuras borrosas que lo rodeaban —soldados de San Diego con uniformes de tres unidades distintas, turistas, ladrones, gente difícil de clasificar, los mexicanos solitarios junto al bordillo (todos policías de paisano, según el rumor), algunos perros— y saboreando la repulsión melancólica que le producía la chabacanería de aquel lugar que, en su opinión, podía transformarse bien fácilmente en alegre casa de citas.
Desde la puerta del salón que acababa de abandonar, una chica pálida se dirigió a él en tono apático:
—Entra y diviértete.
Paul levantó una mano en un gesto cargado de dudas.
—Míralos —dijo—. Qué manada de...
Se metió las manos en los bolsillos y echó a andar por la calle con una sonrisa. ¡Aún estaba a tiempo de quedar como un idiota!
En el escaparate de una tienda de curiosidades le llamó la atención una ristra de postales. Entró y compró media docena. Mandó cinco a sus amigos de Filadelfia y Nueva York. Estuvo un rato dudando acerca de la sexta: se le ocurría un montón de personas a las que enviársela, pero no recordaba sus direcciones. Al fin se la mandó a un antiguo conocido al que no había vuelto a ver desde la guerra, pero cuya dirección recordaba por tratarse del número 444 de la Cuarta Avenida. En todas las cartas escribió a lápiz el mismo texto: «Dicen que Estados Unidos se ha secado».
De nuevo en la calle, rebuscó en los bolsillos y contó sus propiedades: ochenta y cinco centavos en calderilla y dos billetes de vuelta: uno de Tijuana a San Diego y otro desde allí hasta el hospital.
Una voz ronca gimoteó junto a su codo.
—Oye, colega, ¿me das algo para un café?
Paul se echó a reír.
—Vamos a medias —le dijo—. Tengo ochenta y cinco centavos. Te doy cuarenta y la de cinco nos la jugamos.
Echó una moneda al aire y descubrió con euforia que había ganado. En la boca de un callejón, al otro lado de la calle, estaban cargando un autocar de San Diego; fue hasta allí y se sentó detrás del conductor. Se desplomó en el asiento y fue dando cabezadas en el trayecto de vuelta a la ciudad, mientras en el asiento siguiente una chica con el cuerpo poco desarrollado y unos rasgos demasiado finos cantaba una canción popular con voz fina y quejosa y sus acompañantes —dos marinos de la flota del Pacífico— discutían a gritos algo relacionado con la manera de apuntar un arma.
Paul se bajó en la estación término, cruzó la plaza en dirección a Broadway y dobló hacia un comedor en el que podría pagar algo parecido a una comida con sus cuarenta y cinco centavos. Al pasar por la entrada del hotel Grant se encontró metido en un grupo de gente que contemplaba el rostro más bello que jamás hubiera visto. Él no se dio cuenta de que estaba mirando fijamente hasta que el acompañante de aquel bello rostro, vestido con uniforme de oficial de marina, le dijo en un susurro cargado de un énfasis peculiar y bastante amenazador:
—¿Te gusta?
Paul bajó lentamente por la calle, dándole vueltas a aquella pregunta, especulando acerca del proceso mental que podía llevar a un hombre en esas circunstancias a hacer esa pregunta en ese tono particular. Pensó en volver atrás, buscar a la pareja y mirar fijamente de nuevo a la mujer para ver qué decía entonces el oficial. Sin embargo, como al mirar atrás ya no volvió a verlos, siguió avanzando hacia el comedor.
Después de comer encontró un puro en un bolsillo y se lo fumó en el trayecto de vuelta al hospital. El aire que entraba en el autocar, cargado de niebla, le daba frío y le provocaba una tos casi constante. Lamentó no haber cogido un abrigo.