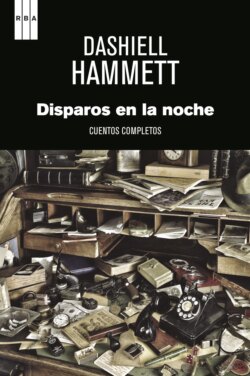Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 27
EL HOMBRE QUE MATÓ A DAN ODAMS
ОглавлениеCuando la luz que entraba por el palmo cuadrado de ventanuco con barrotes que se abría en lo alto de la pared de la celda se redujo tanto que ya no le permitía distinguir las iniciales y los símbolos escritos a lápiz o grabados por sus antecesores, el hombre que mató a Dan Odams se levantó del camastro y se acercó a la puerta de barrotes de hierro.
—¡Eh, jefe! —llamó con una voz que retumbaba en la estrechez de los pasillos.
Sonó el roce de una silla con el suelo, unos pasos decididos y el jefe de la policía de Jingo se asomó al pasillo que separaba su despacho de la celda.
—Le quiero contar una cosa —dijo el hombre de la celda.
El jefe de la policía tardó poco en acercarse lo suficiente para ver en la penumbra el brillo del cañón de un revólver corto y pesado que lo amenazaba a la altura de la cadera derecha del prisionero.
Sin necesidad de recibir la orden tradicional, el jefe levantó las manos hasta situar las palmas a la altura de las orejas.
El hombre encerrado detrás de los barrotes habló en un seco susurro.
—¡Dese la vuelta! ¡La espalda contra la puerta!
Cuando la espalda estuvo bien apretada contra los barrotes, una mano entró por debajo de su axila izquierda, apartó el chaleco desabrochado y le quitó el revólver que llevaba en una pistolera.
—¡Y ahora abra esta puerta!
El arma del prisionero había desaparecido y el revólver capturado ocupaba ahora su lugar. El jefe se dio media vuelta, bajó una mano, tintinearon las llaves y la puerta se abrió de par en par.
El prisionero caminó hacia atrás dentro de la celda y, con un movimiento del revólver que sostenía en la mano, indicó al otro que entrase tras él.
—Túmbese en el catre, boca abajo!
El jefe de la policía obedeció en silencio. El hombre que mató a Dan Odams se inclinó sobre él. El revólver largo y negro trazó un rápido arco que terminaba en el cogote del oficial tumbado.
Tras una sacudida de piernas, se quedó quieto.
Con destreza, sin premura, los dedos del prisionero exploraron los bolsillos del otro y se apropiaron del dinero, el tabaco y los papeles de liar. Sacó la pistolera del hombro del jefe y se la ajustó en el suyo. Al salir, dejó la puerta cerrada con llave.
El despacho del jefe estaba vacío. El escritorio le entregó dos saquitos de tabaco, cerillas, una pistola automática y dos puñados de cartuchos. En la pared había un sombrero que llegaba a taparle las orejas y un chubasquero negro de goma que le quedaba demasiado estrecho y ajustado.
Se los puso y se asomó a la calle.
La lluvia, tras tres días de soberanía ininterrumpida, había parado un rato. Sin embargo, la vía principal de Jingo estaba desierta: Jingo cenaba entre las cinco y las seis de la tarde.
Sus ojos, hundidos y enrojecidos —con un aspecto animal acrecentado por la falta de pestañas— recorrieron las cuatro manzanas de aceras de madera. Se veía una docena de automóviles, pero ningún caballo.
En el primer cruce abandonó la calle y media manzana más allá se metió por un callejón embarrado que discurría en paralelo a la misma. Bajo la marquesina de la salida trasera de un salón de billar encontró cuatro caballos y vio las sillas y las riendas colgadas a escasa distancia. Escogió un ruano fornido, musculoso —no precisamente la raza más rápida para avanzar en el lodo de Montana—, lo ensilló y lo llevó hasta el final del callejón.
Luego montó en la silla y dio la espalda a las luces de Jingo, que se iban encendiendo.
Enseguida tanteó bajo el chubasquero y sacó del bolsillo del pantalón el arma que había usado para atacar al jefe de la policía. Una pistola falsa, hecha de jabón moldeado y cubierta con papel de aluminio sacado de paquetes de cigarrillos. Arrancó la cobertura, estrujó el jabón hasta que se convirtió en un amasijo sin forma dentro de su puño y lo tiró.
Al cabo de un rato el cielo se despejó y asomaron las primeras estrellas. Descubrió que el camino por el que avanzaba se dirigía al sur. Cabalgó toda la noche, obligando al ruano a avanzar sin descanso sobre el pavimento blando y viscoso.
Al alba el caballo ya no podía avanzar sin descansar. El hombre lo llevó hasta un barranco —bien alejado del camino— y lo ató tras un grupo de álamos.
Luego ascendió una colina y se tumbó en el suelo pastoso a repasar con sus ojos sin pestañas el territorio que había recorrido. Un mar de colinas negras, verdes y grises según las cubriera la tierra húmeda, la hierba corta o la nieve sucia: un triple dominio roto aquí y allá por la cinta sepia de algún camino secundario que serpenteaba hasta desaparecer de la vista.
Mientras estuvo allí tumbado no vio a ningún hombre, pero había en el paisaje tantas señales de su proximidad que no se sintió a salvo. Había alambradas a los lados del camino, hasta la altura de los hombros, un sendero recortaba una colina cercana y los postes telefónicos alzaban rígidamente sus breves brazos al cielo gris.
A mediodía ensilló de nuevo el ruano y cabalgó por el barranco. Al cabo de unos cuantos kilómetros llegó a una fila de postes bajos que sostenían una línea telefónica. Abandonó la parte honda del barranco, encontró el rancho al que llegaba aquella línea, dio un rodeo para esquivarlo y siguió avanzando.
A última hora de la tarde no tuvo tanta suerte.
Con menos precauciones —llevaba más de una hora sin ver cables— culminó una cuesta y se encontró casi en el centro de un grupo de edificios. Hasta él llegaba una línea telefónica, pero entraba por el otro extremo.
El hombre que mató a Dan Odams dio marcha atrás, cruzó hasta otra colina y, cuando ya empezaba el descenso por el otro lado, oyó el disparo de un rifle disparado desde la cuesta que acababa de abandonar.
Se inclinó hacia delante hasta hundir la nariz en la crin del ruano, agarrado a la montura con una mano y un pie. El rifle volvió a sonar.
Cuando el caballo cayó, él rodó para alejarse y no paró de rodar hasta que supo que la hierba y las matas de artemisa lo tapaban. Luego se alejó a gatas, rodeó la falda de una colina y siguió adelante.
El rifle no volvió a sonar. No hizo ningún esfuerzo por localizarlo.
Abandonó la dirección sur y escogió el oeste, hacia donde lo llevaban sus piernas cortas y gruesas, hacia donde Tiger Butte se alzaba contra el cielo plomizo como un gran gato agazapado, negro y verde, con algunas rayas de un blanco sucio allá donde la nieve se acumulaba en los barrancos y en las quebradas.
Durante un rato sintió el hombro izquierdo entumecido, pero luego un dolor agudo reemplazó el entumecimiento. Le empezó a gotear sangre a lo largo del brazo hasta mancharle la mano, rebozada en barro. Se detuvo para abrir el abrigo y la camisa y recolocar el vendaje que le cubría la herida; al caer del caballo se había abierto de nuevo y había empezado a sangrar. Luego siguió andando.
Solo una vez rompió el silencio que había mantenido desde su huida de la cárcel de Jingo. Se detuvo en medio del camino con las piernas bien separadas, paseó sus ojos inyectados en sangre de izquierda a derecha, del suelo al cielo, y sin ninguna emoción, pero con absoluta rotundidad, maldijo el barro, la cerca, los cables telefónicos, el hombre que lo había obligado a desmontar con su rifle y las alondras de la pradera, que con sus atractivas notas aflautadas, siempre un poco más adelante en el camino, se burlaban de él.
Arrancó a llover de nuevo y se le empapó el cabello, todo embadurnado de arcilla porque había perdido el sombrero al mismo tiempo que la montura. El estrecho chubasquero se le pegaba al cuerpo y ondeaba en torno a sus tobillos, impidiéndole progresar, pero necesitaba proteger el hombro de la lluvia.
En dos ocasiones abandonó el camino para que pasara algún vehículo: un Ford que iba echando vapor y un carro cargado a medias de paja y arrastrado por cuatro caballos esforzados.
Avanzaba todavía por terreno vallado, en el que apenas encontraba dónde esconderse. Algunas casas punteaban el territorio, separadas por unos cuantos kilómetros. La pérdida del caballo demostraba a las claras que aquellas líneas telefónicas no habían permanecido mudas. No había comido nada desde el mediodía anterior, pero —pese a que no se veía que lo persiguiera nadie— tampoco allí podía obtener provisiones.
Caía la noche cuando abandonó el camino y emprendió la cuesta que llevaba a Tiger Butte. Cuando se hizo oscuro, se detuvo. Siguió lloviendo toda la noche. La pasó sentado, con la espalda apoyada en una roca y el chubasquero echado por encima de la cabeza.
La choza, sin pintar y destartalada, estaba postrada en una bifurcación de la quebrada. El humo se arremolinaba húmedo sobre su tejado, sin intentar siquiera alzarse, hasta que la lluvia lo disolvía en la nada. Las estructuras que rodeaban aquella choza con chimenea eran todavía menos agradables. El conjunto parecía despatarrado de puro terror por el gran felino que se alzaba a su lado.
Sin embargo, para los ojos enrojecidos del hombre que mató a Dan Odams —tumbado boca abajo en la cresta de la colina que provocaba la bifurcación de la quebrada— la ausencia de cable telefónico daba a aquel hogar destartalado una belleza que ningún arquitecto o pintor podía haberle concedido.
Durante la hora de la mañana que pasó allí tumbado, en dos ocasiones salió a la vista una mujer. La primera dejó la casa para ir hasta otro de los cobertizos y luego volvió. La segunda se plantó en la puerta y se quedó un buen rato mirando barranco abajo. Era una mujer bajita, de edad y complexión indefinibles bajo la lluvia, y llevaba un vestido gris y lacio.
Después, un muchacho de diez o doce años salió por la puerta trasera con un montón de leña apilada en los brazos y desapareció de su vista.
Enseguida, el vigilante abandonó la colina, trazó un círculo y atisbó de nuevo la choza por la parte trasera.
Pasó media hora. Vio al muchacho, cargado de agua de un manantial que había más abajo, pero no volvió a ver a la mujer.
El fugitivo se acercó con sigilo a la construcción con el caminar rígido que le prestaban unas piernas carentes ya de toda flexibilidad. De vez en cuando le fallaban los pies. Sin embargo, bajo capas de arcilla seca y una barba de tres días, el mentón no daba muestra alguna de debilidad.
Sin acercarse todavía, exploró las chozas adjuntas: miserables estructuras endebles que ofrecían una falsa apariencia de protección a una desdichada yegua alazana y a una mescolanza de utensilios de cultivo, todos ellos perdedores en su lucha contra la tierra. Solo se libraban de una franca derrota gracias a la aplicación generosa, aunque no especialmente habilidosa, del material que hacía que en esa zona los edificios como aquellos recibieran el sobrenombre de «construcciones de alambrada».
No se veía en el suelo huella alguna de mayor tamaño que las propias de una mujer pequeña o un niño de diez o doce años.
El fugitivo cruzó el terreno que llevaba a la vivienda, avanzando con las piernas bien separadas para compensar la inestabilidad de sus pasos. Con el mismo intervalo constante pero comedido de las agujas de un reloj, las gruesas gotas de sangre iban cayendo de su entumecida mano izquierda para que la lluvia las desalojara a golpes en la tierra empapada.
A través del cristal sucio de una ventana vio a la mujer y al chico, sentados juntos en un catre y mirando a la puerta.
Cuando el hombre abrió de golpe la puerta y se adentró en la choza diáfana el rostro del chico empalideció y sus labios se echaron a temblar; en cambio, el rostro flaco y demacrado de la mujer no mostró expresión alguna, salvo —por la ausencia de sorpresa— que lo había visto acercarse. Se quedó rígida, sentada en el catre, con las manos vacías y quietas en el regazo, sin miedo ni interés alguno en sus ojos apagados.
El hombre permaneció un momento donde se había detenido, justo a un lado de la puerta, una estatua grotesca modelada con fango. Bajo, de cuerpo fornido, con unos hombros enormes y caídos. La cáscara de arcilla impedía ver nada de la ropa o el pelo, y bien poco del rostro y las manos. En su mano, el revólver del jefe de la policía, limpio y seco, adquiría una condición exageradamente letal por su pureza discordante.
Barrió el cuarto con la mirada: dos catres contra las paredes laterales de tablones, sin adorno alguno, una mesa sencilla en el centro, unas sillas de cocina desvencijadas aquí y allá, una cómoda maltrecha y rasguñada, un baúl, una hilera de ganchos de los que pendía un surtido indiscriminado de ropa de hombre y de mujer, un montón de zapatos en un rincón, una puerta abierta que daba paso a una cocina añadida en una choza exterior.
Cruzó hasta la puerta de la cocina y el rostro de la mujer lo siguió.
La choza exterior estaba vacía. Se encaró a la mujer.
—¿Dónde está tu hombre?
—Se ha ido.
—¿Cuándo volverá?
—No volverá.
La voz llana e inexpresiva de la mujer parecía desconcertar al fugitivo tanto como la nula emoción con que había respondido a su llegada. La miró con el ceño fruncido y luego sus ojos —ahora más rojos que nunca, con algún derrame de sangre— pasaron de su rostro al del niño y regresaron al suyo.
—¿Y eso?
—Se hartó de hacer de colono.
El hombre apretó los labios, pensativo. Luego fue hasta el rincón donde se amontonaban los zapatos. Había dos pares de zapatos de hombre: secos y sin barro reciente.
Estiró el cuerpo, volvió a meter el revólver en su funda y, con gestos incómodos, se quitó el chubasquero.
—Dame algo de comer.
La mujer abandonó el catre sin decir palabra y se metió en la cocina. El fugitivo empujó al niño para que la siguiera y se quedó en el umbral mientras ella preparaba café, tortas de avena y bacón. Luego volvieron al cuarto de estar. Ella dejó la comida en la mesa y, con el chico de nuevo a su lado, se sentó de nuevo en el camastro.
El hombre devoró la comida sin mirarla siquiera, con los ojos pendientes de la puerta, la ventana, la mujer y el chico, con el revólver junto al plato. Por la mano izquierda seguía goteando sangre que manchaba la mesa y el suelo. Algunos fragmentos de tierra se desprendían del pelo, de la cara y de las manos, pero él no se daba cuenta.
Con el hambre aplacada, lio un cigarrillo y lo encendió, aunque la mano izquierda apenas cumplía su parte con un rígido titubeo.
La mujer pareció percatarse por primera vez de que estaba sangrando. Se acercó a su lado.
—Está sangrando. Déjeme curarlo.
Los ojos del hombre —cargados ahora con el peso de la fatiga y del hambre satisfecha— estudiaron su rostro con suspicacia. Luego se recostó en la silla, se abrió la ropa y expuso el agujero de bala que llevaba ya allí una semana.
Ella fue a buscar agua y trapos y lavó y vendó la herida. Ninguno de los dos volvió a hablar hasta que la mujer regresó al camastro. Entonces:
—¿Alguna visita últimamente?
—Hace seis o siete semanas que no vemos a nadie.
—¿A qué distancia está el teléfono más cercano?
—En Nobel. A unos doce kilómetros, subiendo por la quebrada.
—¿Tienes más caballos, aparte del que está en el cobertizo?
—No.
Él se levantó con gestos de cansancio, llegó hasta la cómoda, abrió los cajones y metió las manos en ellos. En el primero encontró un revólver y se lo echó al bolsillo. En el baúl no encontró nada. Detrás de la ropa colgada en la pared encontró un rifle. Los camastros no escondían ningún arma.
Cogió dos mantas de uno de los camastros, el rifle y su chubasquero. Al encaminarse hacia la puerta, se tambaleó.
—Voy a domir un rato —anunció con fuerza— en el cobertizo del caballo—. De vez en cuando me daré media vuelta para echar un vistazo y no quiero echar en falta a nadie. ¿Entendido?
Ella movió la cabeza en señal de asentimiento y propuso:
—Si apareciera algún extraño, supongo que querrá que lo avisemos antes de que lo vean, ¿no?
Sus ojos, apagados por el sueño, recuperaron la viveza. Volvió con paso inestable para pegar su rostro al de la mujer y se esforzó por atisbar algo tras la superficie apagada de su mirada.
—La semana pasada maté a un tipo en Jingo —dijo al poco, con un hablar lento y deliberado, en un tono fijo que podía interpretarse al mismo tiempo como un aviso o una amenaza—. Fue un tiroteo franco. Él me dio en el hombro antes de que me lo cargara. Pero él era de Jingo y yo no. Solo puedo esperar lo peor. Tuve una oportunidad de escaparme antes de que me llevaran a Great Falls y la aproveché. Y no tengo ninguna intención de que me lleven de nuevo allí para colgarme. No pienso quedarme mucho tiempo, pero mientras esté aquí...
La mujer asintió de nuevo.
Él la miró con dureza y salió de la choza.
Ató el caballo en un rincón del cobertizo con la rienda corta y extendió las mantas entre el animal y la puerta. Luego, con el revólver del jefe de la policía en la mano se tumbó y se quedó dormido.
Cuando se despertó había pasado ya la tarde y seguía lloviendo. Estudió el terreno pelado con atención y exploró la casa antes de volver a entrar.
La mujer había barrido y ordenado el cuarto; se había puesto un vestido limpio, desteñido hasta un rosa pálido de tanto lavarlo; se había cepillado y ahuecado el pelo. Al oírlo entrar apartó los ojos de la costura en que estaba ocupada y lo miró; su rostro, joven todavía pese a las penurias a que lo había sometido el trabajo duro, no estaba tan demacrado como antes.
—¿Dónde está el crío? —preguntó el hombre con brusquedad.
Ella señaló con un vaivén del pulgar por encima del hombro.
—En la colina. Lo he mandado a vigilar el barranco.
El hombre achinó los ojos y salió de la choza. Escudriñó la colina bajo la lluvia y distinguió la silueta del chico, tumbado boca abajo junto a un cedro rojo raquítico, mirando hacia el este. El hombre regresó al interior.
—¿Cómo va el hombro? —preguntó ella.
Él levantó el brazo para probar.
—Mejor. Prepárame algo de comida. Me voy.
—Estás loco —dijo ella, sin ningún ánimo, mientras entraba en la cocina—. Te iría mejor quedarte hasta que el hombro esté listo para viajar.
—Demasiado cerca de Jingo.
—Nadie se va a enfrentar a todo ese barro para salir a buscarte. No llegarían ni a caballo, y mucho menos en coche. Y no creerás que iban a venir detrás de ti a pie, por mucho que supieran dónde estás, ¿no? Además, esta lluvia no le conviene nada a tu hombro.
Se agachó a recoger un saco del suelo. La columna, las caderas y las piernas se marcaban bajo el fino vestido en contraste con la pared.
Al incorporarse cruzaron sus miradas y ella bajó los párpados, se sonrojó y abrió un poquito los labios.
El hombre se apoyó en el marco de la puerta y se acarició el rastrojo embarrado de la barbilla con un grueso pulgar.
—Tal vez tengas razón —le dijo.
Ella apartó la comida que estaba guardando en un fardo, cogió una olla galvanizada de un rincón e hizo tres viajes al manantial para llenar un balde de hierro que había puesto sobre la estufa. Él se quedó en el umbral, mirando.
Ella atizó el fuego, fue al cuarto de estar y cogió una muda de ropa interior, una camisa azul y un par de calcetines de la cómoda, unos pantalones grises de un gancho y unas zapatillas afelpadas del montón de calzado. Dejó la ropa en una silla de la cocina.
Luego volvió al cuarto de estar y dejó cerrada la puerta que conectaba ambos espacios.
Mientras se desnudaba y se bañaba, el hombre la oyó canturrear en voz baja. Se acercó dos veces de puntillas a la puerta y aplicó un ojo a la rendija que la separaba del marco. Las dos veces la vio sentada en el camastro, inclinada sobre la costura y con la cara aún sonrojada.
Había metido ya una pierna en los pantalones que le había dado ella cuando el canturreo se detuvo de golpe.
La mano derecha agarró el revólver que había dejado oportunamente en una silla y el hombre se acercó a la puerta, arrastrando a su paso los pantalones con el tobillo que aún tenía encajado en ellos. Con todo el cuerpo pegado a la pared, aplicó un ojo a la grieta.
En la puerta delantera de la choza había un joven con un chubasquero brillante de agua. En sus manos, un escopeta de dos cañones, cuyas bocas, como ojos malvados y mortecinos, apuntaban al centro de la puerta que conectaba el cuarto y la cocina.
El hombre de la cocina alzó el revólver y lo amartilló con el pulgar, con esa precisión mecánica propia de los hombres acostumbrados a usar pistolas sin repetición.
La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe.
—¡Suéltala!
El fugitivo, que había empezado a girar al oír abrirse la puerta, estaba de cara al nuevo enemigo antes de que este pronunciara la orden.
Dos armas rugieron a la vez.
Sin embargo, los pies del fugitivo, se habían enredado en los pantalones al girar. La ropa le había puesto una zancadilla. Había caído de rodillas en el momento en que rugían las dos armas.
Su bala se había perdido en el espacio, por encima del hombro del hombre que lo apuntaba desde el umbral. La de este había atravesado la pared escasos centímetros por encima de la cabeza del fugitivo mientras él caía al suelo.
Trastabillado con los pantalones, el fugitivo volvió a disparar.
El hombre de la puerta se balanceó y dio media vuelta.
Mientras recuperaba el equilibrio, el fugitivo tensó el índice sobre el gatillo...
Desde la puerta de conexión sonó como un trueno la escopeta.
El fugitivo se puso en pie de golpe, con la sorpresa pintada en la cara, se quedó tieso un momento y luego cayó desplomado al suelo.
El joven de la escopeta se llegó hasta el otro hombre, que se había quedado apoyado en la puerta trasera, con una mano pegada al costado.
—¿Te ha dado, Dick?
—Creo que solo ha tocado carne. Es poca cosa. Parece que lo has matado, ¿no, Bob?
La mujer acababa de entrar en el anexo de la cocina.
—¿Dónde está Buddy?
—El crío está bien, señora Odams —la tranquilizó Bob—. Pero estaba hecho polvo de tanto correr por el barro, así que Ma le hizo acostarse.
El hombre que seguía en el suelo hizo entonces algo de ruido y todos vieron que tenía los ojos abiertos.
La señora Odams y Bob se arrodillaron a su lado, pero él los detuvo cuando intentaron moverlo para examinar el destrozo que le había causado la escopeta en la espalda.
—No sirve de nada —protestó. Un hilillo de sangre se le asomaba por las comisuras de la boca al hablar—. Dejadme solo.
Luego sus ojos —con su roja brutalidad ahora congelada— buscaron los de la mujer.
—Tú... Eres... ¿La mujer de Dan Odam? —consiguió preguntar.
En su respuesta había un leve tono de desafío, prueba de que sentía la necesidad de justificarse:
—Sí.
La cara del hombre —en la que destacaba el grosor de los rasgos y la profundidad de las líneas ahora que ya no había barro— no desveló lo que pudiera pasarle por la cabeza.
—Maniquí —murmuró él al instante, con una mirada temblorosa hacia la colina en cuya cumbre había creído ver un chico reclinado.
Ella movió la cabeza para asentir.
El hombre que mató a Dan Odams apartó la cara y escupió la sangre que le llenaba la boca. Luego volvió a clavar sus ojos en los de la mujer.
—Buena chica —pronunció con claridad.
Y se murió.