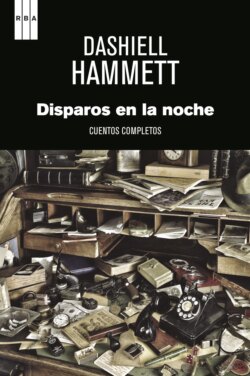Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 21
UNA BROMA A COSTA DE ELOISE MOREY
Оглавление—Eloise, por Dios... ¡pero si yo te quiero!
—Dudley, por Dios... ¡pero si yo te odio!
Los labios del hombre temblaron ante la fría maldad con que ella se burlaba al imitarlo, sabiendo de antemano que iba a afectarle así, y su rostro pálido y atormentado se quedó lívido por completo. Aquellas señales de dolor —nada impropias de él y, en esta ocasión, anticipadas por ella— producían a la mujer tanta furia como placer. Desde la atalaya que le proporcionaban sus cinco centímetros de ventaja, dejó que los ojos grises y duros —puntos gemelos de acero en un rostro hermoso y egoísta— repasaran con una ofensa calculada desde la oleada de cabello castaño que se cernía sobre la frente hasta las puntas de sus zapatos pequeños, y ascendieran de nuevo hasta los sufridos ojos marrones, con un punto rojizo.
—¿Qué eres? —le preguntó con gélida amargura—. No eres un hombre. ¿Eres un niño? ¿Un insecto? ¿O qué? Ya sabes que no te quiero. Nunca serás nada. Lo he dejado bien claro. Y sin embargo no me das mi libertad. Ojalá nunca te hubiera visto, o no me hubiera casado contigo... ¡O estuvieras muerto!
Su voz —una voz que ella solía esforzarse por modular con mucho cuidado— sonó alta y aguda bajo la presión de su ira.
Su marido empalideció, encogido ante el latigazo de sus cáusticas palabras, pero no dijo nada. No podía decir nada. Su mecanismo era demasiado sensible, demasiado delicado para permitir ninguna de las respuestas que hubiera podido dar. En el territorio en que cualquier persona más vulgar de carácter habría salido a enfrentarse a aquella mujer para obtener una victoria a martillazos, o al menos para conseguir una distribución equilibrada del honor, él no tenía nada que hacer. Como siempre, su silencio, su desesperación, la evidencia de que no sabía qué hacer ni qué decir, espoleaba a la mujer a proferir mayores crueldades todavía.
—¡Un artista! —se burló, llenando la expresión de desprecio—. Eras un genio, ibas a ser famoso y rico y sabe Dios qué más. Y yo me lo tragué y me casé contigo: un bobo paniaguado que nunca llegará a nada. ¡Un artista! Un artista que pinta cuadros que nadie mira y mucho menos compra. Cuadros supuestamente delicados. ¡Delicados! Manchurrones de color débiles e insípidos que se parecen al estúpido que los pinta. Un estúpido que mancha el lienzo con pintura porque es demasiado fino para el arte comercial... ¡Demasiado fino para todo! Te has tirado doce años aprendiendo a pintar y resulta que no eres capaz de pintar un cuadro que la gente quiera mirar dos veces. ¡Fantástico! Ya eres un grande: ¡un gran estúpido!
Se detuvo para contemplar el efecto de su invectiva. Desde luego, estaba a la altura de su oratoria. Dudley Morey, con un temblor en las rodillas, tenía la cabeza gacha y mantenía la mirada fija en el suelo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas.
—¡Lárgate! —le gritó—. ¡Sal de mi habitación antes de que te mate!
Él se volvió y salió por la puerta a ciegos trompicones.
Una vez sola, ella caminó arriba y abajo por la habitación, presa de la rabia, con los pasos letales acolchados de un gran gato montés. Los labios estirados dejaban ver unos dientes pequeños y simétricos; mantenía los puños apretados; en sus ojos ardía una intensidad más elocuente que las lágrimas que nunca acudían a ellos. Se pasó quince minutos pateando la habitación. Luego abrió de golpe la puerta de un armario, agarró la primera chaqueta que le saltó a la vista, un sombrero y salió de la habitación, cuyos confines parecían demasiado estrechos para contener su rabia.
La criada estaba en el rellano, sacando el polvo a la balaustrada; miró el rostro apasionado de la señora con cara de estúpida sorpresa. Eloise pasó a su lado sin decir palabra, sin verla apenas, y bajó la escalera. Al llegar a la puerta delantera, se detuvo de pronto. Recordó que al pasar ante la puerta de la biblioteca había visto un cajón del escritorio abierto de par en par; y era el cajón en que Dudley solía guardar su revólver. Volvió a la biblioteca. El revólver no estaba allí.
Pensativa, se mordisqueó un labio. Tenía que haberlo cogido Dudley. ¿De verdad pensaba matarse? Siempre había tenido una sensibilidad mórbida y, si se trataba de eso, tendría el suficiente valor por mucho que fuera un fracasado capaz de mearse encima. Su incapacidad para encontrar algo en lo que triunfar se debía, más que nada, a una sensibilidad desarreglada; con la suficiente provocación, esa sensibilidad podía llevarle fácilmente a la autodestrucción. ¿Y si lo hacía? ¿Qué pasaría? ¿Acaso ella no...? ¡Qué va! Lo más probable era que encontrase la manera de estropearlo, como lo estropeaba todo, y hubiera un montón de publicidad desagradable y su nombre saliera a la luz de una manera no precisamente favorecedora. Por otra parte, para ella también sería duro pensar que lo había provocado; aunque, por supuesto, la responsabilidad más directa recaía en su incapacidad para triunfar en su trabajo. Aun así... Decidió ir de inmediato al estudio de Dudley. Era lo único que podía hacer, no podía llamarlo: en el estudio no había teléfono. Si llegaba a tiempo podría detenerlo; y quizás el intento, o el mero hecho de que hubiera tenido esa intención, serviría para garantizarle el divorcio que él se había negado a concederle. Los abogados eran muy listos para retorcer ese tipo de cosas en beneficio de sus clientes. Y si llegaba tarde... Bueno, habría hecho todo lo posible. Conocía demasiado bien a su marido para poner en duda que estaría en su estudio.
Salió de la casa y montó en un tranvía. Aquella línea pasaba por el edificio en que él tenía el estudio y eso le permitiría llegar antes que si llamaba a un taxi.
Se bajó del tranvía en la esquina anterior y se encontró corriendo hacia el edificio. El estudio estaba en la cuarta planta y no había ascensor. Se puso nerviosa al ver que, a medida que subía, cada vez le costaba más respirar. La escalera se le hacía interminable. Al fin llegó al último piso y avanzó por el pasillo que llevaba hasta el cuarto de Dudley. Iba temblando y tenía toda la cara y las palmas de las manos empapadas. Se esforzaba por no pensar en lo que vería al abrir la puerta de su marido. Llegó a la puerta y se detuvo a escuchar. No oyó nada. Entonces empujó la puerta para que se abriera.
Su marido estaba en el centro de la habitación, bajo la claraboya, de espaldas a la puerta. El brazo derecho estaba alzado en una posición incómoda: el codo a la altura del hombro, el antebrazo rígidamente torcido hacia la cabeza. Antes incluso de deducir lo que significaba aquella postura, exclamó:
—¡Dudley!
La fuerza de la explosión vibró en el aire. Dudley Morey se balanceó lentamente, una vez hacia delante, otra hacia atrás, y luego se desplomó boca abajo en el suelo.
Eloise recorrió la habitación lentamente: ahora que todo había terminado, estaba sorprendentemente tranquila. Se detuvo junto a su marido, pero no se agachó a tocar el cuerpo; era demasiado repugnante para eso. Se veía un agujero en una sien, rodeado por una zona oscura y quemada. El revólver había caído junto a la pared, bajo la ventana.
Eloise se volvió con una sensación de asco: aquella visión le daba náuseas. Se acercó a una silla y tomó asiento. Todo había terminado.
Ante sus ojos, sobre la mesa, vio un sobre dirigido a ella con la caligrafía minúscula de Dudley. Lo rasgó para abrirlo y leyó la carta que había en su interior.
Querida Eloise:
Tienes razón, supongo, al decir que soy un fracasado. No puedo renunciar a ti mientras viva, así que esto es lo mejor que puedo hacer por ti. Entre que te he perdido y que nunca triunfaré en mi búsqueda de lo que quiero con la pintura, no se me ocurre ninguna razón para vivir. No creas que lo hago con amargura, ni que te culpo por nada, querida.
Te amo,
DUDLEY
La leyó entera dos veces, con la cara sonrojada por la desazón. ¡Qué propio de Dudley dejar aquella nota para señalarla como causante de su muerte! ¿Por qué no podía haber pensado un poco en ella, en la posición en que quedaba? Suerte que había encontrado la nota. Menuda idea se hubiera llevado cualquier otra persona. Y encima hubiera salido en los periódicos. ¡Como si ella fuera responsable de su muerte!
Se acercó a la pequeña estufa de hierro del rincón, en la que ardía todavía unas pequeña ascua, y tiró la carta dentro. Luego se acordó del sobre y lo condenó también a las llamas.
Desde la puerta, unos cuantos hombres y una anciana —una mujer de la limpieza, aparentemente— lanzaban miradas de curiosidad al hombre del suelo y a la mujer. Entraron poco a poco en la habitación, cada vez más atrevidos, y rodearon el cuerpo de Dudley. Algunos mencionaron su nombre como si acabaran de reconocerlo. Un hombre a quien Eloise conocía —Harker, un ilustrador amigo de su marido— entró, apartó de malos modos al grupo que rodeaba al muerto y se arrodilló junto a él. Harker alzó la mirada y vio a Eloise por primera vez. Se puso en pie, la tomó de un brazo con gentil fortaleza y la llevó a su estudio, en el piso de abajo. La hizo tumbar en el sofá y le echó una manta por encima y la dejó allí. Regresó al cabo de unos minutos y se sentó en silencio en una silla al otro lado del cuarto, fumando caladas de una gran pipa de calabaza y mirando fijamente el suelo. Ella se incorporó, pero él no la dejó hablar sobre su marido, cosa que ella agradeció. Se sentó en el borde del sofá y se quedó mirando con ojos fríos e inescrutables sus propias manos, entrelazadas en torno a un pañuelo encima del regazo.
Alguien llamó a la puerta y Harker contestó:
—Adelante.
Entró un hombre grueso de mediana edad, con el rostro colorado y un bigote negro combativo. Aunque al parecer no consideró necesario quitarse el sombrero, se comportaba con bastante educación y con actitud impasible. Se presentó como agente Murray e interrogó a Eloise.
Ella le contó que su marido había estado preocupado por su fracaso como pintor; que aquella mañana le había parecido especialmente desconsolado; que tras salir él de casa, ella había descubierto que faltaba la pistola; que, temiéndose lo peor, había acudido al estudio y había llegado justo cuando él se pegaba un tiro.
El agente le hizo más preguntas con su tono insensible, aunque no desagradable. Contestó con sinceridad a todo, aunque en alguna que otra pregunta no llegó a decir toda la verdad. Murray no hizo ningún comentario y luego centró su atención en Harker.
Harker había oído el disparo, pero estaba demasiado concentrado en su trabajo para prestarle atención de inmediato. Luego se le había ocurrido que aquel ruido, que parecía emitido por algún cuerpo al caer, procedía de los aledaños del estudio de Morey, y había subido a investigar. Dijo que últimamente Morey le había parecido cada vez más preocupado, pero que nunca hablaba de sí mismo, ni de sus cosas.
Murray salió del cuarto y regresó al cabo de unos minutos, acompañado por un hombre al que presentó como «Byerly, de la oficina».
—Tendrá que ir a la comisaría, señora Morey —dijo con un gesto despectivo—. Byerly le dirá qué ha de hacer. Es puro papeleo. Solo le llevará unos minutos.
Eloise salió del edificio con Byerly. Cuando él se dirigió hacia la esquina por la que pasaba el tranvía, ella sugirió que tomaran un taxi. Él hizo una llamada desde una botica de la esquina; pocos minutos después subían ya los escalones grises del Ayuntamiento. Byerly la hizo entrar por una puerta marcada con el emblema «Casa de empeños» y le dio una silla.
—Espere aquí un par de minutos —le dijo—. Veré si puedo hacer que todo vaya más rápido.
Fue pasando el tiempo. Media hora. Una hora. Dos horas.
Se abrió la puerta y entró Murray, seguido por Byerly y un hombre bajito y gordo con un puñado suelto de pelo blanco repartido en una calva amplia y rosada. El gordo y Byerly tomaron asiento de cara a Eloise. Murray se sentó en un escritorio.
—¿Tiene algo que decir? —preguntó el agente en tono descuidado.
Ella enarcó las cejas.
—¿Perdón?
—De acuerdo —dijo Murray, sin ninguna emoción—. Eloise Morey, queda detenida por el asesinato de su marido y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra.
—¡Asesinato! —exclamó ella, tan asustada que perdía la compostura.
—Exactamente —respondió Murray.
Eloise recuperó un mínimo de seguridad. Quería echarse a reír, pero le salió un tono altivo:
—Por favor, es ridículo.
Murray se echó hacia delante.
—¿Lo es? —preguntó, imperturbable—. Pues escúcheme bien. Hace tiempo que usted y su marido no se llevan bien. Esta mañana han tenido una señora pelea. Le ha dicho que ojalá se muriera y lo ha amenazado. Su criada lo ha oído. Luego la ha visto salir corriendo tras él, toda excitada, y también la ha visto ir al cajón donde guarda la pistola. Dos personas la han visto subir al estudio de su marido con un aspecto bastante alocado y han oído una voz de mujer, una voz rabiosa, antes del disparo. Y usted misma admite que estaba en la habitación cuando ha muerto su marido. ¿Qué le parece? ¿Sigue siendo ridículo?
Ella tuvo la sensación de que una red pesada, ondulada, ineludible, se cerraba en torno a ella.
—Pero la gente no se mata cada vez que tiene una pequeña pelea familiar, suponiendo que todo lo que dice fuera verdad. Se supone que para asesinar a alguien hay que tener un motivo más fuerte que ese, ¿no? Y ya le he contado que eché en falta el revólver y traté de llegar al estudio a tiempo para salvarlo, ¿verdad?
Murray negó con la cabeza.
—Ah, lo del «motivo más fuerte» lo tengo, señora Morey. He encontrado un fajo de cartas de amor, firmadas por un tal Joe, en su habitación, y algunas están firmadas en fecha tan reciente como ayer mismo. Y he confirmado que su marido era católico, como yo mismo, y supongo que también estaría en contra del divorcio. Y encima he descubierto que tenía un señor seguro de vida y unos ingresos de tres o cuatro mil dólares al año que ahora serían para usted. No necesito un «motivo más fuerte».
Eloise se esforzó por mantener la compostura —parecía que todo dependiera de eso—, pero sintió la amenaza de aquella red cada vez más cercana, como una gran manta que la asfixiara. Cerró los ojos un instante, pero no iba a escapar así. Le ardía la rabia por dentro. Se levantó y fulminó con la mirada a los tres rostros atentos, impasibles y satisfechos que tenía delante.
—¡Estúpidos! —exclamó—. Ustedes...
Recordó la carta que había dejado Dudley; la carta que contenía la inconfundible verdad; la carta que lo hubiera aclarado todo en un pestañeo; la carta que había quemado en la estufa de hierro.
Mientras se mecía, unas lágrimas de desesperación se asomaron a sus duros ojos grises. El agente Murray abandonó el asiento y la cogió en sus brazos justo cuando ya caía.