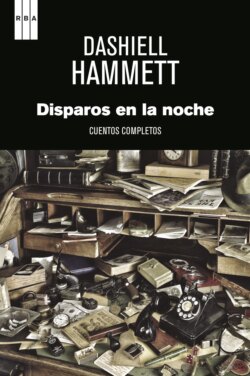Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 19
UN MONTÓN DE CADÁVERES
ОглавлениеEl detective oficial del hotel Montgomery había cobrado su tajada del contrabandista del hotel en mercancía en vez de en dinero, se lo había bebido todo, se había quedado dormido en el vestíbulo y lo habían despedido. Dio la casualidad de que yo era el único agente ocioso en la sucursal de San Francisco de la Agencia de Detectives Continental en aquel momento y por eso me tocó hacer de poli de hotel durante tres días mientras buscaban a alguien que pudiera encargarse de ese trabajo de manera permanente.
El Montgomery es un hotel discreto de la mejor categoría, así que tuve unos días bien tranquilos... Hasta que llegó el tercero. Entonces cambiaron las cosas. Aquella tarde, al bajar al vestíbulo me encontré a Stacey, el ayudante del director, que me andaba buscando.
—Acaba de llamar una de las doncellas para decir que pasa algo en la 906 —me anunció.
Subimos juntos a la habitación. La puerta estaba abierta. En el centro había una doncella que miraba con ojos como platos la puerta cerrada del armario ropero. Por la parte inferior del mismo, recorriendo casi un palmo por el suelo hacia nosotros, había una cinta de sangre con forma de serpiente.
Pasé junto a la doncella y probé la puerta del armario. No estaba cerrada con llave. La abrí. Con un movimiento lento y rígido, un hombre cayó en mis brazos, deslizándose de espaldas hacia fuera, con una raja de unos quince centímetros en la parte trasera del abrigo, que estaba mojado y pegajoso.
No me sorprendió del todo: la sangre del suelo me había preparado para algo así. Pero al ver que le seguía otro —este de frente, y con una cara oscura y retorcida— solté al primero y di un salto atrás.
Mientras yo saltaba, un tercer hombre salió de un tumbo tras los otros dos.
Me llegó por detrás un grito y un ruido sordo al desmayarse la doncella. Yo mismo tampoco me encontraba muy bien. No es que sea un tipo muy sensible, y he presenciado unas cuantas escenas no precisamente agradables en mi vida, pero pasé semanas enteras viendo cómo caían de aquel armario los tres cadáveres para quedar amontonados a mis pies: salían de un modo lento, casi deliberado, en un espantoso juego que consistía en seguir al de delante.
Al verlos, no cabía la menor duda de que estaban muertos de verdad. Cada detalle de su caída, cada detalle del montón en que yacían transmitía su carencia de vida con una horrible certeza.
Me volví hacia Stacey, que —blanco también como un papel— conseguía mantenerse en pie tan solo porque se había agarrado al pie de bronce de la cama.
—¡Saque a esa mujer de aquí! ¡Llame a un médico! ¡La policía!
Tiré de los tres cadáveres para separarlos y los dejé tumbados boca arriba, en una lúgubre hilera. Luego sometí el cuarto a un registro apresurado. La cama estaba hecha y en el centro había un sombrero blando que pertenecía a uno de los muertos. No había más sangre que la que se había filtrado desde el armario y nada hacía pensar que aquella habitación hubiera sido escenario de una pelea.
La puerta del baño estaba abierta. En la bañera había una botella de ginebra hecha añicos y, por la potencia del olor y la humedad que perduraba, debía de haberse roto cuando aún estaba llena. Encontré un vaso pequeño de whisky en un rincón del cuarto de baño y otro debajo de la bañera. Los dos estaban limpios y secos, y ni siquiera olían.
La cara interior de la puerta del armario estaba manchada de sangre desde la altura de mis hombros hasta el suelo y en un charco de sangre, en el suelo, había dos sombreros. Cada uno de ellos encajaba en la cabeza de un muerto. Nada más. Tres hombres, una botella de ginebra rota, sangre. Stacey regresó enseguida con un médico y mientras este examinaba a los muertos llegaron los agentes de la policía. El médico terminó enseguida su trabajo.
—Este hombre —dijo, señalando uno de los cadáveres— ha recibido un golpe en la coronilla con algún instrumento pequeño y romo y luego lo han estrangulado. A este —añadió, señalando a otro— solo lo han estrangulado. Y al tercero lo han apuñalado en la espalda con un arma blanca de unos doce centímetros. Llevan unas dos horas muertos... Desde el mediodía, o un poco más tarde.
El ayudante del director identificó dos de los cuerpos. El apuñalado —el primero en caer del armario— había llegado al hotel tres días antes y se había registrado como Tudor Ingraham, de Washington, D. C., y había ocupado la habitación 915, tres puertas más allá.
El último en caer —el que solo estaba estrangulado— era el ocupante de aquella habitación. Se llamaba Vincent Develyn. Era agente de seguros y vivía en aquel hotel desde la muerte de su esposa, unos cuatro años antes.
Al tercer hombre lo habían visto a menudo en compañía de Develyn y un recepcionista recordaba que habían llegado juntos al hotel unos cinco minutos después de las doce aquella mañana. Las tarjetas y unas cartas que llevaba en el bolsillo nos informaron de que se llamaba Homer Ansley, un miembro del gabinete de abogados Lankershim y Ansley, cuyas oficinas quedaban en el edificio Miles, contiguo a las de Develyn.
En los bolsillos de Develyn había entre ciento cincuenta y doscientos dólares; la cartera de Ansley contenía más de cien; los bolsillos de Ingraham casi trescientos, pero en una riñonera que llevaba en la cintura encontramos otros dos mil doscientos y dos diamantes sin engastar. Los tres llevaban reloj —el de Develyn tenía algún valor— en el bolsillo e Ingraham tenía dos anillos, ambos caros. Ingraham llevaba la llave de su habitación en el bolsillo.
Aparte del dinero —cuya presencia parecía indicar que el motivo de los tres asesinatos no había sido el robo— no encontramos entre sus pertenencias nada que arrojara la mínima luz sobre aquel crimen. Tampoco descubrimos nada pese a una exhaustiva revisión de las habitaciones de Ingraham y Develyn.
En la de Ingraham encontramos una docena, o más, de barajas de cartas cuidadosamente marcadas, algunos dados trucados y una cantidad inmensa de datos para las apuestas en las carreras de caballos. También descubrimos que tenía una esposa que vivía en la avenida East Delavan, en Buffalo, y un hermano en la calle Crutcher de Dallas; aparte, una lista de nombres y direcciones que nos quedamos para investigarlos más adelante. Pero nada de lo que vimos en las dos habitaciones invitaba a pensar, siquiera de modo indirecto, en un asesinato.
Phels, el especialista de la policía en huellas dactilares, encontró una serie de rastros en la habitación de Develyn, pero para podernos decir si servían de algo tenía que dedicarles un tiempo. Aunque parecía que alguien había estrangulado a Develyn y Ansley con las manos, Phels no consiguió obtener ninguna huella dactilar en sus cuellos, ni tampoco en las camisas.
La doncella que había descubierto la sangre explicó que había recogido la habitación de Develyn entre las diez y las once de aquella misma mañana, pero no había dejado toallas limpias en el baño. Por eso había vuelto por la tarde. Ya había pasado por allí antes —entre las 10.20 y las 10.45— con la misma intención, pero entonces estaba Ingraham en su interior.
El ascensorista que había llevado a Ansley y Develyn desde el vestíbulo unos pocos minutos después de las doce recordaba que mientras subían iban riéndose y comentando sus resultados en el partido de golf del día anterior. Nadie había visto nada sospechoso en el hotel a la hora en que el doctor fijaba los asesinatos. Tal como era de esperar.
El asesino podía haber cerrado la puerta de la habitación al abandonarla y luego se habría alejado con la certeza de que a mediodía la presencia de un hombre en los pasillos del Montgomery no iba a llamar demasiado la atención. Si era cliente del hotel, se habría ido simplemente a su habitación; en caso contrario, podía haber bajado andando hasta la calle, o tal vez solo uno o dos pisos para coger allí el ascensor.
Ningún empleado del hotel había visto nunca juntos a Ingraham y Develyn. Nada hacía pensar que tuvieran siquiera una relación lejana. Ingraham solía quedarse en su habitación hasta el mediodía y no regresaba hasta bien entrada la noche. Nadie sabía nada de sus asuntos.
En el edificio Miles entrevistamos —entre Marty O’Hara y George Dean, del departamento de Homicidios de la policía, y yo— al socio de Ansley y a los empleados de Develyn. Al parecer, tanto uno como otro eran gente ordinaria con vidas ordinarias; vidas que no incluían rincones oscuros, ni recodos extraños. Ansley estaba casado y tenía dos hijos; vivía en la calle Lake. Los dos hombres tenían unos pocos parientes repartidos por aquí y por allá en todo el país; hasta donde pudimos averiguar, sus negocios estaban en perfecto orden.
Aquel día habían salido de sus respectivas oficinas para ir a comer juntos, con la intención de pasar antes por la habitación de Develyn para darle un trago a la botella de ginebra que les había hecho llegar alguien recién llegado de Australia.
—Bueno —dijo O’Hara cuando salimos de nuevo a la calle—. Hay una cosa que está clara. Si subieron a beber a la habitación de Develyn, es una obviedad que los mataron en cuanto entraron allí. Esos vasos de whisky que encontraste estaban limpios y secos. Quienquiera que sea el culpable los estaba esperando. Me pregunto qué tendrá que ver con eso el tal Ingraham.
—Yo también —lo secundé—. A juzgar por la posición en que los encontré al abrir la puerta del armario, Ingraham parece ser la clave de todo. Develyn estaba apoyado en la pared, con Ansley delante, ambos de cara a la puerta. Ingraham estaba de cara a ellos y de espaldas a la puerta. El armario tenía el tamaño suficiente para que cupieran todos dentro, pero no con tanta holgura como para que, una vez cerrada la puerta, resbalaran hasta el suelo.
»Además, no había nada de sangre en el cuarto, salvo por la que salía del armario. A Ingraham, con esa raja en la espalda, lo tuvieron que apuñalar cuando ya estaba dentro del armario, porque en caso contrario hubiera dejado alguna mancha de sangre en otro sitio. Cuando lo apuñalaron estaba cerca de los otros dos, y el que lo hizo cerró luego la puerta a toda prisa. Veamos: ¿por qué iba a estar en esa situación? ¿Llegáis a la conclusión de que él y otro mataron a los dos amigos y que luego, mientras él colocaba los cuerpos, su cómplice acabó con él?
—Tal vez —concedió Dean.
Tres días después no habíamos avanzado más que ese «tal vez». Habíamos enviado y recibido pilas de telegramas para entrevistar a los parientes y conocidos de los tres muertos; y no habíamos encontrado nada que arrojara alguna luz sobre las muertes. Tampoco habíamos descubierto ni la más leve conexión entre Ingraham y los otros dos. A estos últimos les habíamos seguido la pista hacia atrás hasta llegar casi a la cuna. Habíamos seguido cada minuto de sus trayectorias desde la llegada de Ingraham a San Francisco con el rigor suficiente como para convencernos de que ninguno de los dos se había reunido con el tercero.
Ingraham, según pudimos averiguar, era un corredor de apuestas, involucrado como jugador también en apuestas fraudulentas. Se había separado de su mujer, pero se llevaban bien. Unos quince años antes lo habían condenado por «asalto con intención homicida» en Newark, Nueva Jersey, y había cumplido dos años en la cárcel del estado. Pero la víctima de su asalto había muerto de neumonía en Omaha en 1914.
Ingraham había llegado a San Francisco con el propósito de abrir un club de juego y toda nuestra investigación tendía a demostrar que sus actividades en la ciudad se habían circunscrito a ese fin.
Todas las huellas que había rescatado Phels resultaron ser de Stacey, de la doncella, de los agentes de la policía o mías. En resumen... ¡no teníamos nada! En eso habían terminado nuestros intentos de averiguar el motivo de los tres asesinatos. Entonces abandonamos esa perspectiva y nos concentramos en la tarea meticulosa de seguir la pista del asesino, llena de detalles y capaz de acabar con la paciencia de cualquiera. Podía ser —como en este caso— una tarea oscura; sin embargo, como la materia no puede moverse sin perturbar a otras materias por el camino, siempre hay —tiene que haberla— una pista a seguir. Y a los detectives les pagan para que encuentren esas pistas y las sigan.
En el caso de un asesinato a veces se puede tomar un atajo que lleva al final de la pista si se descubre antes el motivo. El conocimiento del motivo a menudo reduce el terreno de las posibilidades; a veces señala directamente al culpable.
De momento, lo único que sabíamos del motivo en el caso particular al que nos enfrentábamos era que no se trataba de un robo; salvo que hubiesen robado algo cuya existencia desconocíamos, algo tan valioso que había llevado al asesino a despreciar el dinero de los bolsillos de las víctimas.
No habíamos abandonado del todo la búsqueda de pistas del asesino, claro, pero —como buenos humanos— habíamos concentrado casi toda nuestra atención en la búsqueda de un atajo. Ahora nos disponíamos a buscar a nuestro hombre, o a nuestros hombres, sin parar mientes en las razones que pudieran haberlo impulsado a cometer los crímenes.
Entre toda la gente registrada en el hotel el día de los asesinatos había nueve hombres de cuya inocencia no habíamos encontrado una cantidad razonable de pruebas. Cuatro de ellos seguían en el hotel y solo uno de los cuatro nos provocó un gran interés. Aquel tipo —un hombre grande y escuálido, de cuarenta y cinco o cincuenta años que se había registrado como J. J. Cooper, de Anaconda, Montana— no era en verdad, según habíamos decidido de manera concluyente, el minero que pretendía ser. Y ninguna de nuestras comunicaciones telegráficas con Anaconda demostró que allí lo conocieran. En consecuencia, lo hicimos seguir, con pocos resultados. Cinco de aquellos nueve hombres se habían ido desde la fecha de los asesinatos, tres de ellos dejando una dirección de referencia en la recepción. Gilbert Jacquemart había ocupado la 946 y había dejado instrucciones para que le enviasen el correo a un hotel de Los Ángeles. W. F. Salway, que había estado en la 1022, había dejado instrucciones para que le redirigiesen el correo a un número de la calle Clark de Chicago. Ross Orrett, habitación 609, había pedido que le mandasen todo a su nombre a Entregas Generales de la oficina local de correos.
Jacquemart había llegado al hotel dos días antes y se había ido la misma tarde de los asesinatos. Salway había llegado el día anterior y se había ido el siguiente. Orrett había llegado el mismo día y se había ido el siguiente.
Después de enviar telegramas para que buscasen e investigaran a los dos primeros, me dediqué personalmente al tercero. En aquellos días se anunciaba por todas partes una comedia musical titulada What For? con unos folletos muy vistosos, impresos en color púrpura. Conseguí uno, compré en una papelería un sobre parecido y se lo mandé a Orrett al hotel Montgomery. Hay gente que se dedica de manera sistemática a averiguar los nombres de la gente que se acaba de registrar en un hotel para mandarles publicidad. Yo contaba con que Orrett lo sabría y no sospecharía nada cuando le entregasen en correos mi vistoso sobre, enviado por el hotel.
Dick Foley —el especialista de la agencia en seguimientos— se plantó en la oficina de correos para echar un vistazo a la ventanilla hasta que viera que entregaban mi sobre púrpura y seguir luego a quien lo hubiera recogido. Yo dediqué todo el día siguiente a intentar resolver el misterioso juego de J. J. Cooper, pero cuando me acosté seguía siendo un rompecabezas para mí.
A la mañana siguiente, poco antes de las cinco, Dick Foley pasó por mi habitación de vuelta a casa para despertarme y contarme lo que había hecho.
—¡Ese tal Orrett es nuestro hombre! —exclamó—. Lo pillé ayer cuando recogía el sobre. Además de la tuya, tenía otra carta. Tiene un apartamento en la avenida Van Ness. Lo alquiló el día después de los asesinatos, bajo el nombre de B. T. Quinn. Lleva arma, porque tiene una especie de bulto bajo el brazo izquierdo. Se acaba de ir a la cama. Ha visitado todos los antros de North Beach. ¿A quién crees que buscaba?
—¿A quién?
—A Guy Cudner.
¡Menuda noticia! El tal Guy Cudner, alias «El Oscuro», era el pájaro más peligroso de la Costa Oeste, si no de todo el país. Solo lo habían encerrado una vez, pero si lo llegan a sentenciar por todos los crímenes que todo el mundo sabía que había cometido hubiera necesitado una docena de vidas para cumplir las condenas. Sin embargo, estaba claro que tenía la clase de apoyo necesario para comprar todo lo que necesitaba: cosas como testigos, coartadas, incluso jurados o, de vez en cuando, algún juez.
No sé qué pasó con sus apoyos esa vez que sí lo condenaron en el norte y le cayó una pena de catorce años; pero todo se arregló enseguida, porque apenas se había secado la tinta en los periódicos que anunciaban su sentencia cuando lo volvieron a soltar bajo fianza.
—¿Cudner está en la ciudad?
—No sé —respondió Dick—. Pero ese tal Orrett, o Quinn, o como se llame, lo está buscando seguro. En el Rick’s, donde Wop Healey y en Pigatti’s. Me lo ha chivado «Porky» Grout. Dice que Orrett no conoce de vista a Cudner, pero lo anda buscando. Porky no sabía para qué lo busca.
El tal Porky Grout era una especie de rata sucia capaz de vender a su familia —suponiendo que la tuviera— por el precio de una chancla. Pero con estos tipos que se dedican al doble juego la cuestión siempre estriba en saber de qué lado están cuando tú crees que están a tu favor.
—¿Crees que Porky dice la verdad? —le pregunté.
—Podría ser, pero no apuestes mucho por él.
—¿Orrett conoce bien la ciudad?
—Parece que no. Sabe adónde quiere ir, pero para llegar a los sitios tiene que preguntar. No ha hablado con nadie que diera muestras de conocerlo.
—¿Qué pinta tiene?
—No es la clase de tipo con el que te gustaría liarte a golpes de repente, si quieres mi opinión. Haría buena pareja con Cudner. No es que se parezcan. Este colega es alto y flaco, pero está bien hecho: es de esos de musculatura rápida y suave. Cara afilada sin llegar a ser chupada, no sé si me entiendes. Quiero decir que todas las líneas de la cara son rectas. Sin curvas. La barbilla, la nariz, la boca, los ojos... Todo recto, líneas bruscas y ángulos. Se parece al mismo tipo de hombre que Cudner representa para nosotros. Hacen una buena pareja. Va bien vestido y no parece pendenciero... ¡Pero es más duro que el demonio! ¡Caza mayor! ¡Es el que buscamos, te apuesto lo que quieras!
—No tiene mala pinta —concedí—. Llegó al hotel por la mañana el día de los asesinatos y se fue a la mañana siguiente. Lleva un arma y después de irse cambió de nombre. Y ahora se asocia con El Oscuro. Desde luego, no tiene mala pinta.
—Y te digo —insistió Dick— que es de los que no dejarían de dormir por haberse cargado a tres tipos. Me pregunto cuál será el papel de Cudner.
—No tengo ni idea. Pero si él y Orrett todavía no están conectados quiere decir que Cudner no participó en los asesinatos; aunque él podría darnos la respuesta. —Entonces salté de la cama—. Voy a apostar a que la información de Porky va en serio. ¿Cómo describirías a Cudner?
—Lo conoces mejor que yo.
—Ya, pero... ¿Cómo me lo describirías si yo no lo conociera?
—Un tipo bajito y gordo con una cicatriz roja bifurcada en la mejilla izquierda. ¿Qué estás pensando?
—Una buena idea —confesé—. Esa cicatriz lo cambia todo. Si no la tuviera y te pidieran una descripción darías todas clases de detalles sobre su apariencia. Pero, como sí la tiene, te limitas a decir: «un tipo bajito y gordo con una cicatriz roja bifurcada en la mejilla izquierda». Me apuesto diez a uno a que así se lo describieron a Orrett. Cudner no me gusta nada, pero tengo la misma altura que él y la misma complexión, así que bastará con una cicatriz en mi cara para que Orrett se lo trague.
—¿Y entonces?
—Vete a saber; pero seguro que descubro un montón de cosas si consigo que Orrett hable conmigo creyendo que soy Cudner. En cualquier caso, merece la pena intentarlo.
—No te puede salir bien. En San Francisco, no. Cudner es demasiado conocido.
—¿Y eso qué importa, Dick? Solo quiero engañar a Orrett. Si me confunde con Cudner, todo bien. Si no, todo bien igualmente. No me voy a imponer.
—¿Y cómo vas a fingir una cicatriz?
—¡Fácil! Tenemos fotos de Cudner en su ficha, en las que se ve la cicatriz. Conseguiré un poco de colodión. Lo venden en las farmacias con distintos nombres comerciales, para aplicarlo en cortes y rasguños. Lo maquillamos y copiamos la cicatriz de Cudner en mi mejilla. Al secarse brilla un poco y, después de pegarlo, sobresaldrá lo suficiente para parecer una cicatriz.
A la noche siguiente, serían poco más de las once, me llamó Dick por teléfono para decirme que Orrett estaba en el antro de Pigatti, en la calle Pacific, y que daba la impresión de que pensaba quedarse un rato allí. Como ya llevaba maquillada la cicatriz, me metí en un taxi y pocos minutos después estaba ya hablando con Dick, a la vuelta de la esquina de Pigatti’s.
—Está sentado en la última mesa al fondo, a la izquierda. Y cuando he salido estaba solo. No hay confusión posible. Es el único tipo de todo el local que tiene el cuello de la camisa limpio.
—Es mejor que me esperes fuera, a media manzana más o menos. Y con un taxi —dije a Dick—. A lo mejor el hermano Orrett y yo salimos juntos y casi prefiero que tú andes por ahí, por si acaso se tuercen las cosas.
El antro de Pigatti es largo, estrecho, con el techo bajo y siempre está lleno de humo. Hacia la mitad hay una tira estrecha de suelo despejado para bailar. El resto del suelo está cubierto de mesas muy juntas, con los manteles siempre sucios.
Cuando entré, la mayoría de las mesas estaban ocupadas y había una media docena de parejas bailando. Vi pocas caras que no me sonaran de las rondas de reconocimiento de sospechosos en la comisaría.
Atisbando entre el humo alcancé a ver enseguida a Orrett, sentado solo en el rincón más lejano, mirando a los bailarines con esa cara inexpresiva que siempre enmascara a los que se fijan en todo. Caminé hasta el otro lado de la sala y crucé la pista de baile directamente por debajo de un foco para que la cicatriz le resultara claramente perceptible. Luego escogí una mesa vacía, no muy lejos de la suya, y me senté de cara a él.
Pasaron diez minutos mientras él seguiá fingiendo interés por los bailarines y yo mantenía la mirada fija en el mantel sucio de mi mesa, con expresión pensativa; pero ninguno de los dos se perdía ni un mísero parpadeo del otro.
Su mirada —unos ojos grises que se veían claros pero no carecían de profundidad— se cruzó con la mía al cabo de un rato, con una expresión fría, equilibrada, inescrutable; muy lentamente, se puso en pie. Con una mano —la derecha— en un bolsillo lateral del abrigo oscuro, caminó directamente hacia mi mesa y se sentó.
—¿Cudner?
—Tengo entendido que me andas buscando —respondí, esforzándome por igualar la fría suavidad de su voz igual que mantenía la fijeza de la mirada.
Se había sentado con el costado izquierdo ligeramente vuelto hacia mí, de tal modo que el brazo derecho quedaba en una posición no demasiado desviada y podía dispararme directamente desde el bolsillo, del que aún no había sacado la mano.
—Tú también me buscabas.
Como no sabía cuál era la respuesta correcta, me limité a sonreír. Pero no era una sonrisa de corazón. Me di cuenta de que había cometido un error, y que antes de terminar me podía ver obligado a pagar por él. Aquel pájaro no buscaba a Cudner en son de amistad, como yo había dado por hecho con ligereza, sino que iba buscando guerra. ¡Volví a ver cómo iban cayendo los tres muertos del armario en la habitación 906! Yo llevaba un arma por dentro de la cintura del pantalón y podía acceder a ella con rapidez, pero él ya la tenía en la mano. Así que tuve la precaución de mantener las manos quietas en el borde de la mesa y abrir más todavía la sonrisa.
Sus ojos iban cambiando y cuanto más los miraba, menos me gustaban. El color gris era ahora más oscuro y apagado, las pupilas más grandes y unas medias lunas blancas iban asomando por debajo del gris. Yo había visto ojos como esos otras dos veces y no había olvidado su significado: ¡eran los ojos de un asesino nato!
—Qué tal si dices lo que tengas que decir —propuse al cabo de un rato.
Pero no había manera de engatusarlo para que hablase. Sacudió la cabeza, apenas unos milímetros, y las comisuras de su boca prieta descendieron una pizca. Las medialunas blancas de sus ojos se iban ensanchando, empujando a los círculos grises hacia arriba, por debajo de los párpados superiores.
¡Estaba a punto! ¡Y no tenía ningún sentido seguir esperando!
Lancé una patada hacia sus pies por debajo de la mesa y al mismo tiempo empuje la mesa contra su regazo y me lancé por encima de ella. Su disparo salió desviado hacia un lado. Otra bala que no venía de su arma fue a dar en la mesa que seguía volcada entre nosotros con un sonido sordo.
Lo tenía agarrado por los hombros cuando el segundo disparo le acertó en el brazo izquierdo, justo por debajo de mi mano. Entonces lo solté, me aparté de un salto y rodé hacia la pared al tiempo que me volvía para mirar de qué dirección llegaban las balas.
Me volví justo a tiempo para ver —escondiéndose tras una esquina del pasillo que daba a un pequeño comedor— el rostro marcado de Guy Cudner. Cuando desapareció, una bala del arma de Orrett astilló el yeso justo en el lugar que había ocupado un segundo antes.
Sonreí al pensar lo que debía de pasar por la mente de Orrett mientras seguía despatarrado en el suelo, luchando contra dos Cudner a la vez. Sin embargo, dejé de sonreír cuando me disparó. Por suerte, para ello había tenido que darse media vuelta y apoyar todo el cuerpo en el brazo herido y el dolor le había hecho dar un respingo y le había arruinado la puntería.
Antes de que pudiera ponerse más comodo, me arrastré de rodillas hacia la puerta de la cocina de Pigatti —a pocos pasos de allí— y me puse a salvo de las balas, pegado a la pared a la vuelta de una esquina; solo asomaba los ojos y la parte alta de la cabeza para ver qué estaba pasando.
Orrett estaba ahora a casi cuatro metros, tumbado boca abajo, encarado hacia Cudner con un arma en una mano y otra en el suelo, a su lado.
Al otro lado de la sala, a poco menos de diez metros, Cudner se asomaba en breves intervalos para intercambiar disparos con el hombre del suelo y de vez en cuando lanzaba alguno en mi dirección. Nos habíamos quedado solos. Había cuatro salidas y los clientes de Pigatti’s las habían usado todas.
Yo había sacado el arma, pero estaba esperando. Imaginé que alguien había dado a Cudner el chivatazo de que Orrett lo andaba buscando y se había presentado allí sin confusión alguna acerca de las intenciones del otro. Lo que se llevaban entre ellos y la relación que eso tuviera con los crímenes del Montgomery representaba un misterio para mí, pero no intenté resolverlo en ese momento. Disparaban al unísono. Cudner se asomaba por la esquina, sonaban las dos armas y se volvía a esconder. Orrett tenía sangre en la cabeza y una pierna retorcida por detrás del cuerpo. Yo no podía saber si Cudner había recibido algún balazo o no.
Cada uno de ellos había disparado ya ocho veces, o tal vez nueve, cuando Cudner saltó de repente y se plantó a plena vista, disparando una y otra vez el arma que llevaba en la izquierda con tanta rapidez como permitía su mecanismo, al tiempo que mantenía la de la derecha quieta a un costado. Orrett había cambiado de pistola y, ahora de rodillas, se esforzaba por disparar con la nueva al mismo ritmo que su enemigo.
¡Aquello no podía durar mucho!
Cudner soltó la pistola de la izquierda y, mientras levantaba la otra, cayó hacia delante e hincó una rodilla. Orrett paró abruptamente de disparar, cayó de espaldas y quedó estirado en el suelo por completo. Cudner disparó una vez más —alocadamente, hacia el techo— y se derrumbó boca abajo.
Corrí junto a Orrett y aparté sus dos armas de una patada. Permanecía quieto en el suelo, pero tenía los ojos abiertos:
—¿Tú eres Cudner? ¿O es él?
—Él.
—¡Bien! —dijo. Y cerró los ojos.
Me acerqué hasta Cudner y lo puse boca arriba. Tenía el pecho literalmente acribillado. Vi que sus labios gruesos se movían y acerqué el oído.
—¿Me lo he cargado?
—Sí —mentí—. Ya está frío. —Su rostro moribundo se retorció al sonreír—. Lo siento... tres del hotel... —Soltó un jadeo ronco—. Error... otra habitación... tenía uno... tuve que... Otros tres... protegerme. Yo...
Se estremeció y quedó muerto.
Una semana después, en el hospital me dejaron hablar con Orrett. Le conté lo que había dicho Cudner antes de morir.
—Es lo que me imaginaba —dijo Orrett, desde las profundidades de los vendajes que lo envolvían—. Por eso me largué y me cambié de nombre al día siguiente. Supongo que a estas alturas ya lo tendrás casi todo claro —me dijo al rato.
—No —le confesé—. Nada claro. Tengo una idea general de lo que pasó, pero no me vendría mal que alguien me aclarase unos cuantos detalles.
—Lamento no poder aclarártelo yo, porque tengo que cubrirme. De todos modos, te voy a contar una historia que tal vez te ayude. Érase una vez un truhán de clase alta, eso que los periódicos llaman el «autor intelectual». Llegó un día en que calculó que había acumulado dinero suficiente para abandonar el juego y convertirse en hombre honesto. Pero tenía dos lugartenientes, uno en Nueva York y otro en San Francisco, y eran los dos únicos hombres de todo el mundo que sabían que era un delincuente. Además, les tenía miedo a los dos. Así que pensó que dormiría mucho más tranquilo si se los quitaba de en medio. Y daba la casualidad de que ninguno de los dos había visto nunca al otro. Así que el autor intelectual convenció a cada uno de que el otro lo estaba engañando y de que le convenía liquidarlo para mayor seguridad de todos. Y los dos se lo tragaron. El de Nueva York fue a San Francisco en busca del otro y al de San Francisco le dijeron que el de Nueva York llegaría tal o cual día y se instalaría en tal o cual hotel.
»El autor intelectual calculó que era bastante posible que al cruzarse los dos hombres cayeran ambos, y casi tuvo razón. Pero estaba seguro de que uno de los dos moriría y luego, incluso si el otro esquivaba la horca, ya solo tendría que deshacerse de uno.
La historia no tenía tantos detalles como me hubiera gustado, pero sí explicaba bastantes cosas.
—¿Cómo te explicas que Cudner se equivocara de habitación? —le pregunté.
—¡Eso fue bien raro! Quizás ocurrió así: yo tenía la habitación 609 y los asesinatos fueron en la 906. Supongamos que Cudner fue al hotel el día en que sabía que yo iba a llegar y echó un vistazo al libro de registro. No querría que nadie se diera cuenta de que lo estaba mirando y por eso no le dio la vuelta y lo repasó de un vistazo tal como estaba, encarado al interior de la recepción.
»Cuando lees números de tres cifras al revés los has de trasponer en tu mente para leerlos bien. Como el 123. Lees 321 y luego le das la vuelta. Eso hizo Cudner con los míos. Estaba nervioso, claro, pensando en la faena que tenía por delante, y se le pasó el detalle de que 609 al revés sigue siendo 609. Así que él lo convirtió en 906: la habitación de Develyn.
—Lo mismo que yo imaginaba —dije—. Y creo que fue así. Y luego miró en el tablero de las llaves y vio que la de la 906 no estaba. Y entonces pensó que valía la pena hacer el trabajo ya mismo, cuando aún podía deambular por los pasillos del hotel sin llamar la atención. Claro que puede que fuera a la habitación antes de que llegaran Ansley y Develyn y los esperase allí, pero lo dudo.
»Me parece más probable que simplemente diera la casualidad de que llegó al hotel pocos minutos después de ellos. Probablemente Ansley estaba solo en su habitación cuando Cudner forzó la puerta, que no estaba cerrada con llave y entró; Develyn estaría en el baño, cogiendo los vasos.
»Ansley tenía más o menos la misma edad que tú, y un tamaño parecido, y se parecía a ti lo suficiente como para encajar con tu descripción. Cudner fue por él y Develyn, al oír la refriega, soltó la botella y los vasos, salió corriendo y recibió.
»Cudner, siendo quien era, debió de pensar que cargar con dos asesinatos no era peor que cargar con uno y prefirió no dejar testigos.
»Y puede que fuera así como se vio involucrado Ingraham. Iba de paso hacia el ascensor desde su habitación y quizás oyó el jaleo y quiso averiguar. Y Cudner le plantó un arma en la cara y le obligó a meter los dos cuerpos en el armario. Luego le clavó el cuchillo por la espalda y cerró de un portazo. Más o menos así...
Se me echó encima por la espalda una enfermera indignada y me expulsó de la habitación tras acusarme de haber excitado a su paciente. Orrett me hizo detener cuando ya me daba la vuelta para irme.
—Vigila los envíos desde Nueva York —me dijo— y tal vez averigües el resto de la historia. Todavía no ha terminado. Ahí fuera nadie tiene ninguna prueba contra mí. El tiroteo de Pigatti’s, por lo que a mí respecta, ha sido en defensa propia. Y en cuanto consiga ponerme en pie y volver al este, hay un autor intelectual que va a tragar mucho plomo. ¡Eso te lo prometo!
Le creí.