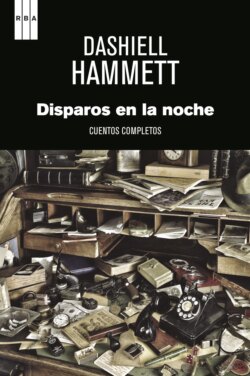Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 18
¡DÉJENME EN PAZ!
ОглавлениеI
Desde el umbral de la fachada cuadrada del edificio de oficinas —con el cuerpo inclinado para apoyar su hombro delgado en la piedra gris y así sostenerse mejor sobre sus piernas cruzadas—, Joe Shupe miraba hacia la calle sin demasiado interés.
Había entrado en el vestíbulo para liar un cigarrillo protegido del viento embravecido que circulaba juguetón por la avenida Riverside y se había quedado allí porque no tenía nada mejor que hacer. De hecho, en aquel momento, simplemente no tenía nada que hacer. Al día siguiente volvería a visitar la oficina de empleo —a unas pocas manzanas de allí, caminando por las avenidas Main y Trent, con breves desvíos por algunas de las calles perpendiculares— por quinto día consecutivo, acaso para obtener la recompensa de un trabajo, acaso para oír la reiteración del «hoy no hay nada de lo tuyo» que ya empezaba a resultarle familiar. Sin embargo, para aquella nueva peregrinación a los altares de la Industria, gracias a la cual tal vez alcanzara el paraíso relativo de un empleo, faltaban todavía veinte horas. Así que Joe Shupe se quedó holgazaneando en aquel zaguán y en su cabecita redonda se empezaron a arremolinar algunos pensamientos anodinos.
Primero pensó con asco en el Sueco. El Sueco —era danés, pero para Joe se trataba de una diferencia demasiado sutil— había llegado a la ciudad desde un campamento de leñadores de Lost Creek con dinero en los bolsillos y fe en sus colegas. Cuando se juntaron y emprendieron su breve amistad, al Sueco ya solo le quedaban cincuenta dólares de su tangible riqueza. Joe se hizo con ellos gracias un burdo y viejo subterfugio que hasta un bruto leñador de Lost Creek tenía la obligación de conocer. El destino de la defraudada fe del Sueco no nos preocupa. Joe ni se paró a pensar en eso; y si le hubiera prestado algo de atención lo más probable es que solo hubiera visto en ello una prueba más de que el Sueco estaba incapacitado para poseer dinero alguno.
Lo que sí era vital para Joe Shupe era que, inspirado por la facilidad con que había ganado aquellos cincuenta dólares, había abandonado el impoluto mostrador por el que, a lo largo de ocho horas cada día, se dedicaba a pasar tartas y sándwiches y café, y se había atrevido a buscarse la vida. Pero los cincuenta dólares habían tardado poco en desaparecer gota a gota; nadie había sucedido al Sueco y ahora Joe Shupe se veía acorralado por la necesidad de volver a encontrar un trabajo.
El problema de Joe, tal como había señalado Doc Haire en una ocasión, era que no tenía ningúna cualificación específica para el mundo del delito y, en consecuencia, se veía obligado a contentarse con robar lo que quedara disponible, un método chapucero y, por lo general, no satisfactorio. Tal como había declarado a menudo la misma autoridad: «Ganarse la vida en la calle no es moco de pavo. Coge a la mitad de los tipos que se dedican a contar lo buenos que son reventando cajas, asaltando chiringuitos y otras madrigueras, y ni la mitad consiguen comer caliente tres veces al día. ¿Qué posibilidades tiene entonces un tipo que no tiene una especialidad regular y se ve obligado a confiar en la suerte? ¿Eh?».
Pero Joe Shupe había hecho caso omiso de aquel consejo y del ejemplo personal de quien se lo daba. Porque Doc Haire, aunque se enorgullecía de ser el ladrón de casas más eficaz de todo el noroeste, no se libraba de embarcarse a Couer d’Alenes de vez en cuando para reparar su economía con un par de semanas de trabajo en la mina. Joe se daba cuenta de que Doc tenía razón: él no estaba preparado para horadar las superficies protectoras con que la humanidad protegía sus riquezas; la aparición del Sueco había sido un episodio fortuito y no cabía esperar que se repitiera. Ahora culpaba al Sueco...
Una conmoción en la calle interrumpió la inusual introspección de Joe Shupe.
Al otro lado de la calle, dos automóviles trazaban vueltas y tirabuzones, se detenían y avanzaban marcha atrás en un torpe remedo de un baile. Algunos hombres echaron a correr de un lado a otro entre ellos. Un hombre alto, con abrigo negro, se levantó en uno de los coches y empezó a disparar a dianas indeterminadas con una pistola de calibre pequeño. Aparecieron armas en otros automóviles y en las manos de los hombres que caminaban por la calle entre aquellos dos coches. Los espectadores se arremolinaban en los portales. Más abajo, por la misma calle, un policía corría con pasos pesados, sujetándose la cintura del pantalón y esforzándose por liberar la muñeca del lío que se había hecho con la cola de la chaqueta. Un hombre cruzó corriendo la calle hacia el portal de Joe, con una bolsa oscura balanceándose a un lado. Al tocar el bordillo con un pie, cayó hacia delante y quedó tumbado entre la acera y una alcantarilla. La bolsa se soltó de su mano y se deslizó por el pavimento —manteniendo un excelente equilibrio, como un niño con patines— hasta que llegó a los pies de Joe.
La sabiduría de Doc Haire quedó en nada. Sin pararse a pensar en la economía del robo, en las ventajas de la especialización, Joe Shupe se fió de sus impulsos. Cogió la bolsa, entró por la puerta giratoria al vestíbulo del edificio, dobló una esquina, avanzó por un pasillo y al fin llegó a una puerta más pequeña que daba a un callejón. El callejón se cruzaba con otra calle en la que vio un tranvía que se había detenido para no chocar con un camión. Joe subió al tranvía y encontró un asiento libre.
Hasta entonces, Joe Shupe se había guiado por el mero instinto y —suponiendo que fuera razonable haber tocado la bolsa— había actuado con destreza y con una hermosa precisión. En cambio ahora su cerebro consciente lo pilló desprevenido y recuperó el dominio. Empezó a preguntarse en qué se había metido, a dudar si la recompensa estaría a la altura de los riesgos que había corrido para hacerse con ella y a valorar cuál sería el tamaño de esos riesgos. Se puso nervioso, se le aceleró el pulso, que le latía en las sienes, y se le secó la boca. Tuvo una visión en la que una cantidad incontable de policías, embutidos en taxis como polluelos en sus jaulas, emprendían mareantes carreras para interceptar su recorrido.
Bajó a la calle tres manzanas más allá y solo la sospecha de que el conductor lo estaba mirando le impidió deshacerse de la bolsa. Hubiera preferido abandonarla entre los asientos sin llamar la atención, para que la encontrasen al llegar a la cochera. Se alejó rápidamente de las vías, doblando con gratitud todas las esquinas que la ciudad interponía en su camino, hasta que llegó a otra doble fila de vías de tranvía. Montó en uno y avanzó seis manzanas en él, para luego andar trazando eses por las calles hasta que por fin llegó al hotel en que tenía su habitación.
Tras tapar la cerradura con una toalla y bajar la persiana de la ventana —solo una, y pequeña—, Joe Shupe dejó la bolsa en la cama y se dispuso a abrirla. Estaba cerrada con un candado, pero atacó un lateral de cuero con su navaja y abrió una raja dentada que le permitió atisbar los papeles verdes de las profundidades.
—¡Dios bendito! —exclamó en un jadeo—. ¡Todo el dinero del mundo!
II
Se puso bien tieso de repente y, aguzando el oído, escuchó mientras sus ojos pequeños y marrones se paseaban suspicaces por toda la habitación. Se acercó de puntillas a la puerta, volvió a prestar atención, descorrió el pestillo a toda prisa y la abrió de golpe; se asomó al pasillo oscuro. Luego volvió a la bolsa negra. Abrió más la raja, vació el contenido y lo desparramó encima de la cama. Una montaña de papel de color verde grisáceo, toda una pila de billetes, dividido limpiamente en pequeños fajos rodeados por una faja de papel. De mil, de cien, de diez, de veinte, de cincuenta. Se quedó un largo rato boquiabierto, hechizado, jadeando; luego tapó a toda prisa la pila de billetes con una de las mantas grises y raídas de la cama y se dejó caer de pura flojera junto al montón.
A continuación, el deseo de saber a cuanto ascendía el botín se abrió paso entre su estupefacción y Joe se puso a contar el dinero. Lo hacía despacio y con dificultades, sacando de uno en uno los fajos del escondrijo y metiéndolos debajo de otra manta al terminar. Contó todos los paquetes que iba cogiendo, billete por billete, sin tener en cuenta las cifras anotadas en los envoltorios. Se detuvo al llegar a cincuenta mil y calculó que habría sumado un tercio de toda la pila. La emoción que hervía en su interior, añadida al esfuerzo que el inusual ejercicio de sumar exigía a su cerebro, provocó que su curiosidad se desvaneciera.
La mente, liberada de la carga matemática, sufrió el ataque de un pensamiento alarmante. El director del hotel, que también atendía la recepción, había visto entrar a Joe con la bolsa; y aunque el aspecto de la misma no tenía nada de especial, cuando se publicaran los periódicos vespertinos cualquier bolsa negra estaba destinada a atraer no solo las miradas ajenas, sino también la especulación. Joe decidió que tendría que salir del hotel y deshacerse de la bolsa.
Con mucho trabajo, y a costa de dos grandes ampollas, fue dando tajos a la bolsa con su navaja desafilada hasta que, envuelta en un viejo papel de periódico, quedó apelotonada en un amasijo irreconocible. Luego se repartió todo el dinero por el cuerpo, llenando los bolsillos y hasta metiendo algún fajo por dentro de la camisa. Contempló su imagen en el espejo al terminar y el resultado no le pareció satisfactorio: tenía un aspecto clara y graciosamente rellenito.
No servía. Sacó su maltrecha maleta de debajo de la cama y metió en ella el dinero, bajo unas pocas prendas de ropa.
Nada retrasó su partida del hotel: era de esos en los que todas las facturas se pagan por adelantado. Pasó por cuatro contenedores de basura antes de reunir el valor suficiente para librarse de los trocitos de bolsa, pero en el quinto sí tuvo el coraje de tirarlos. Luego caminó, casi a la carrera, unos diez minutos, doblando esquinas y escabulléndose por callejones hasta que estuvo seguro de que nadie lo vigilaba.
Llegó a un hotel que quedaba en el extremo de la ciudad opuesto a aquel en que había tenido su último hogar, reservó una habitación y subió de inmediato. Con las persianas cerradas y la cerradura tapada y el montante de ventilación cerrado, volvió a sacar el dinero. Tenía la intención de terminar de contarlo —el recorrido por la ciudad le había reanimado el deseo de conocer el alcance de su riqueza—, pero al darse cuenta de que lo había apelotonado todo y había mezclado los fajos ya contados con los que no lo estaban todavía, pensó en la inmensidad de la tarea pendiente y renunció. Contar era un «trabajo duro»; ya le informarían los verpertinos de lo que había ganado.
Quería mirar el dinero, regocijarse la mirada con él, acariciarlo, pero la abundancia lo incomodaba, incluso le daba miedo, por mucho que allí estuviera a salvo de miradas curiosas. Había demasiado. Le ponía nervioso. Mil dólares, o quizás incluso diez mil, le hubieran dado una alegría brutal, pero aquella pila... Con movimientos furtivos, lo volvió a meter todo en la maleta.
Por primera vez, lo contempló como si no fuera dinero —un objeto por sí mismo—, sino dinero: un potencial de mujeres, cartas, alcohol, vagancia... ¡Todo! Por un instante se quedó sin aliento al pensar en todo lo que el mundo podía ofrecerle ahora. Y se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo: todas aquellas cosas estaban ahí afuera, llamándolo, mientras él se quedaba en la habitación a soñar con ellas. Abrió la maleta, sacó dos puñados de billetes y se los embutió en los bolsillos.
Mientras bajaba la escalera que llevaba a la calle, se detuvo de pronto. Un hotel de aquella clase —o de cualquier otra— no era sin duda el lugar idóneo para dejar más de ciento cincuenta mil dólares sin vigilancia. Había que ser idiota para dejárselo allí y que se lo robaran.
Volvió corriendo a la habitación y, sin detenerse apenas a renovar las precauciones anteriores, se lanzó por la maleta. El dinero seguía allí. Luego se sentó y trató de pensar en la manera de proteger el dinero durante su ausencia. Tenía hambre —llevaba sin comer desde la mañana—, pero no podía dejar el dinero allí. Encontró un papel grueso, metió el dinero en su interior y lo envolvió con fuerza para formar un bulto irreconocible: la colada, quizá.
En la calle, los vendedores de periódicos vociferaban sus extras. Joe compró un periódico, lo plegó con cuidado para que no quedasen a la vista los titulares y fue a un restaurante de la Quinta Avenida. Se sentó en una mesa de un rincón, al fondo, con el paquete en el suelo y los pies encima del paquete. Luego, con una trabajosa pretensión de indiferencia abrió el periódico y leyó sobre el asalto en que, aquel mismo día, se habían robado doscientos cincuenta mil dólares de un automóvil que perteneía al Fourth National Bank. ¡Doscientos cincuenta mil! Cogió el paquete del suelo con tanta prisa que hasta hizo ruido al golpearse la frente contra la mesa, y se lo puso en el regazo. Luego se sonrojó ante la idea repentina de que pudieran mirarlo, empalideció de puro miedo y soltó un bostezo exagerado. Tras confirmar que ninguno de los demás hombres del restaurante había reparado en su peculiar comportamiento, centró de nuevo la atención en la noticia del robo.
Habían detenido a cinco de los bandidos en el acto, según el periódico, dos de ellos con heridas graves. Los asaltantes, que, siempre según la prensa, tenían que haber obtenido de algún amigo desde el interior la información sobre el traslado de aquella cantidad excepcional, habían echado a perder el ataque al detener su automóvil demasiado lejos del de la víctima para que la retirada fuera eficaz. De todos modos, el sexto bandido había logrado huir con el dinero. Tal como cabía esperar, todos los bandidos negaban que hubiera un sexto miembro, pero la desaparición del dinero demostraba su existencia de modo indiscutible.
Desde el restaurante, Joe se fue a un salón de la calle Howard, compró dos botellas de licor blanco y se las llevó a la habitación. Había decidido que tendría que pasar aquella noche encerrado: no podía ir por allí con doscientos cincuenta mil dólares bajo el brazo. ¿Y si el papel tenía alguna brecha y de repente se abría por la presión del interior? ¿O si se le caía el paquete? ¿Y si alguien chocaba con fuerza con él?
Anduvo nervioso de un lado a otro de la habitación durante horas, sopesando su problema con toda la concentración que su mente apagada era capaz de brindarle. Abrió una de las botellas que había comprado, pero la dejó a un lado sin probarla: no podía arriesgarse a beber hasta que tuviera el dinero a salvo. Se trataba de una responsabilidad demasiado grande para mezclarla con alcohol. Las mujeres, las cartas y otras tentaciones no le preocupaban ahora: ya habría tiempo cuando el dinero estuviese a buen recaudo.�No podía dejarlo en la habitación y no podía llevarlo a ningún sitio conocido. O, para el caso, a ningún sitio.
III
Aquella noche durmió poco y al llegar la mañana no había avanzado en la solución del problema. Pensó en ingresar el dinero en el banco, pero descartó la idea por absurda: no podía entrar en un banco al día siguiente de un robo tan comentado y abrir una cuenta con un montón de billetes. Pensó incluso en buscar algún rincón apartado donde enterrarlo, pero aun se le antojaba más ridículo. Unas cuantas paladas de tierra no ofrecían suficiente protección. Podía comprar una casa, o alquilarla, y esconder el dinero en su interior; pero había que tener en cuenta la posibilidad de un incendio, aparte de que lo que podía servir para esconder unos cientos de dólares tal vez no valiera para tantos miles. Necesitaba un plan absolutamente fiable, un plan que fuera seguro en todos los aspectos y que no admitiera ni una sola brecha por la que pudiera desvanecerse el dinero. Conocía a media docena de hombres que podían decirle cómo hacerlo, pero... ¿De quién podía fiarse cuando se trataba de doscientos cincuenta mil dólares?
Cuando se sintió mareado de tanto fumar en ayunas, preparó de nuevo la maleta y salió del hotel. Un día entero de incomodidad y nerviosismo, con la maleta a todas horas en la mano o bajo el pie, pasó sin traer solución. El inquilino verde grisáceo alojado en su maleta baqueteada lo atontaba, aniquilaba una imaginación que nunca había sido demasiado ágil. Los nervios empezaban a enviar pequeños mensajes temblorosos —la avanzadilla del pánico— al cerebro.
Aquella noche, al salir del restaurante se encontró a Doc Haire en persona.
—¡Hola, Joe! ¿Te vas de viaje?
Joe bajó la mirada hacia la maleta que llevaba en una mano.
—Sí —contestó.
¡Eso era! ¡Cómo no se le había ocurrido antes! En otra ciudad, a cierta distancia del escenario del robo, no estaría presente ninguna de las restricciones que tanto lo oprimían en Spokane. Seattle, Portland, San Francisco, Los Ángeles, ¡el este!
Aunque había pagado litera, Joe Shupe no la ocupó; prefirió pasar la noche sentado en un vagón. A última hora se había dado cuenta de que no conocía bien las rutinas de los vagones de literas: cabía la posibilidad de que le pidieran que entregase su equipaje de mano. Joe no lo sabía, pero sí sabía que el dinero de la maleta no iba a alejarse de sus manos mientras no le encontrase un lugar más seguro. Así que fue dando incómodas cabezadas mientras el tren pasaba sobre las Cascadas, desparramado en dos asientos del vagón de fumadores, recostado en la maleta.
En Seattle no obtuvo más libertad que en Spokane. Se había hecho el propósito de abrir una cuenta en cada banco de la ciudad para distribuir ampliamente su tesoro en cantidades prudentes; intentó llevar a cabo ese plan durante un par de días. Sin embargo, sus piernas nerviosas se negaban a hacerle entrar por la puerta del banco. Había algo demasiado austero, demasiado oficial, demasiado sabiondo en la mismísima arquitectura de aquellas instituciones financieras y nadie sabía qué complicaciones, qué interrogatorios esperaban a un hombre ahí dentro.
El temor a que lo desposeyeran de su riqueza unos ladrones más astutos que él —y admitía con franqueza que podía haber muchos— lo empezó a obsesionar y lo mantuvo lejos de los salones de baile, los billares, las casas de apuestas y los bares. Se alejaba huyendo de cualquiera que le dirigiese hasta la frase más casual. El primer día en Seattle compró una muda entera de ropa brillante y alegre, pero solo la pudo llevar media hora. Le daba la sensación de que así tenía demasiada pinta de rico y sin duda llamaría la atención de legiones de ladrones. De modo que la volvió a meter en la maleta y desde entonces solo se puso su ropa vieja.
Por la noche dormía con la maleta a su lado en la cama, un brazo echado por encima en un abrazo protector parecido al que daría un novio, y se despertaba de vez en cuando con el temor de que alguien se la quitaba de un tirón. Y cada noche en un hotel distinto. Cambiaba de residencia cada día, temeroso de la curiosidad que pudiera despertar su costumbre de cargar siempre con la maleta si se quedaba demasiado tiempo en el mismo hotel.
La poca inteligencia que pudiera poseer en condiciones normales estaba a esas alturas sumergida por completo en el pánico que dominaba su vida. Deambulaba sin rumbo por la ciudad, un hombre desastrado con una mirada de conejo agobiado en sus ojos furtivos, sin destino, sin propósito, lleno de presentimientos que ya solo servían para volver más profunda la modorra de su cerebro.
Una rutina insensata ocupaba sus días. A las ocho de la mañana, u ocho y media, abandonaba el hotel en que hubiera dormido, desayunaba en algún comedor cercano y luego echaba a andar: bajaba por la Segunda hasta Yessler Way, por la Cuarta hasta Pike, o tal vez llegase a Stewart, la Segunda hasta Yessler Way, la Cuarta... A veces cortaba el ritmo para pasar una hora, o más, en alguno de los bancos verdes de hierro que había en torno al tótem de la plaza Pioneer, con la maleta a un lado, o bajo sus pies. Enseguida, impelido por alguna inquietud oscura, se levantaba de modo abrupto y retomaba sus andares por Yessler Way hasta la Cuarta, luego Pike, la Segunda hasta Yessler Way, luego... Si le asaltaba el hambre comía frugalmente en el restaurante más cercano, pero a menudo no se acordaba de comer en todo el día.
Sus noches eran más vívidas: en la oscuridad su mente se sacudía parte de la modorra y se volvía sensible al dolor. Tumbado con la luz apagada, siempre en una habitación desconocida, lo invadían miedos salvajes en un caos anárquico que se traducía en puro delirio. Solo en sus sueños veía con claridad las cosas. Sus cabezadas breves y muy separadas le aportaban imágenes claras y muy perfiladas, en las que le robaban el dinero de modo invariable, a menudo con el añadido de la violencia física en sus formas más desagradables.
El fin era inevitable. En una ciudad más grande, Joe Shupe podía haber seguido así hasta que se le agotara el ánimo por completo y cayera desplomado. Pero Seattle no tiene el tamaño suficiente para extinguir la identidad de sus habitantes: los rostros extraños se vuelven familiares. Uno se acostumbra a cruzarse con el hombre del sombrero marrón en algún lugar, cerca de la oficina de correos, y con la pelirroja que lleva unos granos de uva en el sombrero en cualquier trozo de la calle Pine, entre las doce y la una del mediodía; se empieza a buscar al joven delgado del bigote extraño y se espera cruzarse con él al menos dos veces a lo largo del día. Así fue como dos policías dedicados a la vigilancia del cumplimiento de la ley seca reconocieron a Joe Shupe, su maleta baqueteada y su aire de miedo aturdido.
Al principio no se lo tomaron muy en serio hasta que, casi por accidente, empezaron a percatarse de su costumbre de cambiar de residencia cada noche. Luego, un día sin nada especial que hacer y con el recuerdo reciente de alguna reprimenda de sus superiores por no ofrecer «resultados», se cruzaron con Joe por la calle. Lo fueron siguiendo durante un par de horas: arriba por la Cuarta hasta Pike, por la Segunda hasta Yessler Way... Tras la tercera vuelta al circuito, la confusión y un punto de desazón impulsó a los agentes a abordar a Joe.
—¡No he hecho nada! —les dijo Joe aferrando la maleta, bien pegada al cuerpo, con los dos brazos—. ¡Déjenme en paz!
Uno de los agentes dijo algo que Joe no llegó a entender —a esas alturas ya estaba más allá de entender nada—, pero las lágrimas se asomaron a sus ojos enrojecidos y echaron a rodar por sus mejillas.
—¡Déjenme en paz! —repitió.
Luego, con la maleta pegada todavía al regazo, se dio media vuelta y echó a correr calle abajo. A los agentes les resultó fácil atraparlo.
La historia de cómo había llegado a manos de Joe Shupe el cuarto de millón de dólares provocó en todo el mundo —policía, prensa, público— todo tipo de burlas. Sin embargo, ahora que la responsabilidad de mantener el dinero a salvo se había desplazado a la policía de Seattle, él durmió profundamente aquella noche y las siguientes; cuando se presentó ante el tribunal de Spokane dos semanas después para insistir inútilmente en que no era un miembro de la banda que había asaltado el automóvil del Fourth National Bank volvía a ser el de siempre, tanto en el plano físico como en el mental.