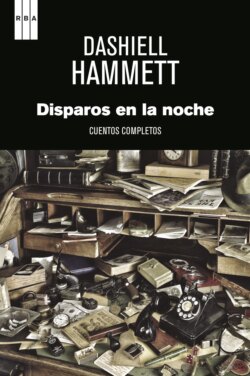Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 15
EL ÁNGEL LADRÓN
ОглавлениеCarter Brighan —Carter Webright Brigham en los sumarios de diversas revistas populares— se despertó de golpe y pasó de la inconsciencia a la vigilia absoluta de un modo tan repentino que no le cupo duda de que algo externo había perturbado su sueño.
La luna no había ascendido todavía en el cielo y su piso quedaba en la parte interna del edificio, apartado de las farolas de la calle: lo rodeaba una oscuridad tan completa que no alcanzaba a ver ni el pie de la cama.
Después de ese primer susto que lo acababa de despertar, contuvo la respiración, se quedó quieto y aguzó la vista y el oído. Casi de inmediato le llegó un sonido —tal vez la repetición del que lo había despertado— desde la habitación contigua: el roce furtivo de unos pies arrastrados sobre la madera del suelo. Un momento de silencio, el crujido de una silla contra el suelo, como empujada por una espinilla en un despiste. Luego el silencio otra vez y un roce leve, como si un cuerpo se deslizara pegado al rugoso papel de la pared.
El caso es que Carter Brigham no era un héroe ni un cobarde y estaba desarmado. Lo más peligroso que había en su habitación era un par de candelabros —nada despreciables como armas en una emergencia—, pero quedaban en el lado opuesto al de la habitación de donde procedían aquellos sonidos.
Si lo hubieran despertado sonidos muy débiles y no repetidos en la habitación contigua —los clásicos roces que ni el ladrón más versado es capaz de evitar— es probable que Carter se hubiese contentado con permanecer en la cama e intentar asustar al ladrón con un grito. No hubiera pasado por alto el hecho de que en una lucha cuerpo a cuerpo en aquellas circunstancias el allanador contaba con todas las ventajas.
Pero aquel allanador en particular había hecho mucho ruido, incluso había tropezado con una silla, en una demostración de que el sigilo no era precisamente lo suyo. Al hombre tumbado en la cama no se le ocurrió que un ladrón inexperto podía fácilmente resultar tan peligroso como el más experto.
Acaso se debiera a que en las muchas historias de truhanes que había escrito el peligro siempre se asociaba con la habilidad, mientras que los chapuceros resultaban comparativamente inocuos y fáciles de derrotar, y él había terminado por dar por cierta su teoría. Al fin y al cabo, si un hombre afirma algo con la frecuencia suficiente es muy probable que antes o después deposite cierta fe en esa misma afirmación.
En cualquier caso, Carter Brigham abandonó las sábanas deslizando su nada enclenque cuerpo y luego sus pies descalzos lo llevaron con pasos silenciosos hacia la puerta de la habitación de la que procedían los ruidos, que permanecía abierta. Pasó de su cama a algún lugar de la habitación contigua, con la espalda pegada a la pared que se extendía a continuación de la puerta, en el interludio de un silencio del intruso.
La habitación en cuyo interior se encontraba ahora Carter estaba tan oscura como la que acababa de abandonar; por eso se quedó quieto, en espera de que el allanador revelara su posición.
Nadie puso a prueba su paciencia. El ladrón se movió enseguida y con cierto ruido; entonces, contra el rectángulo de la ventana —apenas un poco más claro que el resto de la habitación—, Carter distinguió por el contraste una sombra con forma humana que se dirigía hacia él. Tras pasar por delante de la ventana, la sombra se perdió en la oscuridad que la envolvía.
Con el cuerpo tenso, Carter permaneció inmóvil hasta que le pareció que el ladrón habría llegado ya a un punto en el que no se interpondría ningún mueble. Entonces, con los brazos abiertos por completo y las manos dispuestas a agarrar lo que fuese, se lanzó hacia delante.
Golpeó con el hombro al intruso y cayeron ambos al suelo. Un antebrazo alcanzó el cuello de Carter y se lo apretó. Él consiguió apartarlo, pero recibió un golpe en la mejilla. Rodeó el cuerpo del ladrón con un brazo y devolvió el golpe con la mano libre. Rodaron de un lado a otro hasta que los detuvieron las patas de una mesa gigantesca; el ladrón estaba encima.
Con un salvaje estallido de sus fuerzas, que durante la pelea habían demostrado superar fácilmente las del contrario, Carter retorció el cuerpo y lanzó al adversario contra la dura mesa. Luego clavó un puño en el cuerpo que acababa de sacudirse de encima y reptó para ponerse de rodillas mientras tanteaba en busca del cuello del ladrón. Al alcanzarlo se encontró con que el allanador permanecía quieto y no ofrecía ninguna resistencia. Con una carcajada triunfal, Carter se puso en pie y encendió la luz.
La chica del suelo no se movió.
Medio tumbada, medio recostada contra la mesa hacia la que acababa de lanzarla, seguía inerte. Una figura quieta y retorcida dentro de un traje negro de hechuras austeras —una de cuyas mangas estaba arrancada desde el hombro—, con una infinita confusión de cabello castaño corto sobre un rostro blanco como una sábana, salvo en las zonas enrojecidas por los golpes. Tenía los ojos cerrados. Un brazo estirado en el suelo; el otro, quieto junto al costado; una pierna de seda estirada; la otra, doblada bajo el cuerpo.
Su gorrita negra de punto había rodado hasta una esquina de la habitación; cerca de allí había una palanca muy pequeña, la ganzúa que había usado para forzar la entrada.
La ventana que daba a la escalera de incendios —siempre cerrada por la noche— estaba abierta de par en par. El cierre retorcido colgaba del marco.
De manera mecánica y metódica —no en vano hasta bien poco antes había sido reportero de un periódico matinal y las lecciones de muchos años no se desaprenden en unas pocas semanas— los ojos de Carter fueron recogiendo esos detalles y comunicándoselos al cerebro mientras él se esforzaba por superar el asombro.
Al cabo de un rato, recuperadas ya las funciones cerebrales, se acercó a la chica y se arrodilló a su lado. Tenía un pulso regular, pero no daba ninguna otra señal de vida. La levantó del suelo y cargó con ella hasta el sofá de piel que había al otro lado de la habitación. Después llevó agua fría del baño y brandy del mueble bar. La generosa aplicación de la primera en las sienes y del segundo entre los labios provocó un temblor en la boca y un estrecimiento en los párpados.
Acto seguido la mujer abrió los ojos, recorrió la habitación con una mirada confundida y trató de incorporarse. Él le empujó suavemente la cabeza hacia el sofá de nuevo.
—Siga tumbada un poco más... Hasta que se encuentre bien.
Ella se comportaba como si lo estuviera viendo todo por primera vez, pero parecía saber dónde estaba. Sacudió la cabeza para liberarse de la mano que la retenía, incorporó el torso hasta quedar sentada y echó los pies al suelo.
—O sea que he vuelto a perder —dijo con una pretendida despreocupación, teñida apenas levemente de amargura, mientras lo miraba a los ojos.
Eran unos ojos verdes y muy grandes, e iluminaban una cara que, de no ser por aquella luz tan suave, habría resultado demasiado taciturna para tenerla por hermosa, pese a la delicada regularidad de sus rasgos.
La mirada de Carter cayó hacia las mejillas demacradas, en las que sus nudillos habían dejado marcas amoratadas.
—Lamento haberte golpeado —se disculpó—. En la oscuridad, he dado por hecho que eras un hombre. De lo contrario, no...
—Olvídalo —le instó ella con frialdad—. Es parte del juego.
—Pero yo...
—¡Ay, déjalo ya! —Cortó con impaciencia—. No sirve para nada. Estoy bien.
—Me alegro.
Sus pies descalzos entraron en su campo de visión y se fue a su habitación a buscar la bata y las zapatillas. Cuando volvió, la chica lo miraba en silencio y en su rostro había un sereno desafío.
—Bueno —sugirió Carter mientras acercaba una silla—, qué tal si me lo cuentas todo.
Ella soltó una breve risa.
—Es una historia larga y en cualquier momento van a llegar los polis. No me daría tiempo a contarla.
—¿La policía?
—Ajá.
—¡Pero si yo no les he llamado! ¿Por qué iba a hacerlo?
—Dios sabrá. —La chica recorrió la habitación con la mirada y luego la clavó abruptamente en sus ojos—. Si te crees que vas a comprar mi libertad, hermano —protestó con una gélida insolencia en la voz—, ¡estás muy equivocado!
Él rechazó la idea. Luego:
—¿Qué tal si me lo cuentas?
—¿Listo para un cuento para llorar? —se burló ella—. Pues aquí lo tienes: el último par de trabajos que he hecho han salido mal y he tenido que estar parada un tiempo. Tan parada que ni siquiera he podido comer nada desde hace uno o dos días. Pensé que tendría que dar otro palo para juntar dinero para huir y así me podría largar un tiempo de la ciudad. ¡Eso estaba haciendo! Estaba medio mareada de no comer y he hecho demasiado ruido. Pero aun así —añadió con una risa burlona—, si llego a tener un arma nunca me habrías pillado.
Carter se puso en pie.
—Hay algo de comida en el congelador. Vamos a comer algo antes de seguir hablando.
Llegó un gruñido de la ventana por la que había entrado la chica. Los dos se volvieron hacia ella. Enmarcado en la ventana, había un hombre corpulento, con la cara roja, traje de sarga azul y sombrero hongo negro. Pasó una pierna musculosa por encima de la repisa y entró en la habitación con la voluminosa agilidad propia de un oso.
—Vaya, vaya... —Las palabras sonaban complacientes en su boca de labios gruesos, bajo el bigote gris bien recortado—. Pero si es mi vieja amiga, Angel Grace.
—¡Cassidy! —exclamó con voz débil la chica. Luego volvió a sumirse en un amargo estoicismo.
Carter dio un paso adelante.
—¿Qué...?
—No pasa nada —le aseguró el recién llegado, al tiempo que le mostraba una placa brillante—. Sargento Cassidy. Pasaba por aquí y he visto que alguien se colaba por la salida de incendios. He decidido esperar para pillarlos cuando salieran y detenerlos con el botín. Me he cansado de esperar y he subido a ver qué pasaba. —Luego se volvió hacia la chica con tono jovial—. ¡Y resulta que es Angel en persona! Venga, muchacha, vamos a dar una vuelta.
Ella echó a andar hacia el detective, pero Carter avanzó una mano para detenerla.
—¡Un momento! ¿No podemos arreglarlo? Yo no pienso denunciar a esta señorita.
Carter pasó su mirada maliciosa de la chica a Carter y negó con un movimiento de cabeza.
—No puede ser. A este ángel lo buscan por media docena de trabajillos. Que usted la denuncie o deje de hacerlo no cambiará nada. En cualquier caso, le sobran denuncias.
La chica mostró su conformidad con una inclinación de cabeza.
Sin embargo, Carter no estaba dispuesto a ceder sin plantar cara. Los dioses no envían ladronzuelas de carne y hueso a la habitación de un escritor cada día de la semana. Merecía la pena pelear por la posesión de aquel regalo. Le pareció que aquella chica debía de tener material para miles, decenas de miles de páginas de ficción. ¿Se podía renunciar fácilmente a un chollo así? Y encima ya de por sí era bastante atractiva. Otro reclamo aun mayor por su parte —aunque quizá no fuera tan fácil de explicar— era aquella zona moteada que su puño había dejado en la suave carne de la mejilla.
—¿No lo podemos arreglar de alguna manera? —preguntó—. ¿No podríamos hacer que los cargos quedaran...? Eh... ¿Que quedaran descartados de momento, aunque fuera de manera no oficial?
Las gruesas cejas de Cassidy se desplazaron hacia abajo y la rojez de su cara se oscureció.
—¿Está intentando...? —Se detuvo y sus ojos pequeños y azules se estrecharon hasta el extremo de desaparecer por completo—. ¡Adelante! Usted habla.
Carter sabía que un soborno era una cosa seria, sobre todo si se ofrecía directamente a un oficial representante de la ley. La ley no puede dejarse de lado, pervertida, por ningún individuo. Arrojarle a aquel armario gigantesco unos trocitos de papel grabado con color verde y esperar que eso lo obligara a cambiar de rumbo era, por decir poco, un procedimiento temerario.
Y sin embargo la ley, tal como la representaba aquel Cassidy gordo con sus ropas abolsadas y no precisamente inmaculadas, aunque no dejaba de ser la ley, sí parecía menos asombrosa, menos inalcanzable. Casi adoptaba un aspecto humano, el aspecto de un hombre que no deja de tener sus defectos. En ese preciso instante, de hecho, la ley lo miraba con unos ojitos azules manifiestamente codiciosos, por mucho que su dueño pusiese cara de póquer.
Carter dudó y quiso encontrar palabras que vistieran su oferta de un modo más atractivo; pero el agente le liberó de la necesidad de llamar al asunto por su nombre.
—Oiga, señor —dijo en tono cándido—. ¡Ya le he entendido! Pero, si le digo la verdad, yo creo que el precio no le va a compensar.
—¿Cuál sería el precio?
—Bueno, que yo sepa, hay ofertas de hasta cuatrocientos en recompensas, tal vez más.
¡Cuatrocientos dólares! Desde luego, era bastante más de lo que Carter esperaba pagar. De todos modos, podía multiplicar varias veces aquella cantidad con el material que obtendría de la chica.
—¡Hecho! —contestó—. ¡Cerrado por cuatrocientos!
—¡Eeehh! —rugió Cassidy—. ¡Así no gano nada! ¿Qué clase de tonto cree que soy? Si la entrego gano lo mismo y además sumo méritos para un ascenso. Entonces, ¿qué sentido tiene soltarla por la misma cantidad y encima correr el riesgo de que me trinquen si se acaba sabiendo?
Carter concedió que la postura del agente tenía sentido.
—Quinientos —propuso.
Cassidy lo rechazó con enfáticos movimientos de cabeza.
—La verdad, por menos de mil ni me lo pensaría. ¡Y pagar esa cantidad sería una gilipollez! Ella es maja, de acuerdo, pero el mundo está lleno de chicas tan majas como ella que salen mucho más baratas.
—No puedo pagar mil —dijo Carter lentamente.
En el banco apenas tenía un poco más que eso.
El sentido común le decía que no debía empobrecderse por aquella chica y le advertía que incluso el pago de quinientos dólares por su libertad quedaba un paso más allá de los límites de la conducta razonable. Alzó la cabeza para reconocer la derrota y decir a Cassidy que podía llevarse a la chica. Luego concentró la mirada en la joven. Aunque se esforzaba todavía por mantener una actitud de irónica indiferencia con respecto a su destino y hasta conseguía exhibir una sonrisa temeraria, le temblaba un poco la barbilla y en la postura de sus hombros ya no se notaba aquella rectitud desenfadada.
Nada pudieron hacer los dictados de la razón contra aquellas señales de aflicción.
Sin haberlo decidido de manera consciente, Carter se encontró diciendo:
—Lo máximo que puedo dar son setecientos cincuenta.
Cassidy sacudió la cabeza bruscamente, pero al mismo tiempo se mordió el labio inferior, despojando al gesto inicial de su pretendida finalidad.
Movilizada por la indecisión del sargento, la chica apoyó con gesto impulsivo una mano en el brazo de Carter y añadió a la tentación del dinero el peso de su personalidad.
—Venga, Cassidy —suplicó—. Sea bueno, hágame el favor. ¡Coja los siete cincuenta! Bastante reputación tiene sin necesidad de encerrarme.
Cassidy se volvió abruptamente hacia Carter.
—Voy a hacer una bobada, pero... ¡Deme la pasta!
Al ver el talonario que Carter sacaba de un cajón, Cassidy volvió a resistirse y exigió el pago en efectivo. Al final lo convencieron para que aceptara un talón sin barrar, convertible en efectivo.
Al llegar a la puerta se dio media vuelta y agitó un dedo en dirección a Carter.
—Acuérdese de esto —le advirtió—. Como intente hacer algo raro con este talón lo voy a agarrar aunque tenga que falsear pruebas para detenerlo.
—No habrá nada raro —le aseguró Carter.
El hambre de la chica era indudable: se comió con toda voracidad la carne fría, la ensalada, los panecillos, la tarta y el café que Carter le fue poniendo delante. Mientras comía, ninguno de los dos habló mucho. Ella se concentraba por completo en la comida, mientras que la mente de Carter se ocupaba de planificar el mejor modo de sacar provecho de aquella oportunidad.
Con el cigarrillo de la sobremesa la chica se ablandó un poco y Carter la convenció para que hablara de sí misma. Pero era evidente que ella lo aceptaba con muchas reservas y en ningún momento pretendía bajar la guardia.
Le contó su historia brevemente, sin entrar en detalles.
—Mi viejo se llamaba John Cardigan, aunque mucha gente lo conocía como John «el Cajas», por su truco de llevar las herramientas en una caja de zapatos que no levantara sospechas. Está mal que lo diga yo, pero en este negocio no ha habido un ladrón tan escurridizo como él. A Ma no la recuerdo demasiado bien. Se murió o se fue, o yo qué sé, cuando yo era una cría, y al viejo no le gustaba hablar de ella.
»De todos modos, si hablamos del mundo criminal, tuve la mejor educación que se podía conseguir. Estaba el viejo, que en lo suyo era un mago; también Frank, mi hermano mayor, que ahora está cumpliendo condena de catorce años en Deer Lodge, y que tampoco tenía nada de inútil con un abrelatas en las manos si se trataba de abrir una caja fuerte. Entre ellos y sus pandillas, tuve una educación bastante buena en algunas especialidades.
»Todo fue bien mientras yo me ocupaba de cuidar la casa para el viejo y para Frank y ellos me conseguían todo lo que quisiera, hasta que al viejo se lo cargó un vigilante nocturno de Fili. Luego, un par de semanas más tarde, a Frank lo pillaron en Great Falls, un pueblo de Montana. Eso me dejó contra la pared. No habíamos ahorrado mucho dinero, vivíamos a salto de mata, y le mandé todo lo que teníamos al boquilla de Frank, un abogado, para ver si lo libraba. Pero no sirvió de nada: lo habían pillado con las manos en la masa y lo trincaron.
»A partir de entonces tuve que cuidar de mí misma. Era cuestión de escoger entre sacarle rendimiento a lo que el viejo y Frank me habían enseñado o quedarme en la calle. Por supuesto, no hubiera tenido que ir exactamente a la calle, había un montón de tipos dispuestos a acogerme, pero esa es una manera muy podrida de ganarse la vida. ¡No quiero ser propiedad de nadie!
»A lo mejor crees que podría haber conseguido un trabajo en alguna tienda, o en una fábrica, o algo así. Pero, de entrada, para una chica sin experiencia es muy difícil ganar la pasta suficiente para vivir; además, la mitad de los polis de esta ciudad saben de quién soy hija y al verme trabajando en cualquier sitio no hubieran guardado el secreto; habrían creído que formaba parte de algún plan.
»Así que, después de pensarlo bien, decidí probar suerte en los chanchullos de mi padre. Todo fue fácil desde el principio. Me sabía todos los trucos y no me costó ponerlos en práctica. También ayudaba ser chica. Un par de veces, cuando me pillaron con las manos en la masa, pude decir que había entrado por error y confiaron en mi palabra.
»Pero ser chica también tenía sus desventajas. Al ser la única mujer metida en esto, mi trabajo era más bien conspicuo y la pasma no tardó demasiado en seguirme la pista. Me detuvieron un par de veces, pero tenía un buen abogado y, como no pudieron probar ningún cargo, tuvieron que soltarme; pero no se olvidaron de mí.
»Luego tuve una mala racha y me metí en algunos trabajos que ellos sabían que me los podían atribuir; entonces empezaron a investigarme en serio. Para acabarlo de estropear, había herido los sentimientos de unos cuantos tipos que en algún momento habían intentado ponerse babosos conmigo y esos empezaron a atacarme, a contarle a la gente que yo me lo creía, y cosas por el estilo, y eso no me dejó en muy buena situación con la gente que me podía ayudar cuando llegaron los malos tiempos.
»Así que encima de tener que esconderme de la pasma también me tocó esquivar a la mitad de los matones de la ciudad por miedo a que me pillaran y me entregasen a la poli. El rollo ese del honor entre ladrones no da para mucho en Nueva York.
»Al final se complicó tanto que no podía ni pasar por mi habitación, donde tenía toda mi ropa y el poco dinero que me quedaba. Me encerraba en una guarida que tenía al otro lado de la ciudad y espiaba a los polis que vigilaban el lugar con la certeza de que si se me ocurría asomarme se me llevarían.
»No lo podía mantener mucho tiempo, sobre todo porque allí no tenía comida y no podía recurrir a nadie que me mereciese confianza: así que esta noche me he arriesgado y he salido por el tejado con la intención de meterme en el primer coladero de apariencia fácil que encontrase en busca de algo de comida y un poco de calderilla para largarme de la ciudad.
»Este es el sitio que he escogido y así se acaba mi historia.
Guardaron silencio un momento mientras ella miraba a Carter con el rabillo del ojo, como si pretendiera leer lo que le pasaba por la mente, y él daba vueltas a la historia de la chica y admiraba sus posibilidades literarias.
Ella arrancó a hablar de nuevo y su voz conservaba aquella cualidad levemente metálica que había tenido antes de que la preocupación por su propia historia le hiciera olvidar el cansancio.
—Bueno, viejo amigo, no sé a qué estás jugando; pero te he avisado desde el principio de que yo no me trago nada.
Carter se echó a reír.
—Angel Grace, qué bien te sienta tu nombre, seguro que te ha enviado el cielo —dijo. Luego, con cierta timidez añadió—: Yo me llamo Brigham. Carter Webright Brigham.
Hizo una pausa con pequeñas expectativas y no resultó en vano.
—¿No serás el escritor?
Aquel reconocimiento inmediato hizo que Carter le dedicara una gran sonrisa: no tenía tanto éxito como para esperar que a cualquiera le resultara familiar su nombre.
—¿Has leído algo mío? —le preguntó.
—Ah, sí. «Veneno para uno» y «El trato» en Warner´s Magazine; «Nemesis Incorporated» en National y todos tus relatos en Cody’s.
Su voz, incluso sin el testimonio añadido de la admiración que había sustituido al cálculo en su mirada, daba a entender sin duda alguna que aquellas historias le habían gustado.
—Vaya, pues aquí está la respuesta —le dijo—. Todo ese dinero que he dado a Cassidy era una inversión en una mina de oro. Todo lo que me vas a explicar casi se escribirá solo y luego... ¡Las revistas lo devorarán!
Aunque pudiera parecer extraño, la información de que el interés de Carter era puramente profesional no parecía proporcionar un gran placer a la chica; al contrario, en el campo verde claro de sus ojos aparecieron algunas sombras.
Al verlas, Carter, movido por una aprehensión intuitiva, se apresuró a añadir:
—Pero supongo que hubiera hecho lo mismo aunque tú no supusieras una promesa de historias. No iba a dejar que se te llevase a la cárcel.
Ella le dedicó una sonrisa escéptica, pero su mirada se aclaró un poco.
—Todo eso está muy bien —observó la chica— de momento. Pero no olvides que Cassidy no es el único sabueso que me persigue en esta ciudad. Y tampoco que, al ayudarme, puede que estés cavando un buen agujero para ti también.
Carter volvió a pisar el suelo.
—¡Tienes razón! Habrá que decidir qué nos conviene hacer.
Entonces habló la chica:
—Eso está chupado. ¡Yo tengo que salir de la ciudad! Hay demasiada gente buscándome y soy demasiado conocida. Otra cosa: te puedes fiar de Cassidy mientras no se gaste el dinero, pero no le va a durar mucho. Lo más probable es que ahora mismo lo esté perdiendo en una mesa de juego. En cuanto se quede pelado vendrá a verte otra vez. Por lo que a él concierne no corre peligro: no puede acusarte de nada sin denunciarse a sí mismo. Pero si me llega a encontrar me encerrará, salvo que tú pongas más pasta; y tratará de encontrarme por medio de ti. Lo único que puedo hacer es largarme de la ciudad.
—Eso es lo que vamos a hacer —exclamó Carter—. Buscaremos un lugar seguro que no quede muy lejos y al que puedas ir hoy mismo. Yo iré a verte mañana y ya podremos pensar a más largo plazo.
No completaron sus planes hasta última hora de la mañana.
En cuanto el banco abrió, Carter sacó todo su dinero, menos el necesario para cubrir los talones que había firmado, incluido el que acababa de dar al sargento. La chica iba a necesitar dinero para comer y para el transporte, o incluso para comprar ropa, porque estaba convencida de que la policía seguía vigilando su casa.
La chica salió del apartamento de Carter en un taxi con la intención de ir a comprar ropa de color y estilo distintos de la que llevaba, incluida en la descripción que la policía tenía de ella. Luego se suponía que dejaría aquel taxi y cogería otro que la llevara a una estación de tren a cierta distancia de la ciudad; tenían miedo de que los agentes de servicio en las estaciones urbanas y en los ferris pudieran reconocerla pese a la ropa nueva. En esa estación lejana montaría en un tren que la llevara a la ciudad en que habían fijado su cita, más al norte.
Carter se reuniría allí con ella al día siguiente.
En vez de salir con ella a la calle, la despidió en la puerta del apartamento. Al despedirse, la chica se deshizo de su capa de cinismo callejero y trató de expresarle su gratitud.
Sin embargo, él la atajó con una imitación burlona y avergonzada de la misma riña que ella le había deparado antes:
—¡Ay, déjalo ya!
Carter Brigham no trabajó ese día. Estaba metido en una historia que ahora le parecía rígida y carente de vida, desprovista por completo de cualquier relación con la realidad. El día se fue arrastrando y también la noche, pero, por lento que fuera su avance, terminaron por pasar y él se encontró bajando de un sucio tren de cercanías en la ciudad donde se suponía que ella lo esperaba.
Al registrarse en el hotel que habían escogido revisó la página que contenía las entradas del día anterior. No aparecía el nombre que, supuestamente, iba a usar ella: «señora H. H. Moore». Tras algunas preguntas discretas supo que ella no había llegado.
Carter mandó que le subieran el equipaje a la habitación, salió a la calle y pasó por los otros dos hoteles de la ciudad. Ella no estaba en ninguno de los dos. En un quiosco compró un puñado de periódicos de Nueva York. En ninguno aparecía noticia alguna de su detención. No la habían atrapado antes de abandonar la ciudad, porque si no los periódicos le hubiesen dedicado un buen espacio.
Durante tres días se aferró con obstinación a la necesidad de creer que ella no lo había dejado tirado. Pasó los tres días en su apartamento de Nueva York con el oído atento al timbre del teléfono, repasando el correo con frenesí y esperando a todas horas un mensajero que nunca llegaba. De vez en cuando iba mandando telegramas al hotel de la ciudad del norte; inútiles telegramas.
Entonces aceptó la ineludible verdad: ella había decidido —o tal vez incluso lo había planeado así desde el principio— no correr el riesgo adicional de encontrarse con él y había escogido un escondite propio; no tenía ninguna intención de cumplir con las obligaciones pactadas con él. Al contrario, se había aprovechado de su ayuda y luego había desaparecido.
Pasó otro día más de inactividad mientras se acostumbraba a la amargura de aquel descubrimiento. Luego se puso a trabajar con la intención de rescatar cuanto pudiera. Por suerte, parecía ser mucho. La propia historia que la chica le había contado entre los restos de su almuerzo bien podía convertirse, con poco esfuerzo, en una novela corta que se podría vender sin dificultad. Siempre había demanda para las historias de truhanes, sobre todo para una protagonizada por una ladrona salida de la vida misma.
Mientras permanecía sobre la máquina de escribir, concentrado en su trabajo, la decepción iba desapareciendo. La chica se había largado. Lo había tratado con vileza, pero tal vez fuera mejor así. Recuperaría con intereses el dinero que le había costado gracias a la venta de los derechos de serialización de aquella historia. Por lo que concernía a la parte personal: era una mujer hermosa, bastante fascinante, incluso amistosa... Pero no dejaba de ser una ladronzuela.
Pasó varios días sin levantarse apenas del escritorio, salvo para comer o dormir, y ni siquiera practicó ninguna de esas dos actividades en exceso.
Al fin terminó el manuscrito y lo mandó por correo. Dedicó los dos días siguientes a descansar con la misma intensidad que había aplicado al trabajo, tumbado a todas horas en la cama, sin hacer nada aun cuando estaba despierto para recuperar la energía nerviosa que siempre perdía al trabajar.
Al tercer día le llegó una nota del editor de la revista a la que había mandado el cuento, en la que le preguntaba si tenía inconveniente en visitarlo al día siguiente a las dos y media.
Había cuatro hombres con el editor cuando Carter recibió la invitación a entrar en su despacho. A dos los conocía: Gerald Fulton y Harry Mack, escritores como él. Le presentaron a los otros dos: John Deitch y Walton Dohlman. Le sonaba su trabajo, aunque no los había conocido hasta entonces; colaboraban en algunas de las revistas a las que a veces había vendido alguna historia.
Cuando todos los miembros del grupo estaban ya cómodamente sentados y habían encendido sus puros y cigarrillos, el editor dedicó una sonrisa a los rostros que lo miraban con franca curiosidad.
—Y ahora, vamos al grano —dijo—. Al principio os parecerá un asunto extraño, pero intentaré no desconcertaros más de lo necesario. —Luego se volvió hacia Carter—. No le importará decirnos de dónde ha sacado la idea de su relato titulado «El ángel ladrón», ¿verdad, señor Carter?
—Claro que no —contestó Carter—. Fue algo bastante peculiar. Una noche me despertaron los ruidos de un ladrón en mi apartamento y me levanté a investigar. Lo tumbé y estuvimos un rato peleando en la oscuridad. Luego encendí la luz y...
—¡Y era una mujer! ¡Una chica! —saltó Gerald Fulton con voz ronca.
Carter dio un respingo.
—¿Cómo lo has sabido? —preguntó.
Entonces vio que Fulton, Mack, Deitch y Dohlman seguían sentados bien rígidos en sus sillas y que sus respectivos rostros mantenían la misma expresión idéntica de perplejidad.
—¿Y al rato entró un agente?
Era la voz de Mack, aunque algo ronca y ahogada.
—¡Se llamaba Cassidy!
—Y dijo que el asunto se podía arreglar por una pasta —Deitch tomó el hilo.
A continuación se produjo un largo silencio mientras el editor fingía estar muy intrigado por los contornos de un pisapapeles hemisférico de cristal que tenía en la mesa y los cuatro escritores profesionales, avergonzados y más rojos que una remolacha, miraban intensamente el vacío.
El editor abrió un cajón y sacó una pila de manuscritos.
—Aquí están —dijo—. Supe que estaba pasando algo raro cuando recibí en diez días cinco historias que, pese a las diferencias de orientación, trataban todas de manera inconfundible sobre la misma chica.
—Tire la mía a la papelera —instruyó Mack con voz suave.
Los demás inclinaron la cabeza para demostrar su conformidad. Todos menos Dohlman, que parecía debatirse con una idea. Al fin se dirigió al editor:
—De todos modos, la historia está bastante bien, ¿no, con sus cinco versiones?
El editor asintió:
—Sí, hubiera comprado una, pero no las cinco.
—¿Y por qué no compra una? Nos lo jugaremos a los chinos.
—De acuerdo, me parece justo —dijo el editor.
Así se hizo. Ganó Mack.
Los ojos redondos y azules de Gerald Fulton estaban más abiertos que nunca, con una expresión de puro asombro. Al fin encontró las palabras que buscaba:
—¡Por Dios! Me pregunto cuántos hombres están escribiendo esa misma historia ahora mismo.
En cambio, en la mente de Carter resonaba el zumbido de una pregunta absolutamente distinta: «¡Por Dios! ¡Me pregunto si también habrá besado a toda esta panda!».