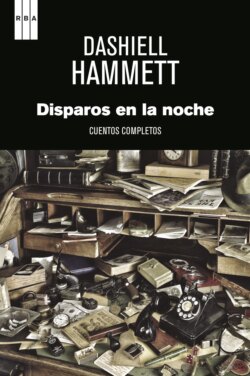Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 17
UNA TRAVESURA
ОглавлениеHarvey Gatewood había dado órdenes para que me dejasen entrar en cuanto llegara, así que apenas me costó un poquito menos de quince minutos abrirme paso entre los porteros, recaderos y secretarias que ocupaban la mayor parte del espacio desde la puerta de entrada de Gatewood Lumber Corporation hasta el despacho privado de su presidente.
Gatewood, inclinado sobre su escritorio, me empezó a ladrar en cuanto la servil oficinista que había anunciado mi llegada con una reverencia hizo otra para salir.
—¡Anoche secuestraron a mi hija! ¡Quiero pillar a la banda que lo hizo aunque me cueste hasta el último centavo!
—Cuéntemelo —sugerí.
Sin embargo, al parecer él no quería preguntas, sino resultados, y tuve que gastar casi una hora en reunir una información que él mismo podría haberme dado en quince minutos.
Era un pedazo de gorila, más de cien kilos de carne dura y roja, un zar desde la cabeza de bala hasta unos pies que parecían calzar un 46, aunque él se hacía los zapatos a medida.
Había ganado unos cuantos millones apartando a empujones a quien se interpusiera en su camino y el hecho de que en ese momento estuviera lleno de rabia no hacía precisamente más fácil el trato con él.
Su tremenda mandíbula sobresalía como un pomo de granito y sus ojos parecían cubiertos por una película de sangre... Estaba de un humor adorable. Durante un rato pareció que la Agencia de Detectives Continental estaba a punto de perder un cliente, porque yo había decidido que, si no conseguía que me contara todo lo que quería saber, renunciaría al trabajo.
Pero al final le arranqué la historia.
Su hija Audrey había salido de la casa de la calle Clay hacia las 7 de la tarde del día anterior, tras decir a la sirvienta que se iba a dar un paseo. Por la noche no había vuelto, pero Gatewood no se enteró hasta que leyó la carta que llegó por la mañana.
La carta era de alguien que afirmaba haber secuestrado a la hija. Pedía cincuenta mil dólares por liberarla y daba instrucciones a Gatewood para que tuviera esa cantidad lista en billetes de cien, de tal manera que no hubiera retrasos cuando le dijeran cómo debía entregar el dinero a los captores de su hija. Para demostrar que la demanda no era una farsa, se incluía un mechón de la joven, un anillo que siempre llevaba puesto y una breve nota escrita por ella, en la que pedía a su padre que aceptara lo que se le pedía.
Gatewood había recibido la carta en la oficina y había llamado de inmediato a su casa. Le habían confirmado que la chica no había dormido en su cama la noche anterior y que nadie del servicio la había visto desde que saliera a pasear. Entonces había avisado a la policía y les había entregado la carta, pero unos minutos después había decidido contratar también un detective privado.
—Bueno —estalló cuando hube terminado de sonsacarle todo eso y después de decirme que no sabía nada de las compañías o los hábitos de su hija—. ¡Venga, haga algo! ¡No le pago para quedarse ahí sentado hablando!
—¿Y usted qué va a hacer?
—¿Yo? Yo voy a meter a esa gente entre rejas, aunque me cueste hasta el último centavo que tengo en este mundo.
—¡Claro! Pero antes prepare esos cincuenta mil para podérselos dar cuando se los pidan.
Cerró la boca con un chasquido del mentón y plantó su cara delante de la mía.
—¡No me he dejado empujar por nadie en toda la vida! ¡Y soy demasiado mayor para empezar ahora! —dijo—. Le voy a destapar el farol a esa gente.
—Será una experiencia encantadora para su hija. Pero, más allá de lo que implicaría para ella, es una mala jugada. Cincuenta mil no es mucho para usted, y si lo paga tendremos dos oportunidades de las que ahora carecemos. Una en el momento del pago: eso nos permitirá atrapar a quien acuda a cobrar, o al menos seguirle la pista. La otra, cuando devuelvan a su hija. Por mucho cuidado que tengan, sin duda ella podrá decirnos algo que nos ayude a pillarlos.
Él sacudió la cabeza, enojado, y yo me harté de discutir con él. Así que me largué con la esperanza de que entendiera que lo que le había propuesto era razonable antes de que fuese demasiado tarde.
En casa de los Gatewood encontré mayordomos, ayudantes, chóferes, cocineros, doncellas, criadas del piso de arriba, criadas de planta baja y una ristra de lacayos diversos: tenía tanto servicio que podía montar un hotel.
Todo lo que me contaron se resume en lo siguiente: la chica no había recibido ninguna llamada, ninguna nota llevada por un mensajero, ningún telegrama —métodos históricamente probados para hacer salir a la víctima que quieres asesinar o secuestrar— antes de abandonar la casa. Había dicho a su doncella que regresaría al cabo de una o dos horas; a esta, sin embargo, no le había preocupado que su señorita no volviera en toda la noche.
Audrey era hija única y desde la muerte de la madre había podido entrar y salir a su conveniencia. No se llevaba muy bien con su padre —deduje que se parecían demasiado— y él nunca sabía dónde estaba su hija. No era inusual que pasara fuera toda la noche. Casi nunca se preocupaba de avisar cuando pensaba pasar la noche fuera con amigos.
Tenía diecinueve años pero aparentaba más, medía metro sesenta y cinco y era esbelta. Tenía los ojos azules, el pelo moreno, muy largo y denso, era pálida y nerviosa. En las fotografías, de las que me quedé unas cuantas, se veía que los ojos eran grandes, la nariz pequeña y la barbilla mediana, aunque afilada.
No era una belleza, pero en la única fotografía en la que una sonrisa eliminaba la amargura de la boca, al menos parecía mona.
Había salido de casa vestida con falda y chaqueta de lana ligera, ambas con etiqueta de alguna sastrería de Londres, una blusa beis de seda con rayas algo más oscuras, medias marrones de lana, zapatos marrones de tacón bajo y sombrero gris de fieltro sin cinta.
Subí a sus habitaciones —tenía tres en el tercer piso— y repasé todas sus pertenencias. Encontré un montón de fotos de hombres, chicos y chicas, y una pila enorme de cartas de distintos grados de intimidad, firmadas con un amplio surtido de nombres y apodos. Fui anotando todas las direcciones que encontraba.
En sus habitaciones no había nada que pareciera relacionado con su abducción, pero cabía la posibilidad de que alguno de aquellos nombres y direcciones perteneciera a alguien que hubiera hecho de cebo. Además, quizás alguna de sus amigas pudiera contarnos algo que resultara útil.
Pasé por la agencia y repartí los nombres y las direcciones entre los tres agentes disponibles y los mandé a ver qué podían averiguar.
Luego me puse en contacto por teléfono con los policías que llevaban el caso —O’Gar y Thode— y bajé a la comisaría central para reunirme con ellos. También estaba Lusk, un inspector de correos. Le dimos vueltas y vueltas al asunto para mirarlo desde todos los puntos de vista posibles, pero no avanzamos demasiado. En cualquier caso, todos estábamos de acuerdo en que no podíamos arriesgarnos a que se hiciera público, ni a trabajar sin disimulo, hasta que la chica estuviera a salvo.
Ellos lo habían pasado peor que yo con Gatewood: él quería sacarlo todo en los periódicos y ofrecer una recompensa, con fotos y todo. Por supuesto, Gatewood tenía razón al afirmar que era el modo más eficaz de atrapar a los secuestradores, pero si resultaba que estos eran gente suficientemente encallecida, para ella podía haber resultado duro. Y por lo general los secuestradores no suelen ser corderitos.
Miré la carta que habían mandado. Estaba escrita a lápiz en un papel rayado como los que se venden en cuadernos en cualquier papelería del mundo. El sobre también era común y la dirección figuraba en lápiz, con matasellos de San Francisco el 20 de septiembre a las 9 de la noche. Era la misma noche del secuestro.
El texto decía así:
Señor:
Tenemos a su encantadora hija y la valoramos en cincuenta mil dólares. Tenga listo el dinero en billetes de cien para que no haya ningún retraso cuando le digamos cómo nos lo tiene que pagar.
Le rogamos tenga por seguro que si no hace lo que le decimos, o si mete a la policía en este asunto o hace cualquier tontería, será muy duro para su hija.
Cincuenta mil es solo una pequeña fracción de lo que usted robó mientras nosotros nos hundíamos en fango y sangre por usted en Francia y estamos dispuestos a conseguirlos. Si no...
TRES
La nota era peculiar por diversas razones. Normalmente las escriben con una gran pretensión de parecer parcialmente analfabetos. Casi siempre hay un intento de sembrar pistas falsas. Cabía la posibilidad de que la mención a un servicio en el pasado cumpliera esa función... O no. Luego había una posdata:
Conocemos a alguien que estaría dispuesto a comprarla incluso cuando acabemos con ella... Por si acaso no atiende a razones.
La carta de la chica estaba escrita con letra temblorosa en un papel del mismo tipo y, al parecer, con el mismo lápiz:
Papi:
¡Por favor, haz lo que te piden! Tengo tanto miedo...
AUDREY
Se abrió una puerta en el otro extremo de la sala y se asomó una cabeza.
—¡O’Gar! ¡Thode! Acaba de llamar Gatewood. ¡Id a su oficina ahora mismo!
Salimos los cuatro a trompicones de la comisaría central y nos metimos en un coche patrulla.
Cuando logramos apartar a una cantidad suficiente de secuaces, nos encontramos a Gatewood caminando arriba y abajo por su despacho como un maníaco. Tenía la cara inyectada en sangre y en los ojos había un brillo enloquecido.
—¡Me acaba de llamar! —gritó con fuerza al vernos.
Nos costó un par de minutos lograr que se calmara lo suficiente para contárnoslo bien.
—Me ha llamado por teléfono. Ha dicho: «Oh, papi. Haz algo. No aguanto más. ¡Me están matando!». Le he preguntado si sabía dónde estaba y me ha dicho: «No, pero desde aquí veo los Twin Peaks. Hay tres hombres y una mujer y...». Y entonces he oído maldecir a un hombre y luego un ruido como si la hubieran golpeado y el teléfono ha quedado en silencio. He intentado que la telefonista me diera el número, pero no podía. Es una maldita vergüenza cómo funciona el sistema telefónico. Sabe Dios que pagamos mucho por el servicio para que luego...
O’Gar se rascó la cabeza y dio la espalda a Gatewood.
—¡Se ven los Twin Peaks! ¡Eso pasa desde cientos de casas!
Mientras tanto, Gatewood había terminado ya de acusar a la compañía telefónica y estaba golpeando la mesa con un pisapapeles para llamar nuestra atención.
—¿Y ustedes han hecho algo? —quiso saber.
Le contesté con otra pregunta:
—¿Ha preparado el dinero?
—No —respondió—. ¡No voy a permitir que nadie me robe!
Pero lo dijo en un tono mecánico, sin su habitual convicción; la conversación con su hija había hecho flaquear parte de su terquedad. Empezaba a reparar un poco en la seguridad de la chica en vez de pensar solo en su espíritu peleón.
Lo estuvimos ablandando y al cabo de un rato mandó a un oficinista a recoger el dinero.
A partir de entonces nos dividimos el trabajo. Thode tenía que coger a unos cuantos hombres de la comisaría y ver qué lograban descubrir en la zona de la ciudad que daba a los Twin Peaks, aunque no éramos muy optimistas con esa perspectiva: era un territorio demasiado extenso.
Lusk y O’Gar se encargarían de marcar con cuidado los billetes que el oficinista trajera del banco y luego permanecer tan pegados a Gatewood como pudieran sin llamar la atención. A mí me tocaba ir a casa de Gatewood y quedarme allí.
Los captores habían dado con toda claridad instrucciones a Gatewood para que preparase el dinero de inmediato para poder luego comunicarle el lugar de recogida sin darle tiempo a comunicárselo a nadie ni hacer planes de ninguna clase.
Gatewood tenía que pactar con los periódicos, contarles toda la historia y anunciar los diez mil dólares que ofrecía de recompensa por la captura de los secuestradores, para que lo publicaran en cuanto la chica estuviera a salvo y así contaríamos con las ventajas de hacerlo público lo antes posible sin poner en peligro a su hija.
Habíamos avisado ya a la policía de todas las ciudades cercanas antes de que la llamada telefónica nos confirmara que la chica estaba dentro de San Francisco.
En la residencia de los Gatewood no pasó nada en toda la tarde. Harvey Gatewood llegó pronto a casa; después de cenar, se pateó la biblioteca de un lado a otro y bebió whisky hasta la hora de acostarse y se dedicó a exigir cada pocos minutos que nosotros, los agentes encargados del caso, hiciéramos algo más que quedarnos allí sentados como malditas momias. O’Gar, Thode y Lusk estaban en la calle, echándole un ojo a la casa y al vecindario.
A medianoche Harvey Gatewood se fue a la cama. Yo rechacé una cama para mí y preferí el sofá de la biblioteca, que arrastré para situarlo junto al teléfono, que tenía un aparato supletorio en el dormitorio de Gatewood.
A las 20.30 sonó el teléfono. Escuché lo que decía Gatewood desde la cama.
Una voz de hombre, seca y tajante:
—¿Gatewood?
—Sí.
—¿Tiene la pasta?
—Sí.
La voz de Gatewood sonaba profunda e imprecisa. No me costó imaginar la ebullición que tenía por dentro.
—Bien —comentó la voz brusca—. Envuélvalo con una hoja de periódico y salga ahora mismo de casa con él. Baje por la calle Clay, siempre por la misma acera de su casa. No camine demasiado rápido, pero tampoco pare de andar. Si todo va bien y vemos que no le sigue ninguna sombra, alguien se le acercará entre su casa y la primera línea de mar. Se llevará un pañuelo a la cara un segundo y luego lo tirará al suelo.
»Cuando lo vea, deje el dinero en el suelo, dé media vuelta y vuelva andando a su casa. Si el dinero no está marcado y usted no intenta ningún truquito, recuperará a su hija al cabo de una o dos horas. Si intenta hacer algo... Recuerde lo que le escribimos. ¿Lo tiene claro?
Gatewood masculló algo que pretendía ser una afirmación y luego un clic trajo el silencio al teléfono.
No perdí ni un segundo de mi valioso tiempo en averiguar el origen de la llamada; sabía que sería una cabina. Advertí con un grito a Gatewood, escaleras arriba:
—¡Haga lo que le han dicho! ¡Y no intente ninguna tontería!
Y luego salí corriendo al aire de la madrugada para buscar a los dos agentes y al inspector de correos.
Se les habían unido dos agentes de paisano y tenían listos dos coches. Les conté cómo estaba la situación y preparamos un plan a toda pirsa,
O’Gar tenía que bajar con uno de los coches por la calle Sacramento y Thode con el otro por Washington. Son calles paralelas a Clay, cada una por un lado. Tenían que conducir despacio, al mismo ritmo que avanzaría Gatewood, y detenerse en todos los cruces para confirmar que él hubiera pasado.
Si Gatewood no cruzaba en un tiempo razonable, tenían que doblar hacia la calle Clay... y a partir de entonces sus actos tendrían que guiarse por la suerte y por su propia inteligencia.
Lusk tenía que caminar lentamente, una o dos manzanas por delante de Gatewood y por la acera contraria, fingiendo que iba un poquito borracho.
Yo seguiría a Gatewood calle abajo, con uno de los polis de paisano detrás de mí. Al otro lo mandamos a comisaría, a pedir que enviaran a la calle City a todos los hombres disponibles. Llegarían tarde, por supuesto, y lo más probable era que les costara un tiempo dar con nosotros, pero no podíamos imaginar lo que iba a pasar antes de terminarse la noche.
Nuestro plan apenas estaba abocetado, pero era lo mejor que podíamos hacer; nos daba miedo agarrar al primero que recogiera el dinero de Gatewood. A juzgar por la conversación de la chica con su padre la tarde anterior, los secuestradores estaban desesperados por conseguir que no nos atreviéramos a ir tras ellos sin miramientos mientras la tuvieran en sus manos.
Apenas habíamos terminado de planearlo todo cuando Gatewood salió de casa con un grueso abrigo y echó a andar calle abajo.
Un poco más allá, haciendo eses y hablando solo, Lusk era casi invisible entre las sombras. No se veía a nadie más. Eso me obligaba a conceder al menos dos manzanas de ventaja a Gatewood para que quien acudiera a recoger el dinero no reparase en mí. Uno de los polis de paisano iba media manzana más atrás, por la otra acera.
Cuando llevábamos dos manzanas apareció un tipo voluminoso con un sombrero hongo. Se cruzó con Gatewood, luego conmigo, y siguió andando.
Tres manzanas más.
Un coche que circulaba lentamente, negro, con un motor potente y cortinas en las ventanas, se acercó por detrás, nos adelantó y siguió adelante. Podía ser una avanzadilla. Garabateé la matrícula en mi cuaderno sin sacar la mano del abrigo.
Otras tres manzanas.
Pasó un policía que patrullaba por ahí sin saber el juego que se estaba desplegando ante sus narices; luego un taxista con un solo pasajero. Anoté el número de licencia.
Cuatro manzanas sin ver a nadie por delante de mí, aparte de Gatewood... Ya no veía a Lusk.
Justo delante de Gatewood salió un hombre de un portal oscuro, se dio la vuelta y llamó a voces hacia una ventana para que bajase alguien a abrirle.
Seguimos andando.
Como salida de la nada, una mujer se plantó en la acera, unos cincuenta metros delante de Gatewood, con un pañuelo en la cara. Luego lo dejó caer revoloteando al suelo.
Gatewood se detuvo y se quedó rígido. Le vi levantar la mano derecha, empujando el lado del abrigo en cuyo bolsillo la llevaba encajada... Y supe que lo que sostenía aquella mano era una pistola.
Durante tal vez medio minuto se quedó allí parado como una estatua. Luego sacó la mano izquierda del bolsillo y dejó caer al suelo, delante de él, un fajo de billetes, una pincelada brillante en la oscuridad. Gatewood se dio media vuelta bruscamente y empezó a desandar el camino hacia su casa.
La mujer ya había recuperado el pañuelo. Luego corrió hasta el fajo, lo recogió y se escabulló hacia la boca oscura de un callejón, a escasos pasos de allí: una mujer más bien alta y vestida con ropa oscura de la cabeza a los pies.
En la boca negra del callejón desapareció.
Yo me había visto obligado a reducir el paso mientras Gatewood y la mujer permanecían quietos y encarados, y ahora estaba a más de una manzana de distancia. En cuanto desapareció la mujer, decidí arriesgarme y mis suelas de goma empezaron a resonar en el pavimento.
Cuando llegué, el callejón estaba vacío.
Llegaba a empalmar con la siguiente calle, pero yo sabía que la mujer no podía haber cruzado hasta el fondo antes de mi llegada. Últimamente peso mucho, pero todavía puedo correr una o dos manzanas a buen ritmo. A ambos lados del callejón se veían las fachadas traseras de los bloques de pisos, cuyas puertas me miraban inexpresivas y cargadas de secretos.
Llegó a mi altura el poli de paisano que iba caminando detrás de mí, y luego O’Gar y Thode con sus coches, y al poco vino Lusk. O’Gar y Thode arrancaron de inmediato para recorrer las calles adyacentes en busca de la mujer. Lusk y el de paisano se plantaron cada uno en una de las esquinas desde las que se podían vigilar las dos calles que flanqueaban la manzana.
Yo me adentré en el callejón buscando en vano una puerta que no estuviera cerrada con llave, una ventana abierta, una escalera de incendios recién usada... Cualquiera de las señales que se suelen dejar al huir por un callejón trasero.
¡Nada!
O’Gar regresó pronto con algunos refuerzos que había reclutado en la comisaría y con Gatewood.
Gatewood echaba fuego.
¡Vaya chapuza otra vez! ¡No voy a pagar ni un centavo a la agencia y ya me aseguraré de que a algunos de esos que dicen ser agentes de la policía les vuelvan a poner el úniforme y los pongan a patear las calles!
—¿Qué pinta tenía la mujer? —le pregunté.
—¡No sé! Creía que usted estaría cerca para ocuparse de ella. Era una vieja encorvada, creo, pero no he podido verle la cara por culpa del velo. ¡Yo qué sé! ¿Qué diablos estaban haciendo? Es una maldita vergüenza cómo...
Al fin logré calmarlo, lo llevé a su casa y dejé que la policía mantuviera el barrio bajo vigilancia. Ahora había catorce o quince policías ya metidos en el asunto, al menos uno refugiado en cada sombra del vecindario.
La hija iría para casa en cuanto la soltaran y yo quería estar allí para interrogarla. Si nos contaba algo sobre sus captores, había muchas posibilidades de atraparlos antes de que se alejaran demasiado.
Al llegar a casa, Gatewood subió a darle otra vez al whisky, mientras que yo mantuve una oreja pegada al teléfono y la otra a la puerta delantera. O’Gar y Thode llamaban más o menos cada media hora para averiguar si sabíamos algo de la chica.
Todavía no habían encontrado nada.
A las nueve llegaron a la casa con Lusk. La mujer de negro se había convertido en hombre y había desaparecido.
En la parte trasera de uno de los bloques de pisos que daban al callejón —al otro lado de la puerta trasera, apenas un palmo más allá— habían encontrado una falda, un abrigo largo, un sombrero y un velo... Todo negro. Al investigar a los inquilinos de la casa habían descubierto que un joven llamado Leighton había alquilado uno de los pisos tres días antes.
Leighton no estaba en casa cuando subieron al piso. En su habitación había un montón de colillas frías, una botella vacía y ningún otro enser que no estuviera ya allí cuando le alquilaron el piso.
La conclusión estaba clara: había alquilado el piso para tener acceso al edificio. Vestido con ropa de mujer por encima de la suya, había ido al encuentro de Gatewood por la puerta trasera, dejándola abierta al salir. Luego había vuelto corriendo hasta allí, se había deshecho del disfraz y había cruzado el edificio a toda prisa para salir por la puerta delantera y desaparecer justo antes de que tendiéramos nuestra triste red en torno al bloque, quién sabe si agachándose en algún que otro portal oscuro para que no lo vieran O’Gar y Thode desde sus coches.
Al parecer, Leighton era un hombre de unos treinta, delgado, de metro setenta o setenta y cinco, de cabello y ojos oscuros. Bastante guapo y bien vestido en las dos ocasiones en que lo habían visto los vecinos, con un traje marrón y un sombrero ligero de fieltro.
Tanto los agentes como el inspector de correos opinaban que no había ninguna posibilidad de que hubiesen retenido a la chica en aquel piso, ni siquiera temporalmente.
Dieron las diez y ni rastro de la chica.
A esas alturas Gatewood ya había perdido su terquedad dominante y empezaba a abrirse. El suspense le estaba afectando y el alcohol que había tragado no contribuía precisamente a ayudarle. No me gustaba su trato ni su reputación, pero esa mañana me dio algo de pena.
Hablé por teléfono con la agencia y me pasaron los informes de los agentes que habían supervisado a los amigos de Audrey. La última en verla era Agnes Dangerfield, que la había visto bajar caminando por la calle Market, cerca de la Sexta, sola, la misma noche de su abducción, en algún momento entre las 8.15 y las 8.25. Audrey estaba demasiado lejos de la Dangerfield y por eso no había hablado con ella.
Por lo que concierne a los demás, los chicos no habían averiguado nada, salvo que Audrey era una jovencita salvaje y malcriada, nada cuidadosa a la hora de escoger sus amistades: justo el tipo de chica que podía caer con facilidad en manos de una panda de malhechores.
Llegó el mediodía. Sin señal de la chica. Dijimos a los periódicos que largasen la historia con el añadido de los sucesos de las últimas horas.
Gatewood estaba deshecho: se quedó sentado con la cabeza entre las manos, mirando el vacío. Justo cuando yo iba a salir para seguir una corazonada que me había dado, alzó la cabeza para mirarme y, si no llega a ser porque yo había visto cómo se iba produciendo el cambio, no lo hubiera reconocido.
—¿Usted por qué cree que no viene? —preguntó.
No tuve valor para decirle lo que la razón invitaba a sospechar ahora que ya estaba pagado el dinero y ella seguía sin aparecer. Así que mareé la perdiz con unas vagas promesas y me fui.
Cogí un taxi y me bajé en la zona de tiendas. Visité los cinco grandes almacenes más importantes de la ciudad y fui a todos los departamentos de ropa de mujer, desde zapatería a sombrerería, con la intención de averiguar si un hombre —quizás uno que coincidiera con la descripción de Leighton— había comprado en los últimos dos días ropa de la talla de Audrey Gatewood.
Al no obtener resultados dejé que se encargara del resto de tiendas locales uno de los chicos de la agencia y crucé al otro lado de la bahía para repasar las tiendas de Oakland.
En la primera encontré algo. Un hombre que fácilmente podía haber sido Leighton había estado allí el día anterior para comprar ropa de la talla de Audrey. Había comprado muchas prendas: todo, desde ropa interior hasta un abrigo y —mi suerte acababa de pisar el acelerador— había encargado que le mandasen sus compras a una dirección de la calle Catorce, a nombre de T. Offord.
En esa dirección había un bloque de apartamenos y comprobé que en el vestíbulo figuraban el señor Theodore Offord y su esposa como inquilinios del apartamento 202.
Acababa de encontrar el número del apartamento cuando se abrió la puerta de la calle y apareció una mujer robusta de mediana edad, con un vestido sencillo de cuadros. Como me miraba con cara de curiosidad, le pregunté:
—¿Sabe dónde puedo encontrar al superintendente?
—Yo soy la superintendente —respondió.
Le entregué una tarjeta y entré con ella en el edificio.
—Soy del departamento de bonos de North American Casualty Company. —Era una repetición de la misma mentira impresa en la tarjeta que acababa de darle—. Le han concedido un bono al señor Offord. ¿Sabe si está bien?
Todo eso con el aire levemente exculpatorio de quien cumple con una formalidad necesaria, pero no demasiado importante.
—¿Un bono? ¡Qué gracia! Se va mañana.
—Bueno, no puedo decir para qué es el bono —dije, en tono ligero—. Los investigadores solo confirmamos el nombre y la dirección. Puede ser para su jefe actual, o a lo mejor lo ha pedido el hombre para el que trabajará a partir de ahora. También algunas empresas nos hacen controlar a sus futuros empleados antes de contratarlos, para estar más seguros.
—Hasta donde yo sé, el señor Offord es un joven muy amable —dijo ella—. Pero solo hace una semana que vive aquí.
—Entonces, no han pasado mucho tiempo aquí.
—No. Vinieron de Denver y pensaban quedarse, pero al señor Offord no le sienta bien la baja altitud, así que se vuelven para allá.
—¿Está segura de que son de Denver?
—Bueno —contestó—, es lo que me dijeron ellos.
—¿Cuántos son?
—Solo ellos dos. Son jóvenes.
—Bueno, ¿y qué impresión le producen? —pregunté.
Quería transmitirle la sensación de que me parecía una mujer de juicio muy sensato.
—Parece una pareja muy agradable. Hacen tan poco ruido que casi ni se sabe si están en el apartamento. Me da pena que no puedan quedarse.
—¿Salen mucho?
—La verdad es que no lo sé. Tienen sus llaves y si no me cruzo con ellos por casualidad cuando salen o entran no los vería nunca.
—Entonces, de hecho no puede confirmar si alguna vez han pasado fuera toda la noche o no, ¿verdad?
Me miró con suspicacia —yo acababa de ir más allá de lo que permitía mi coartada, pero no me pareció importante— y movió la cabeza para negar.
—No, no puedo.
—¿Reciben muchas visitas?
—No lo sé. El señor Offord no es...
Se calló al ver que un hombre entraba en silencio desde la calle, me rozaba al pasar y empezaba a subir la escalera hacia el primer piso.
—¡Vaya, hombre! —susurró ella—. Espero que no me haya oído hablar de él. Es el señor Offord.
Un hombre delgado con traje marrón, un sombrero marrón claro... Leighton, quizá.
Solo había podido verlo de espaldas, igual que él a mí. Lo miré mientras subía por la escalera. Si había oído a la mujer mencionar su nombre, aprovecharía la vuelta de la escalera para mirarme de reojo.
Así fue.
Mantuve una expresión inescrutable, pero lo reconocí.
Era «Penny» Quayle, un estafador con actividad conocida en el este durante los cuatro o cinco años anteriores.
Puso una cara tan inexpresiva como la mía. Pero me había reconocido.
Se cerró una puerta del primer piso. Me aparté de la mujer y avancé hacia la escalera.
—Creo que subiré a hablar con él —le dije.
Me acerqué en silencio a la puerta del 202, con el oído atento. Ningún ruido. No era momento para dudar. Llamé al timbre.
Con la misma rapidez con que sonarían tres golpes de tecla bajo los dedos de un mecanógrafo experto, aunque mil veces más peligrosos, resonaron tres disparos. Y en la puerta del apartamento 202, a la altura de la cintura, aparecieron tres agujeros de bala.
Las tres balas se habrían encajado en mi grueso esqueleto si no fuera porque aprendí años atrás a quedarme a un lado de las puertas ajenas cuando iba de visita sin invitación previa.
Dentro del apartamento sonó una voz de hombre, brusca y autoritaria:
—¡Para, niña! ¡Por el amor de Dios, eso no!
Una voz de mujer, aguda, amarga y resentida, se puso a blasfemar a gritos.
Salieron otras dos balas por la puerta.
—¡Basta! ¡No! ¡No!
Ahora había un punto de miedo en la voz del hombre.
La de la mujer maldijo con procacidad. Una riña. Un disparo que no alcanzó la puerta.
Solté una patada contra la puerta, cerca del pomo, y la cerradura cedió.
En el suelo de la habitación forcejeaban un hombre —Quayle— y una mujer. Él estaba encima y le sujetaba las muñecas para intentar mantenerla en el suelo. Ella sostenía en una mano una pistola, humeante todavía. La alcancé de un salto y se la arranqué.
—¡Ya basta! —les grité, en pie de nuevo—. ¡Levantáos, que tenéis visita!
Quayle soltó las muñecas de su antagonista y ella aprovechó para atacarle los ojos con sus uñas curvas y afiladas y dejarle un arañazo en la mejilla. Él se arrastró de rodillas para apartarse de ella y los dos se levantaron.
Él se puso en pie de inmediato, sin dejar de jadear, e intentó secarse la sangre de la mejilla con un pañuelo.
Ella se plantó en el centro de la habitación y me fulminó con la mirada.
—¡Supongo que no sabe con quién está hablando!
Me eché a reír: podía permitírmelo.
—Si tu padre sabe lo que hace —le dije—, cuando vuelvas a casa te recibirá con la correa de afilar navajas. ¡Menuda broma se te ha ocurrido gastarle!
—Si usted hubiera pasado tanto tiempo como yo atado a él, aguantando sus empujones y sus tirones, estoy segura de que haría cualquier cosa por conseguir el dinero necesario para largarse y vivir su vida.
No contesté. Recordando algunos de los métodos que Harvey Gatewood había usado en el trabajo —en particular, alguno de los contratos de guerra que la fiscalía todavía investigaba—, supongo que lo peor que podía decirse de Audrey era que parecía el vivo retrato de su padre.
—¿Cómo nos ha encontrado? —me preguntó Quayle con educación.
—De varias maneras —contesté—. Primero, una amiga de Audrey la vio en la calle Market entre las 8.15 y las 8.45 la misma noche de su desaparición, mientras que el matasellos de la carta era de las 9. Supongo que ella misma la echó al buzón de camino hacia aquí, ¿no?
Quayle asintió con un movimiento de cabeza.
—Y luego —continué— estaba lo de su llamada. Ella sabe que para conseguir que su padre se ponga al teléfono en la oficina hacen falta diez o quince minutos. Si hubiera conseguido un teléfono mientras la tenían secuestrada, el tiempo habría tenido tanto valor que le hubiera contado su historia a la primera persona que la atendiera: la operadora, probablemente. Por eso me dio la sensación de que, además de soltar lo de los Twin Peaks, lo que pretendía era contrarrestar la terquedad de su padre.
»Al ver que no aparecía después de pagar el dinero imaginé que se había secuestrado a sí misma. Yo sabía que si volvía a casa después de haber fingido todo esto no nos haría falta hablar demasiado con ella para sonsacárselo. Supuse que ella también lo sabía y que por eso no iba a volver.
»El resto fue fácil y tuve algún golpe de suerte. Supimos que tenía un cómplice masculino cuando vimos las ropa de mujer que dejaste en el suelo y yo me la jugué a que no había nadie más implicado. Luego supuse que ella necesitaría ropa, porque no podía haberse llevado nada de casa sin levantar la liebre, y cabía la posibilidad de que no la hubiera comprado de antemano. Como tiene tantas amigas de esas que pasan mucho tiempo de compras, era demasiado atrevido arriesgarse a que alguien la viera en una tienda. Entonces, podía ser que el hombre se encargase de la compra. Y resultó que así había sido y que, encima, era demasiado vago para cargar con la ropa, o a lo mejor había demasiadas prendas, y se la había hecho mandar a casa. Así se acaba la historia.
Quayle volvió a asentir.
—He sido un maldito descuidado —dijo. Luego, señalando a la chica con el pulgar en un gesto despectivo, añadió—: Pero... ¿qué se puede esperar? Desde el principio está colocada hasta arriba. He tenido que dedicar todo el tiempo y toda mi atención a impedir que se volviera loca y lo echara todo a perder. Esto mismo ha sido un ejemplo. Cuando le he dicho que usted iba a subir, se ha vuelto loca y ha intentado sumar su cadáver al estropicio.
El reencuentro de los Gatewood tuvo lugar en la oficina del capitán de inspectores, en el primer piso del Ayuntamiento de Oakland y fue una alegre fiestecilla.
Durante más de una hora no supimos si Harvey Gatewood moriría de una apoplejía, si estrangularía a su hija o si la mandaría a un reformatorio público hasta que fuese mayor de edad. Pero Audrey lo machacó. Aparte de estar hechos por el mismo patrón, ella por su juventud podía permitirse que no le importaran las consecuencias mientras que él, pese a su terquedad, había aprendido a golpes a tener algo de precaución.
La carta que ella usó para derrotarlo fue la amenaza de contar a los periódicos todo lo que sabía de él, y había al menos un diario de San Francisco que llevaba años intentando arrancarle el cuero cabelludo.
Ignoro qué información tenía sobre él y creo que ni él mismo estaba muy seguro; pero mientras la fiscalía siguiera investigando los contratos que había hecho durante la guerra no podía correr ningún riesgo. No cabía la menor duda de que ella estaba dispuesta a cumplir su amenaza.
Así que se fueron juntos a casa, jurándose odio eterno por el camino.
A Quayle nos lo llevamos al piso de arriba y lo metimos en una celda, pero tenía demasiada experiencia para preocuparse por eso. Sabía que si la chica se libraba era muy difícil que a él pudieran condenarlo por nada.
Yo me alegré de que se terminara todo. Había sido una travesura.