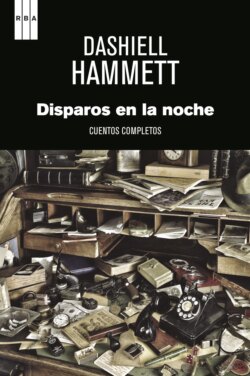Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 16
MIENTRAS DURE LA RACHA
ОглавлениеI
Un chillido inconfundiblemente femenino y cargado de terror rasgó la niebla. Phil Truax, que avanzaba con prisas por la calle Washington, se detuvo a media zancada y se quedó tan inmóvil como el edificio residencial de piedra que se alzaba junto a la calzada. El chillido se inflamó, con un sonido parecido al de un violín, y terminó con una inflexión ascendente. Media manzana más allá, los faros de dos automóviles, quietos y extrañamente juntos, brillaron entre la bruma. Silencio, un gruñido gutural y... ¡otra vez el chillido! Solo que ahora contenía más rabia que miedo y se cortó de repente.
Phil permaneció inmóvil. Lo que estuviera ocurriendo allá delante no era de su incumbencia y él solo se metía en los asuntos ajenos cuando estaba seguro de obtener algún beneficio. Además, iba desarmado. Entonces pensó en los cuatrocientos dólares que llevaba en el bolsillo: las ganancias de la partida de póquer que acababa de abandonar. Hasta aquel momento, había tenido suerte esa noche; ¿podía ser que la racha se alargase un poco si le daba una oportunidad? Se encajó el sombrero con firmeza y corrió hacia las luces.
Aunque la niebla se aliaba con los faros para esconderle lo que estaba ocurriendo dentro de los coches mientras se iba acercando, se dio cuenta de que al menos un motor estaba en marcha. Rodeó uno de los coches, un descapotable, y se apoyó en un guardabarros para mantener el equilibrio. Se quedó allí durante una fracción de segundo, mientras unos ojos oscuros se clavaban en los suyos desde una cara blanca medio escondida por una mano musculosa.
Phil saltó hacia la espalda del hombre a quien pertenecía aquella mano: sus dedos se cerraron en torno a un cuello vigoroso. Una llamarada blanca le chamuscó los ojos: el suelo cedió y se onduló bajo sus pies, como si formase parte de la niebla. Todo —los ojos ardientes, la mano musculosa, las cortinas del automóvil— se le echó encima a toda prisa.
Phil se sentó en el pavimento mojado y se tanteó la cabeza. Los dedos encontraron una zona magullada e inflamada que iba desde encima de la oreja izquierda casi hasta la coronilla. Los dos automóviles habían desaparecido. No se veía ningún peatón. En algunas ventanas brillaba una luz; en muchas se veían siluetas y voces de curiosos que, entre la niebla, hacían preguntas. Dominando sus náuseas logró ponerse en pie con escaso equilibrio, pese a que deseaba tumbarse de nuevo en la calle, fría y húmeda. Tanteó en busca del sombrero y encontró un bolso pequeño y se lo metió en el bolsillo. Recuperó su sombrero junto a la alcantarilla, se lo puso algo inclinado para no rozar la herida y partió hacia su casa, haciendo caso omiso de las preguntas de los espectadores en pijama.
Vestido para acostarse, y satisfecho de comprobar que la herida de la cabeza era superficial, Phil centró su atención en el souvenir de su aventura. Era un bolso pequeño de seda negra, bordeado de cuentas de plata y húmedo todavía por el contacto con la calzada. Dejó caer su contenido sobre la cama y le llamó la atención un fajo de billetes. Los contó y descubrió que arrojaban una suma de trescientos cincuenta y cinco dólares. Se metió los billetes en el bolsillo de la bata y sonrió. «He ganado cuatrocientos y luego me han dado trescientos cincuenta a cambio de un golpe en la cabeza. ¡No está nada mal esta noche!».
Cogió los demás objetos, los examinó y los devolvió al bolso. Un lápiz de oro, un anillo de oro con un ópalo, un pañuelo de mujer con el borde gris y un dibujo irreconocible en una esquina, una polvera, un espejito, un pintalabios, unas cuantas horquillas y una hoja arrugada de un cuaderno de notas, llena de garabatos extraños y exóticos. Alisó el papel y lo examinó con atención, pero no consiguió entender nada. Tal vez fuera algún idioma asiático. Volvió a sacar el anillo del bolso y trató de calcular su valor. Sabía poco de gemas, pero decidió que aquel anillo no debía de valer demasiado: no más de cincuenta dólares. Claro que cincuenta dólares eran cincuenta dólares. Dejó el anillo con el dinero, encendió un cigarrillo y se fue a la cama.
II
EL ANUNCIO MISTERIOSO
Phil se despertó a mediodía. Todavía le molestaba la cabeza al tacto, pero había desaparecido la inflamación. Caminó hacia la parte baja de la ciudad, compró las primeras ediciones de los matinales y se los leyó mientras desayunaba. No encontró mención alguna de la pelea en la calle Washington, ni vio en las columnas de Objetos Perdidos ninguno de los objetos del bolso. Esa noche jugó al póquer hasta el alba y ganó doscientos cuarenta y pico dólares. Leyó los periódicos en un comedor que no cerraba en toda la noche. Seguían sin mencionar la pelea, pero en la sección de anuncios por palabras del Chronicle:
PERDIDO: A primera hora del martes por la mañana, un bolso negro de señora, ribeteado de plata y con dinero, un anillo, un lápiz, una carta, etc. Quien lo encuentre puede quedarse el dinero si devuelve lo demás en las oficinas del Chronicle.
Primero sonrió, luego frunció el ceño y se quedó mirando el anuncio con gesto especulativo. Aquella oferta tenía una pinta extraña. El anillo no podía valer trescientos dólares. Lo sacó del bolsillo, tapándolo con la mano para esconderlo de la mirada casual de los presentes en el comedor. No; cincuenta dólares ya le parecía mucho premio. El lápiz, la polvera y la funda del pintalabios eran de oro; pero ciento cincuenta dólares, por decir algo, bastaban para volver a comprar todo lo que había en aquel bolso. Quedaba aquella carta indescifrable... ¡Tenía que ser un elemento importante! Una pelea entre una mujer y unos hombres a las cuatro de la mañana que no salía en los periódicos, un bolso perdido que contenía un papel lleno de caracteres en algún idioma extranjero, y luego aquella oferta tan generosa... ¡Podía significar casi cualquier cosa! Por supuesto, lo más inteligente sería hacer caso omiso del anuncio y quedarse con lo que había encontrado, o aceptar aquella oferta y mandar al Chronicle todo menos el dinero. En cualquiera de los dos casos él quedaba a salvo. Pero cuando un hombre tiene una buena racha ha de apurarla hasta el final. Hay momentos, como sabe todo jugador, en que un hombre se mete en una racha de suerte y todo lo que toca le da beneficios. Y entonces su jugada consiste en empujar la suerte hasta que se despida, reventar la caja mientras la diosa veleidosa siga sonriendo. Pensó en algunos hombres que habían pagado cara su timidez ante el rostro de la Suerte, hombres que habían ganado apenas unos dólares donde había miles por ganar; hombres condenados a ser tacaños toda la vida por haber carecido del coraje necesario para forzar la suerte cuando venía de cara, por su inhabilidad para seguir el vuelo de sus estrellas. «Y ahora tengo una buena racha», susurró al anillo que sostenía en la mano. «Mil pavos en dos días, después de la sequía que venía arrastrando».
Volvió a guardarse el anillo en el bolsillo y repasó la secuencia de incidentes que le habían llevado hasta aquel anuncio: el aullido había sonado musical pese al terror y aquellos ojos que se habían clavado en los suyos eran muy bonitos, aunque no tenía ni idea de cómo podían ser los rasgos de su dueña. Dos elementos influyentes: pero la pregunta inmediata era si había alguna recompensa en metálico que pudiera obtenerse por afrontar los peligros que se presentaran. Se decidió mientras terminaba el café.
«Me voy a sentar en este chanchullo, cualquiera que sea, por lo menos un poquito más; a ver qué saco de esto».
III
DUELO DE CEREBROS
A las diez de la mañana siguiente, Phil llamó a la sede del Chronicle, dijo a la chica que lo atendió que había encontrado el bolso pero que solo se lo devolvería a su dueña, y luego se volvió a la cama. A las dos se levantó y se vistió. Devolvió el anillo al bolso, con todo lo demás, salvo el dinero, y fue a la cocina a prepararse el desayuno. Solía salir a tomarlo fuera, pero aquel día quería estar seguro de que no se le iba a escapar la llamada, o la visita. Apenas acababa de terminarse el desayuno cuando sonó el timbre de la puerta.
—¿Señor Truax?
Phil asintió e hizo pasar al visitante. El hombre que entró en el piso tenía unos cuarenta años, era casi tan alto como Phil y quizá pesara una docena de kilos más que él. Iba meticulosamente vestido con ropa de corte europeo y llevaba un bastón colgado de un brazo.
Aceptó una silla con una sonrisa educada y dijo:
—Apenas le robaré un momento. He venido por lo del bolso. En el periódico me dijeron que lo había encontrado.
Delató su condición de extranjero, no tanto por su acento como por la precisión con que enunciaba las frases.
—¿El bolso es suyo?
Los labios rojos del visitante se abrieron para formar una sonrisa, revelando dos hileras de dientes blancos y uniformes.
—Es de mi sobrina, pero se lo puedo describir. Un bolso de seda negra, de más o menos este tamaño —lo señaló con sus manos, pequeñas y bien proporcionadas—, ribeteado de plata y con alguna cantidad entre trescientos y cuatrocientos dólares en su interior, además de un lápiz de oro, un anillo, un anillo con un ópalo, una carta escrita en ruso y los accesorios necesarios para maquillarse y pintarse los labios que cualquiera esperaría encontrar en el bolso de una jovencita. Tal vez un pañuelo con una inicial rusa. ¿Es ese el que ha encontrado?
—Quizá, señor...
—¡Perdón, señor! —El visitante extendió una tarjeta—. Kapaloff, Boris Kapaloff.
Phil cogió la tarjeta y fingió estudiarla mientras ponía en orden sus pensamientos. No estaba seguro, ni mucho menos, de querer meterse en los asuntos de aquel hombre. Todo su aspecto —la frente amplia e inclinada desde la raíz de un pelo negro y brillante, algo abultada justo encima de las cejas; los ojos pequeños y muy separados, de un frío color castaño; la nariz aguileña, con las fosas anchas; los labios firmes y demasiado rojos; la dureza de la línea del mentón y la barbilla— evidenciaba una naturaleza capaz e incluso deseosa de confirmar su dominio en cualquier terreno. Y, aunque Phil no se consideraba inferior a nadie en astucia, era consciente de que hasta entonces sus intrigas se habían limitado al mundo de los apostadores de poca monta, curanderos y otros peces pequeños. Poca escuela para una partida contra aquel hombre, en cuya apariencia y pose se adivinaba un ciudadano de un mundo mayor, más sutil. Por supuesto, si podía obtenerse alguna ventaja clara desde un buen principio...
—¿Dónde se perdió el bolso? —preguntó Phil.
El semblante del ruso permaneció inalterable.
—Es difícil de precisar —respondió, con su voz culta y musical—. Mi sobrina fue a un baile y acompañó a diversas amigas a sus casas antes de volver a la suya. El bolso pudo caerse del coche en cualquier momento a lo largo del camino.
A Phil le sobrevino la tentación de mencionar la pelea en la calle Washington, pero la dejó pasar. Cabía la posibilidad de que Kapaloff estuviera presente aquella madrugada, aunque parecía obvio que no había reconocido a Phil. Cualquiera que pasara por ahí más tarde podía haber recogido el bolso. Phil decidió dejar a Kapaloff en suspenso en este asunto durante el mayor tiempo posible, con la esperanza de obtener de ello alguna ventaja; un leve miedo de llegar a la confrontación con aquel ruso cortés le impelía cada vez más a aplazar el choque. No se perdía nada por esperar...
Kapaloff permitió que un punto de amable impaciencia tiñera sus modales.
—Bueno, ¿y el bolso?
—¿Los trescientos cincuenta y cinco dólares son la recompensa? —preguntó Phil.
Kapaloff suspiró con pesar.
—Lamento decir que sí. Es ridículo, claro, pero ya sabrá usted cómo son estas jóvenes. Mi sobrina le tenía mucho cariño al anillo, una baratija de poco valor. Y en cuanto descubrió que lo había perdido llamó al periódico y ofreció el dinero como recompensa. ¡Ridículo! Cien dólares sería un valor exagerado para todo el contenido del bolso. Pero, una vez hecha la oferta, nos atendremos a ella.
Phil asintió, haciéndose el tonto. Kapaloff mentía —no cabía la menor duda—, pero no era el tipo de hombre al que se puede acusar sin rodeos. Phil se movió, inquieto, y se dio cuenta de que estaba evitando la mirada del visitante. Entonces le inundó una oleada de disgusto consigo mismo. «Aquí me tienes —pensó—, dejando que este tipo me suelte un farol en mi propia casa, y solo porque se presenta con mucha clase». Miró a los ojos marrones de Kapaloff y, con absoluta distancia, sin permitir que su cara de póquer revelase nada de cuanto pasaba por su mente, le preguntó:
—¿Y cómo acabó la pelea entre los coches? No llegué a ver el final.
—¡Cuánto me alegro de que haya dicho eso! —exclamó Kapaloff con la cara iluminada por la alegría del alivio—. ¡Cuánto me alegro! Así puedo pedirle disculpas por mi intento infantil de engañarle. Lo que pasa es que no estaba seguro de que usted hubiera visto el desafortunado suceso. También podía haberse encontrado el bolso luego, aunque me dijeron que alguien había intentado intervenir. ¿No padeció ninguna lesión importante?
Su voz estaba cargada de servilismo.
La perplejidad, el desasosiego y el reconocimiento de la derrota invadieron la mente de Phil, pero no llegaron a evidenciarse en su rostro. Intentó hablar con la misma dulzura que el otro:
—Qué va. Un pequeño dolor de cabeza al día siguiente y un rasguño durante unas horas. Nada que merezca ningún comentario.
—¡Espléndido! —exclamó Kapaloff—. ¡Espléndido! Y le quiero agradecer que intentara ayudar a mi sobrina, aunque debo decirle que fue una bendición que no lo consiguiera. Sin duda le debemos una explicación, mi sobrina y yo, y si tiene usted paciencia intentaré no robarle demasiado tiempo. Nosotros, mi sobrina y yo, somos rusos y cuando se desplomó el gobierno del zar nos quedamos sin un lugar propio en la tierra que nos vio nacer. Entonces no nos llamábamos Kapaloff; pero ¿de qué sirve un título cuando desaparecen la dinastía de la que depende y las propiedades correspondientes? Rezo para que nunca le ocurra a nadie lo que nosotros tuvimos que soportar entre el principio de la revolución y nuestra huida de Rusia. —Una nube de angustia se posó en su rostro, pero la apartó con una mano delicada—. Mi sobrina vio caer a su padre y a su prometido con diez minutos de diferencia. Después de eso, el mundo real dejó de existir para ella durante meses. La vigilábamos día y noche por miedo a que acabara teniendo éxito en sus esfuerzos constantes por destruirse. Luego, regresó a nosotros paulatinamente. Los doctores nos aseguraron que estaba curada para siempre. Y entonces, a última hora del lunes por la noche, encontró entre las páginas de un libro antiguo una fotografía de Kondra, su prometido, y la mente de la pobre chica se volvió a quebrar. Se escapó de casa gritando que debía volver a Petrogrado, a Kondra. Yo no estaba, pero mi ayuda de cámara y mi secretario la siguieron, la atraparon en algún lugar de la ciudad y regresaron con ella. La rudeza con que respondieron a su caballerosidad... Debo suplicar que los perdone. Serge y Mijail todavía no han aprendido a atemperar su fervor. Para ellos todavía soy «Su Excelencia» y no hay nada que no pueda hacerse si es a mi servicio.
Kapaloff se detuvo, como si esperase algún comentario de Phil, pero este guardó silencio. Su mente no hacía más que decirle: «Este pájaro te la está pegando. Esa historia no justifica la generosidad de la recompensa, pero antes de que acabemos quedará explicada. Este pájaro te la está pegando».
Sin apartar de Phil su mirada cordial, Kapaloff cumplió el pronóstico:
—Cuando mi sobrina llegó sana y salva a casa y supe lo que había ocurrido, puse el anuncio en el periódico. Me pareció la manera más prometedora de averiguar la gravedad de la lesión sufrida por el hombre que había intentado ayudar a mi sobrina. Si no estaba herido y había encontrado el bolso, lo devolvería al Chronicle y los trescientos cincuenta dólares bastarían para compensarlo por el esfuerzo. Por otro lado, si estaba gravemente herido se serviría del anuncio para entrar en contacto conmigo y así yo podría dar algún paso más en la compensación. Si era otro el que había encontrado el bolso, yo me quedaría sin saberlo para siempre; pero estoy seguro de que entenderá que no tenía ninguna intención de ver desfilar en público los apuros de mi sobrina en los periódicos.
Se detuvo, de nuevo a la espera.
Cuando la pausa ya empezaba a resultar incómoda, Phil cambió de postura en la silla y preguntó:
—Y su sobrina... ¿cómo está?
—Parece que está bien. Llamé al médico en cuanto volvió a casa, le dieron un sedante y se despertó por la tarde como si no hubiera ocurrido nada extraño. Puede que nunca vuelva a tener ese problema.
Phil empezó a levantarse para coger el bolso. No parecía haber ninguna razón tangible para poner en duda la historia del ruso... Salvo que él no quería creerla. Sin embargo, ¿no tenía ningún punto débil? Volvió a relajarse en la silla. Si la historia era cierta, ¿habría dictado Kapaloff aquel anuncio para que devolvieran el bolso al Chronicle? ¿No hubiera preferido entrevistar a quien lo encontrase? El ruso seguía esperando que Phil dijera algo, pero él no tenía nada que decir. Quería más tiempo para repensarlo todo con cuidado, libre de las miradas de aquellos ojos castaños que, pese a toda su suavidad, eran como escalpelos.
—Señor Kapaloff —dijo, con algún titubeo—, le voy a contar cómo lo veo yo: vi a la dueña del bolso y lo encontré en circunstancias..., bueno, digamos que extrañas. No es —ofreció enseguida al ver que Kapaloff alzaba las cejas con frialdad— que me resulte difícil creer su explicación. Pero quiero estar seguro de que hago lo correcto. Así que me veo obligado a pedirle que me permita entregar el bolso a su sobrina o que vayamos a la policía y le contemos nuestras historias para que ellos se encarguen de aclararlas.
Dio la impresión de que Kapaloff sopesaba las dos ofertas mentalmente. Luego objetó:
—Ninguna de las dos opciones me atrae. La primera sometería a mi sobrina a una entrevista vergonzante, y encima tan poco tiempo después de haber vivido su problema. La segunda..., seguro que entenderá que desapruebe la publicidad que provocaría la intervención de la policía en este asunto.
—Lo lamento, pero... —empezó a decir Phil.
Sin embargo, Kapaloff lo interrumpió al levantarse, sonreírle con cordialidad y tenderle una mano.
—En absoluto, señor Truax. Usted es un nombre sentato. En su lugar, probablemente yo actuaría de la misma manera. ¿Puede acompañarme ahora mismo, y visitaremos a mi sobrina?
Phil se levantó y estrechó la delicada mano que le ofrecían. Aunque el apretón del ruso fue ligero, Phil percibió la tersa musculatura que se tensaba bajo aquella piel tan suave.
—Lo siento —mintió Phil—, pero tengo un compromiso dentro de media hora. ¿Quizá su sobrina y usted puedan pasar por el barrio dentro de unos días y les parezca oportuno venir a buscar el bolso?
No tenía ninguna intención de tratar con aquel hombre fuera de su propio territorio.
—Estaría bien. ¿Le parece bien mañana, a las tres?
—Mañana, a las tres —repitió Phil.
Kapaloff se despidió con una inclinación de cabeza.
A solas, Phil se sentó y trató de devanarse los sesos para encontrar una solución al rompecabezas; aunque avanzó poco. La historia del ruso solo hacía aguas en dos asuntos menores. Y esos dos asuntos —el hecho de que no quisiera meter a la policía en el asunto y su manera de redactar el anuncio para mantener el anonimato tras la fachada del periódico— tampoco eran, una vez examinados con detalle, demasiado concluyentes. Por otro lado, era sabido que solía usarse la enajenación como máscara de la maldad. ¡Cuántos delitos se habían cometido con el pretexto de que la víctima, o los testigos, estaban locos! Los modales de Kapaloff eran bastante amables; había tenido aplomo para ir superando todos los giros de la situación, pero... Eso era precisamente lo que alimentaba las dudas de Phil. «Si el pájaro me hubiera llevado la contraria al menos una vez, quizá lo creería; pero el maldito ha sido demasiado agradable».
IV
VISITAS INESPERADAS
Aquella noche Phil volvió pronto a casa. Ahora que su mente estaba ocupada con un juego que amenazaba con ser más grande y complicado, las cartas no le habían ayudado mucho. Se devanó los sesos con la carta en ruso, pero sus caracteres no significaban nada para él. Intentó pensar en alguien que pudiera traducírsela, pero el único ruso que conocía era un hombre que no le merecía confianza en ninguna circunstancia. Intentó leer una revista, pero pronto abandonó y se metió en la cama para dar vueltas a uno y otro lado, fumarse una buena cantidad de cigarrillos y, al final, ceder al sueño.
Hasta el ladrón más inexperto se habría reído ante las dificultades que encontraron los dos hombres que forzaron la puerta del piso de Phil y el ruido que, consecuentemente, hicieron; en cambio, ni el más desesperado habría encontrado risible su obvia determinación. Estaban decididos a entrar en el piso y el jaleo producido por sus chapuceros ataques a la cerradura no les producía el menor desconcierto. Era evidente que pensaban forzar la entrada aun si para ello se veían obligados a derribar la puerta. Al fin sucumbió la cerrradura, pero para entonces Phil ya estaba escondido detrás de la puerta del baño, con una pistola en la mano y una sonrisa confiada en la cara. La tosquedad del procedimiento con la cerradura eliminaba cualquier duda que, en circunstancias ordinarias, pudiera haber tenido sobre su capacidad para valerse por sí mismo.
La puerta de la entrada se abrió de golpe, pero no entró ninguna luz. Habían anulado la lámpara del vestíbulo. Las bisagras crujieron un poco, pero Phil, mirando por la rendija que quedaba entre la jamba y el marco, no alcanzó a ver nada. Un susurro y la consiguiente respuesta le indicaron que había al menos dos ladrones. Habían hecho mucho ruido con la puerta, pero ahora guardaban silencio. Un leve roce y después nada. Como no sabía dónde estaban, Phil no se movió. Sonó un leve clic en el dormitorio y luego llegó un débil y breve reflejo de una linterna en el pasillo vacío. Phil se desplazó sin hacer ruido hacia la habitación. Cuando llegó a la puerta vio que la linterna volvía a encenderse y esta vez se quedaba fija, iluminando la cama vacía. Encendió las luces de un golpe.
Los dos hombres que había junto a la cama, uno a cada lado, se dieron media vuelta al unísono y avanzaron un paso, para detenerse luego ante la amenaza del arma que sostenía Phil. Los dos tenían una apariencia similar: las mismas cabezas ahuevadas, los mismos ojos verdes bajo cejas enmarañadas, las mismas bocas amargas y pómulos altos y amplios. Pero el que sostenía una cachiporra en la mano aún alzada era más grueso y ancho que el otro, y tenía en el puente de la nariz la muesca de una cicatriz oscura que iba de una mejilla a la otra, justo por debajo de los ojos. Durante quizá un par de segundos los dos hombres permanecieron quietos. Luego el más alto encogió sus hombros gigantescos y gruñó una sílaba a su acompañante. La confusión momentánea abandonó sus rostros, sustituida por miradas decididas mientras avanzaban hacia Phil.
Su mente iba a toda velocidad. Eran «el secretario y el ayuda de cámara» de Kapaloff, por supuesto; y si la indiferencia hacia los ruidos que habían hecho en la puerta era un testimonio de su determinación a hacer cuanto fuera necesario a cualquier precio, la que ahora demostraban hacia la pistola de Phil transmitía el mismo efecto. Como los tenía tan cerca, difícilmente podía aspirar a tumbar a los dos; y aunque lo consiguiera, toda la historia acabaría saliendo en la subsiguiente investigación policial y sus posibilidades de sacarle a aquel asunto algún beneficio mayor quedarían arruinadas.
Cuando los dos hombres, que avanzaban juntos como partes simétricas de una misma máquina, contraían ya sus músculos para saltar, Phil dio con una salida. Saltó hacia atrás para cruzar la puerta de la habitación, giró sobre sí mismo y saltó al salón, desde donde gritó:
—¡Socorro! ¡Policía!
Sonaron unos gruñidos junto a la puerta, una refriega y el ruido de dos hombres que huían corriendo por el pasillo oscuro hacia la puerta de entrada. La risa acumulada en la garganta de Phil silenció sus gritos; disparó al suelo y regresó a su dormitorio. Tumbó suavemente una silla y arrastró unos cuantos libros y unos papeles de la mesa hasta el suelo. Luego se dio media vuelta con los ojos muy abiertos, en un remedo de nerviosismo, para dar la bienvenida a las curiosas que aparecieron con camisones de distintas clases en respuesta a sus bramidos. Luego llegó un policía blanco y Phil le contó su historia.
—Me ha despertado un ruido y he visto a un hombre en la habitación. He cogido la pistola y le he gritado, pero me había olvidado de quitar el seguro. —Luego, con falsa vergüenza—: Supongo que estaba asustado. Entonces me he acordado del seguro y le he disparado, pero era tan oscuro que no he podido ver si le daba. He revisado mis cosas y creo que no se ha llevado nada, así que supongo que nadie ha salido perdiendo.
Después de contestar a la última pregunta y despedir al último curioso, Phil cerró la puerta, corrió el pestillo y juntó las manos para celebrar. «Bueno —pensó—, eso aclara la historia de Kapaloff. Y ahora le llevas una mano, muchacho, así que no quiero volverte a ver aceptándole un farol».
V
FORZAR LA RACHA
Los Kapaloff llegaron a las tres y cinco el jueves por la tarde. Romaine Kapaloff escuchó la presentación de su tío en un inglés impecable y sencillo y agradeció cálidamente a Phil sus esfuerzos de la mañana del martes. Phil se encontró tomándole la mano y forzando al máximo su capacidad de control para no ponerse a boquear y tartamudear. La chica —no podía tener más de diecinueve años— lo miró con unos ojos marrones que se clavaban en los grises de Phil con simpatía y gratitud y le preguntó:
—¿Y de verdad que no te hicieron daño?
A Phil le parecía la criatura más adorable que había visto en su vida. Su intención previa de someterla a extorsión le resultaba ahora malvada y sórdida. Como sentía una amarga vergüenza por haber intentado aprovecharse de su tío y estaba tremendamente nervioso, contestó con brusquedad; y en sus esfuerzos por evitar que el caos se le asomase a la cara, la convirtió en una máscara de estupidez.
—¡Qué va! ¡De verdad! No fue nada.
Kapaloff se los quedó mirando con la sonrisa propia de quien ve cómo se disipan sus dificultades. Al fin se soltaron las manos y todos buscaron sillas donde sentarse. Hubo una pausa incómoda. Phil sabía que aunque se quedaran allí sentados hasta que cayera la noche no iba a ser capaz de sacar el asunto de la cordura de la muchacha y exigir que le corroborase la historia de su tío, excusa que había propiciado aquel encuentro. Kapaloff no dijo nada y permaneció sentado con una sonrisa benévola dirigida a los muchachos. La chica miró a su tío, como si esperara que él arrancase la conversación, pero al ver que él ignoraba su silenciosa petición se volvió hacia Phil en un gesto impulsivo y le tendió una mano.
—¿El tío Boris te ha contado lo de mi... lo de mi problema?
Phil asintió con un movimiento de cabeza, hizo ademán de tomar la mano que se le ofrecía, se lo pensó mejor y se aprisionó los dedos entre las rodillas.
—Entonces sabrás que ha sido una bendición que tu caballerosidad no llegara a buen término. No entiendo que no te partieras de risa al oír la historia del tío Boris... Debió de parecerte pura fantasía. Pero... ¡Ah, es horrible! Nunca podré volver a confiar en mí misma, digan lo que digan los médicos.
Phil se encontró con que, a fin de cuentas, volvía a sostener la mano de la chica. Miró a Kapaloff, que le sonreía con simpatía. Phil y la chica se levantaron y durante un instante brilló en los ojos de ella una enigmática súplica disimulada. Luego desapareció y ella se volvió hacia su tío. En ese momento, en la mente de Phil ya solo había una idea: entregar el bolso, deshacerse de aquella gente y quedarse a solas con su vergüenza y su repulsión. Avanzó hacia la puerta. —Voy a traer el bolso —anunció con voz cansada y débil.
El bolso plateado que pendía de la muñeca de la chica cayó al suelo con un repiqueteo. Cuando Phil volvió la cabeza al oír el ruido, Kapaloff se agachó para recoger el bolso y Romaine Kapaloff clavó su mirada en los ojos de Phil. Durante una milésima de segundo mantuvo una mirada ardiente como la que le había dedicado el martes por la mañana y el mero terror borró la belleza de aquel rostro joven y suave. Luego el tío le entregó el bolso y ella recompuso el semblante y Phil echó a andar hacia su habitación con el latido de la sangre en las sienes. Se sentó en un baúl, se mordisqueó el pulgar y, desesperado, se puso a pensar. Luego sacó el bolso del baúl, se lo escondió bajo la chaqueta y regresó con los visitantes.
—No está.
La educación pareció abandonar a Kapaloff. Se le oscureció la cara y dio un paso rápido adelante. Luego recuperó el control y preguntó con amabilidad:
—¿Está seguro?
—Si quiere, puede buscarlo.
Phil se acercó al teléfono y al cabo de unos segundos consiguió hablar con un agente de la comisaría del distrito.
—Esta noche ha entrado un ladrón. Uno de sus agentes ha venido luego y le he dicho que no echaba nada en falta. Ahora he descubierto que me falta un bolso de mujer. De acuerdo.
Se volvió hacia los Kapaloff.
—Esta mañana me he despertado y he descubierto que había dos ladrones en la habitación. Han huido y me ha parecido que todo estaba en orden. Me he olvidado del bolso y no he comprobado si seguía en su sitio. Lo siento.
Ninguno de los Kapaloff dio señales de saber algo del robo. Boris Kapaloff respondió con voz tranquila:
—Es una lástima, pero el bolso y su contenido no tenían tanto valor como para preocuparnos más de la cuenta por su desaparición.
—Esta tarde iré a la comisaría para darles una descripción del bolso. ¿Les digo que era de su propiedad y les pido que se lo entreguen a ustedes?
—Si es tan amable... Nuestra dirección es avenida de La Jolla, Burlingame.
La conversación fue decayendo. En varias ocasiones Kapaloff pareció a punto de hablar, pero cada vez se reprimió. Los ojos de la chica, cada vez que Phil los miraba, transmitían una pregunta que él ni siquiera intentaba contestar. Los Kapaloff se fueron. Phil les dio la mano a los dos y contestó a la pregunta tácita de la chica con un rápido apretón.
Cuando ya se habían ido sacó el bolso de debajo del chaleco, contó trescientos cincuenta y cinco dólares de los billetes que llevaba en el bolsillo y los metió en el bolso. Luego respiró hondo. Era el fin de tres años de buscar una «vida fácil». Desde que se licenciara del ejército había ido a la deriva, en desacuerdo con el mundo, apostando, metido en trabajos para grupos políticos. Quizá sin llegar a hacer nada demasiado perverso, pero sí mezclándose cada vez más con los bajos fondos. Al mirar hacia atrás, con el recuerdo fresco todavía de la vergüenza y la repulsión que había sentido unos pocos minutos antes, pensó que no se sentiría tan inútil si en el pasado hubiese cometido algún delito extraordinario, en vez de una legión de faltas menores. ¡Bueno, eso ya era el pasado! Cuando terminase aquel lío se buscaría un trabajo y volvería a las costumbres que había mantenido antes de que la guerra interrumpiera sus aspiraciones.
Envolvió el bolso con un papel grueso, lo ató y lo dejó bien empaquetado. Luego se fue a la parte baja de la ciudad y se lo entregó a un amigo, dueño de un salón de billar, para que se lo guardara en la caja fuerte.
Durante dos días Phil permaneció en su casa; cada vez que alguien llamaba por teléfono, daba un bote al oír el primer timbrazo. Intentó contactar con Romaine Kapaloff por teléfono, consiguió llamar a su casa y una voz brusca, en un inglés chapurreado, le dijo que no estaba allí. Lo intentó tres veces, siempre con el mismo resultado. La segunda noche casi no durmió. Se adormilaba y luego se despertaba de golpe, convencido de que había sonado el teléfono, corría hasta el aparato y se encontraba con la voz de la operadora, que le preguntaba: «¿A qué número quiere llamar?».
Entonces decidió no esperar más. Cuando un hombre está en racha tiene que forzar las cosas, no quedarse quieto hasta que llegue la mala suerte.
VI
«MANDÍBULAS VELOCES Y BABOSAS»
Una vez en Burlingame, a Phil no le costó encontrar la casa de los Kapaloff. En el primer garaje en que preguntó no les sonaba el nombre, pero sí sabían dónde vivían «los rusos». Ni siquiera la oscuridad le impidió reconocer la casa que le había descrito el mecánico. Pasó por delante, dejó el coche prestado en la sombra más oscura que encontró y volvió a pie. El edificio se alzaba inmenso en la noche, una gran estructura gris en medio de un parque, rodeada por una verja alta de hierro recubierta de seto vivo. La casa más próxima estaba a casi un kilómetro de distancia.
No se veía ninguna luz en la casa y Phil comprobó que la puerta principal estaba cerrada. Cruzó la calle y se acuclilló bajo un árbol, a unos sesenta metros. Su plan consistía en poco más que esperar por ahí hasta que viera a Romaine y encontrara el modo de comunicarse con ella, u ocurriese cualquier acontecimiento que, gracias a su buena suerte, le brindara alguna solución al misterio que albergaba aquella casa, al otro lado de la calle. Todo hacía pensar que Romaine vivía allí como prisionera; de lo contrario, ya se hubiera puesto en contacto con él. Su reloj marcaba las 10.15.
Esperó.
Cuando el reloj marcaba la 1.30, su juventud y su fe en la buena suerte se impusieron a su paciencia. Daba lo mismo quedarse en la cama que seguir allí esperando que pasara algo. Cuando estás en racha... Fue siguiendo el seto hasta que encontró un árbol que tendía una rama por encima de la verja. Escaló el árbol, trepó por la rama tendida, se columpió para tomar impulso y se dejó caer. Cayó, a gatas, sobre la marga blanda y húmeda. Avanzó con cuidado, manteniéndose en todo momento al amparo de un grupo de árboles interpuesto entre él y la casa. Se detuvo al llegar a la maleza. Entre los árboles y la casa ya no quedaba ningún lugar donde esconderse y le dio miedo aventurarse bajo la pálida luz de las estrellas. Se quedó en cuclillas y esperó.
Pasaron tres cuartos de hora y luego oyó el sonido de algún objeto de metal rascado contra la madera. No veía nada. Se repitió el sonido y logró identificarlo: alguien abría un postigo y se detenía cada vez que el cierre emitía algún ruido. Un babel de ladridos estalló en la parte trasera de la casa y una jauría de perros de caza enormes salió a la carrera tras una esquina y se lanzó hacia una de las ventanas de la planta baja. Phil oyó que el postigo se cerraba de golpe. Un hombre avanzaba a trompicones detrás de los perros. El postigo se volvió a abrir y Kapaloff se asomó para hablar con el hombre del patio. Por encima de las palabras del hombre, Phil oyó la voz de Romaine Kapaloff, cargada de rabia. En el rectángulo de luz que se proyectaba desde la ventana, seis perros lobo se retorcían y saltaban: no eran los galgos rusos, sosegados y bien criados, que suelen pasear junto a las damas, sino unos lobos asesinos de las estepas, grandes y peludos, cuya estatura alcanzaba la mitad de la de un hombre, casi cincuenta kilos de maquinaria de pelea. Phil contuvo el aliento, se encogió en su escondrijo y rezó por que fuera cierto lo que alguna vez había oído acerca de que aquellos perros se guiaban por la vista para cazar, y no por el olfato, confiando en que así sus narices no detectaran su presencia. Kapaloff retiró la cabeza y cerró el postigo. El hombre del patio gritó algo a los perros. Estos lo siguieron hacia la parte de atrás. Una puerta se cerró y ahogó los ladridos de los animales. Phil estaba empapado de sudor, pero ya sabía que los perros se guardaban dentro de la casa.
De un piso superior llegó un grito ahogado y el sonido de algo que golpeaba un postigo. Luego, silencio. El ruido había llegado de la parte delantera. Phil decidió, por pura intuición: la habitación de la esquina del tercer piso.
Por un momento sintió la tentación de irse de allí y recurrir a los servicios de la policía: sin embargo, no estaba acostumbrado a aliarse con ellos; en las contadas ocasiones en que había tenido algún asunto con la ley, se había encontrado del otro lado. Además, ¿no cabía la posibilidad de que el locuaz Kapaloff se aprovechara de sus modales aristocráticos, su posición como propietario y su situación en el mundo, tan firme en apariencia? Contra todo eso, Phil tendría solo su palabra y una historia vaga, apoyada en tres años de vida sin lo que la policía llamaba «medios perceptibles de manutención». Podía imaginar el resultado. Tendría que jugar aquella mano sin ayuda. Bueno, entonces...
Abandonó la protección de la maleza y se arrastró hacia la parte delantera de la casa. Al doblar la esquina se detuvo a repasar el edificio con la mirada. Hasta donde podía determinar en la oscuridad, todas las ventanas tenían postigo. Le daba miedo probar los de la planta baja; además, era poco probable que uno de ellos se hubiera quedado sin cerrar. Las ventanas de arriba eran más prometedoras para entrar. Avanzó hasta la veranda, se quitó los zapatos y se los metió en los bolsillos de la cintura. Se puso en pie sobre la barandilla de la veranda, rodeó una columna con brazos y piernas y trepó hasta que los dedos pudieron agarrarse al borde del techo. Tiró en silencio hacia arriba y se quedó tumbado boca abajo sobre las tablas de madera. Ningún ruido en la casa, ni en el terreno. Se acercó a gatas a todas las ventanas y probó los postigos. Todos cerrados a cal y canto.
Se puso en pie y estudió las ventanas del segundo piso. La del extremo izquierdo tenía que pertenecer a la habitación de la que habían procedido los últimos ruidos: la de Romaine Kapaloff, si su razonamiento era correcto. Por la esquina bajaba un desagüe desde el que podía alcanzarse la ventana. Si el desagüe aguantaba su peso, podría asomarse y arriesgarse a hacerle una señal a la chica. Reptó hasta allí, inspeccionó el desague y lo probó con las dos manos. Temblaba un poco, pero decidió correr el riesgo.
Encontró un espacio para encajar los dedos del pie, dentro del calcetín, dio un tirón a pulso con las manos para subir un poco y tanteó con el otro pie en busca de apoyo. Se oyó un rasguido, un tintineo de latón y Phil cayó al techo de la veranda con un trozo de tubería en la mano. Rodó, soltó el tubo y se agarró justo a tiempo para evitar la caída. La pieza metálica golpeó el techo con un repique y rodó hasta el borde para resonar luego enloquecida al golpear el pavimento.
De pronto la noche se llenó de gruñidos. La jauría dobló la esquina corriendo, se lanzó hacia la veranda y correteó de un lado a otro por el patio: ágiles siluetas envilecidas a la luz de las estrellas, con mandíbulas veloces y babosas. Phil se asomó por el borde del techo y vio a un hombre que corría detrás de los perros, con un brillo metálico en las manos.
Algo sonó detrás de Phil. Estaban abriendo una ventana del primer piso. Se arrastró hasta ella como un gusano y se quedó tumbado justo debajo, pegado a la pared. El postigo se abrió de golpe y se asomó un hombre: el de la cicatriz en la cara. Phil se quedó inmóvil, sin respirar, con el cuerpo tenso, el índice rígido en torno al gatillo de la pistola, la boca del cañón a menos de dos metros del cuerpo que se inclinaba hacia él. El hombre preguntó algo a alguien que estaba en el patio. La puerta delantera se abrió y sonó la voz tranquila de Kapaloff en ruso: el hombre contestó. Luego el hombre de la ventana se retiró, se oyó cómo se alejaban sus pasos y se cerraba una puerta en la habitación. La ventana seguía abierta. Phil remontó el alféizar enseguida y se metió en la habitación a oscuras. Cuando el pie tocó el suelo notó que algo no iba bien, oyó un gruñido y se lanzó ciegamente hacia delante. Un baile de luces llenó la habitación y un rugido le invadió los oídos...
VII
EL TERCER GRADO
Phil se despertó con un escozor en las fosas nasales por el amoniaco que le administraba el hombre de la cicatriz. Intentó apartar la botella de un empujón, pero tenía las manos atadas. Los pies también. Miró alrededor, volviendo la cabeza a uno y otro lado. Estaba tumbado en una cama, en una habitación lujosamente amueblada, vestido por completo, salvo por la chaqueta y los zapatos. En el fondo de la habitación estaba Kapaloff, mirándolo con una sonrisa medio burlona. A un lado de la cama estaba el hombre de la cicatriz. Al otro, su acompañante en el robo del piso de Phil. Cumpliendo una orden de Kapaloff, este ayudó a Phil a incorporarse hasta quedar sentado.
Phil tenía un dolor de cabeza atroz y sentía el estómago extrañamente vacío, pero tomó ejemplo de Kapaloff y trató de mantener la compostura como si nada de aquella situación le resultara desconcertante. Kapaloff se acercó a la cama y le dijo en tono solícito:
—Confío en que esta vez tampoco tenga ninguna lesión grave, ¿eh?
—Creo que no. Pero si sus matones se siguen empeñando, al final me arrancarán la cabeza —dijo Phil, en tono ligero.
Kapaloff mostró los dientes en una sonrisa amable.
—Tiene la suerte de poseer una cabeza dura. Aunque espero que no demuestre ser tan poco permeable a la persuasión como lo ha sido a la fuerza.
Phil guardó silencio. Necesitaba hasta la última pizca de su voluntad para mantener una expresión de calma. El dolor de cabeza era insoportable. Kapaloff siguió hablando y en su voz había una mezcla de amabilidad y burla.
—La tenacidad que ha demostrado para aferrarse al bolso, en otras circunstancias, sería admirable; pero ahora, de verdad, hay que ponerle fin. Debo insistir en que me diga dónde está.
—¿Y si resultara que mi cabeza también es dura por dentro? —sugirió Phil.
—Sería una gran lástima. Pero será razonable, ¿verdad? Cuando se encontró con este asunto vio, o sospechó, muchas cosas que no se notaban en la superficie, como joven extremadamente perspicaz que es, y creyó que podía desvelar lo que estuviera escondido y practicar un pequeño... Bueno, quizá no chantaje, aunque algún crudo intelecto podría llamarlo así. Ahora, debe percatarse de que cuento con ventaja; estoy seguro de que tendrá el suficiente espíritu deportivo para reconocer la derrota y aceptar las mejores condiciones posibles.
—¿Y cuáles son esas condiciones?
—Devolverme el bolso y firmar unos cuantos papeles.
—¿Papeles para qué?
—¡Ah! Los papeles no tienen importancia. Solo es una precaución. Usted no sabrá exactamente qué contienen. Solo unas pocas afirmaciones supuestamente hechas por usted: confesiones de ciertos crímenes, quizá, para que yo pueda tener la seguridad de que luego no irá a molestar a la policía. Seré sincero: no sé dónde ha metido el bolso. Después de que entrase tan amablemente por la ventana que Mijail le había dejado abierta, Mijail y Serge volvieron a su casa. No encontraron nada. Por eso le ofrezco estas condiciones. El bolso, su firma y recibirá quinientos dólares, aparte del dinero que había dentro.
—¿Y si sus condiciones no me gustan?
—Eso sí sería una gran desgracia —lamentó Kapaloff—. Serge —añadió, mientras se movía hacia el hombre que acababa de ayudar a Phil a incorporarse— es extraordinariamente hábil con un cuchillo caliente. Y, recordando la ridícula derrota que él y Mijail sufrieron el otro día en sus manos, me da la sensación de que le encantaría tenerle como objeto de sus jugueteos.
Phil volvió la cabeza y fingió mirar a Serge, pero apenas lo veía. Pretendía convencerse de que aquella amenaza era un farol, de que Kapaloff no se atrevería a recurrir a la tortura; pero apenas lo lograba. Si de algo le valía su capacidad para interpretar el comportamiento de los hombres, aquel ruso no se iba a detener ante nada con tal de lograr lo que pretendía. Phil decidió no exponerse a un sufrimiento insoportable para salvar el bolso. En primer lugar, ignoraba qué valor tenía aquel papel; en segundo, daba la sensación de que él era el único aliado de la chica y tenía la vanidad de considerarse más valioso que cualquier carta como posible ayuda. Sin embargo, estaba dispuesto a defender hasta el último milímetro, a mantener el farol hasta el momento final.
—No puedo aceptar ninguna condición mientras no hable con su sobrina.
Kapaloff objetó en tono amable, pero con firmeza.
—Eso no puede ser. Lo siento, pero ha de entender que mi posición es muy delicada y no puedo permitir que se complique más todavía.
—Sin hablar, no hay trato —dijo Phil, en tono concluyente.
Kapaloff permitió que la ansiedad le arrugase la frente.
—Piénselo bien. Ha de saber que la necesidad de hacerle sufrir no me brindará ningún placer. De hecho —añadió con una sonrisa extravagante—, el único participante que disfrutará con ello será Serge.
—Pues adelante con el cuchillo —dijo Phil en tono frío—. Sin hablar, no hay trato.
Kapaloff hizo una indicación a Serge con un movimiento de cabeza y este abandonó la habitación.
—No hay ninguna prisa, tampoco pasa nada por unos pocos minutos de retraso. —Luego, Kapaloff insistió—: Reconsidere su situación. ¡Piense! Bajo las manos hábiles de Serge cantará, no lo dude. Pero en ese caso perderá los quinientos dólares extras, además de causarme una angustia nada desdeñable. Y eso por no hablar de sus propios apuros.
Phil se esforzó por mostrar en su sonrisa la misma amabilidad que Kapaloff.
—Sería una pérdida de tiempo. Si no puedo hablar con la señorita Kapaloff, me planto.
Serge regresó con una lámpara de alcohol y un puñal pequeño. Dejó la lámpara sobre la mesa, la encendió y acercó la hoja a la llama. Phil observó los preparativos con cara de tranquilidad. De pronto notó que la mano que sostenía el puñal empezaba a temblar y, alzando la vista, vio que en la frente de Serge brillaban pequeñas gotas de sudor. Tenía la cara macilenta, con arrugas blanquecinas en torno a la boca. Mijail tumbó a Phil de nuevo en la cama y le agarró los tobillos con firmeza. Phil no dijo nada. Empezaba a parecerle divertida la idea de que una palabra suya bastaba para detenerlo todo. Ahora era perceptible el temblor de las rodillas de Serge; y los dedos de Mijail, humedecidos por el sudor, daban tirones en torno a los tobillos de Phil.
Phil sonrió y se dirigió a Kapaloff en tono de burla:
—Tendría que obligar a sus hombres a ensayar. Apuesto algo a que la tortura no se les da mejor que el robo.
Kapaloff soltó una risilla bienhumorada.
—Sin embargo, debería usted tener en cuenta que un torturador patoso puede obtener mejores resultados que uno experto.
Entonces Serge se acercó a la cama con el puñal reluciente en la mano temblorosa.
Phil siguió hablando sin darle importancia:
—Si no le importa, me gustaría sentarme para verlo bien.
—¡Por supuesto! —Kapaloff lo ayudó a incorporarse—. ¿Hay algo más que pueda hacer para que esto le resulte más soportable?
—No, gracias. Creo que ahora me las arreglaré bien.
Serge acercó la daga recalentada hacia las suelas de los pies de Phil, a quien Mijail había quitado los calcetines. La hoja vacilaba en la mano nerviosa de aquel hombre; los ojos se le salían de las cuencas y el rostro estaba empapado de sudor. Los dedos de Mijail apretaban tanto los tobillos que le aplastaban la carne de una manera dolorosa. Los dos ayudantes de Kapaloff respiraban con dificultad. Phil se obligó a olvidar el dolor que le causaba Mijail y sonreír con sorna. La punta del puñal estaba a pocos centímetros de su pie. Entonces Serge lo dejó caer al suelo y se apartó de la cama con un respingo. Kapaloff se dirigió a él. Lentamente, Serge se agachó para recoger el puñal y se acercó a la lámpara para volverlo a calentar, con todo el cuerpo temblando de pura calentura.
Se acercó de nuevo a la cama, con los dientes bien prietos tras unos labios tensos y lívidos. Se inclinó sobre la cama y Phil notó el calor del filo que se le acercaba. Dedicó una mirada perezosa a Kapaloff, listo para llevar su interpretación al punto culminante justo antes de rendirse. Entonces, con un grito ahogado, Serge apartó el puñal, se dejó caer de rodillas ante Kapaloff y se puso a suplicarle entre lamentos. Kapaloff respondió con una caballerosidad exagerada, como si hablara con un niño. Serge se levantó despacio y se alejó con la cabeza gacha. Kapaloff sacó una mano del bolsillo con una pistola. El cañón escupió una llama. Serge se palpó el cuerpo con las dos manos y se desplomó.
Kapaloff caminó sin prisas hasta el lugar en que había caído el hombre, apoyó la punta de un zapato impecable en el hombro de Serge y dio la vuelta al cuerpo. Luego, sosteniendo la pistola sin tensión junto al costado, le disparó en plena cara cuatro balas que desdibujaron sus rasgos en un borrón enrojecido.
Kapaloff se volvió y miró a Mijail con ojos que tan solo transmitían una educada expectación. Mijail había soltado los tobillos de Phil después del primer disparo y ahora permanecía erecto, con las manos en los costados. Tenía el pecho agitado y la cicatriz de la cara estaba escarlata, pero puso cara de palo y mantuvo la mirada fija en la pared. Durante un minuto entero, Kapaloff miró a Mijail y luego se volvió hacia el cuerpo que tenía a sus pies. En la punta del zapato que había usado para dar la vuelta al cadáver brillaba una gota de sangre. Frotó con cuidado el zapato contra el costado del muerto hasta que desapareció la sangre. Luego dijo algo a Mijail y este alzó el cuerpo sin vida en sus potentes brazos y salió de la habitación.
Kapaloff guardó la pistola en el bolsillo y una sonrisa de disculpa cortés se le subió al rostro; como si fuera una señora obligada a regañar a una sirvienta en presencia de un invitado. Phil estaba asqueado y mareado de puro horror, pero se obligó a aceptar el desafío de la sonrisa y, con un relativo semblante de diversión, dijo:
—No tendría que haberme engañado acerca del amor de Serge por los cuchillos calientes.
Kapaloff soltó una risilla.
—La persuasión queda aplazada a mañana. Me temo le tendré que dejar atado. Normalmente lo dejaría a cargo de Mijail; pero no estoy seguro de poder confiar en él en este momento. Serge era su hermano. —Recogió la lámpara y el cuchillo—. La desagradable escena que acaba de presenciar debería convencerlo, al menos, de que voy en serio.
Luego salió de la habitación y la puerta quedó cerrada con llave.
VIII
A TRAICIÓN
Phil se dio media vuelta, hundió la cara en la cama y dio rienda suelta al asco que había luchado por controlar en presencia de Kapaloff. Se quedó así tumbado y sollozó, sin pensar, débil y destrozado. Pero era demasiado joven para que eso durase mucho; su primer pensamiento fue como un clavo al que agarrarse: la tortura se había interrumpido en el último instante, casi de milagro. ¡La racha continuaba!
Se esforzó por sentarse y trató de soltar las ataduras que le rodeaban las muñecas y los tobillos. Sin embargo, solo consiguió que se le clavaran todavía más en la carne y hubo de renunciar. Avanzó como un gusano por el suelo y lentamente y con mucho esfuerzo recorrió la habitación en la oscuridad en busca de algo que le sirviera para liberarse, pero no encontró nada. Los postigos estaban cerrados a cal y canto; la puerta era maciza. Volvió a la cama.
Pasó el tiempo —horas que no tenía modo de contabilizar— y luego se abrió la puerta y entró Mijail con una bandeja de comida, seguido por Kapaloff, que se acercó a una ventana y se quedó de espaldas a la misma hasta que Mijail dejó la bandeja en la mesa y desató a Phil.
Kapaloff gesticuló hacia la mesa.
—Lamento no poderle ofrecer mayor hospitalidad, pero la casa está desorganizada. Confío en que entienda que es lo mejor que puedo ofrecerle y no lo considere demasiado poco atractivo.
Phil acercó una silla a la mesa y se puso a comer. Tenía poco apetito, pero se obligó a comer como si lo estuviera disfrutando. Tras despachar la comida encendió uno de los cigarrillos que había en la bandeja y demostró su agradecimiento con una sonrisa.
—Si no ha cambiado de opinión —dijo el ruso— lamento que tendrá que dormir atado. Lo siento, pero me encuentro en una posición en la que no debo permitir que el aprecio que siento por usted, sumado a mi sentido del deber, se impongan a la necesidad de proteger mis intereses.
Phil se encogió de hombros. La comida le había infundido ánimo y era demasiado joven para desperdiciar el desafío implícito en los modales de su captor.
—Tengo buen aguante. ¿Le importa que antes estire las piernas un poco?
—¡No, no! Quiero que esté lo más cómodo posible. Camine por la habitación y fume. Así dormirá mejor.
Phil se apartó de la mesa y caminó despacio por toda la habitación, dando vueltas en su mente a las últimas jugadas de aquella partida. Kapaloff había entrado en la habitación detrás de Mijail, había mantenido la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta y no había permitido que su sirviente quedara ni un instante fuera de su campo de visión. Si Kapaloff no podía confiar en Mijail, quizás él sí pudiera. El hombre permanecía en el lado de la habitación opuesto a su amo. Ninguna expresión en su rostro.
Kapaloff preguntó:
—Entonces, ¿sigue en sus trece y se niega a aceptar el trato?
—Quisiera aceptarlo, pero no con las condiciones que usted puso.
Al pasar junto a la mesa, su mirada reparó en el cuchillo que había usado para cortar la carne. Era de plata y no tenía mucho valor como arma, pero podía servirle para cortar las cuerdas con que iban a atarlo. Llegó a la pared y dio media vuelta. El cigarrillo que sostenía entre los labios ya era apenas una colilla. Se acercó a la mesa y escogió otro. Mientras cogía una cerilla, interpuso su cuerpo entre la bandeja y la mirada de Kapaloff. Al otro lado de la habitación, Mijail podía ver todos los movimientos de sus manos. Mientras toqueteaba las cerillas, cogió el cuchillo con la mano izquierda y se lo escondió bajo la manga. Mijail mantuvo su rostro inexpresivo. Phil se volvió con el cigarrillo encendido en la boca y, mientras echaba a andar de nuevo, metió las manos en los bolsillos para dejar caer el cuchillo en uno de ellos. Llegó al final de la habitación y empezó a darse la vuelta. Notó que le agarraban por los codos y al mirar hacia atrás vio el rostro impasible de Mijail. El matón le sacó el cuchillo del bolsillo, lo devolvió a la bandeja y recuperó su posición junto a la pared.
Kapaloff se dirigió a Mijail en ruso, en tono aprobatorio, y luego habló con Phil:
—No le había visto cogerlo. Pero ya ve que no puede confiar en la deslealtad de mis sirvientes.
Phil se sentía frustrado y reventado: había contado con la ayuda del de la cicatriz. Se acercó a la cama y Mijail lo volvió a maniatar. Luego apagaron la luz y lo dejaron a solas.
IX
HACIA LA LIBERTAD
El sonido de una llave que giraba en la cerradura lenta y cuidadosamente sacó a Phil del sueño entrecortado en que había caído. El ruido se detuvo. No veía nada. Al notar un roce en la planta del pie desnudo, dio un salto tan convulso que tembló toda la cama.
—Shhh.
Una mano fría y suave le tocó la mejilla. Phil susurró:
—¿Romaine?
—Sí. No te muevas mientras corto las cuerdas.
Las manos de mujer pasaron por debajo de sus brazos y las de Phil quedaron liberadas. Un poco más de tanteo en la oscuridad y los pies estaban sueltos. Se incorporó de repente y sus rostros chocaron en la oscuridad y casi sin pensar la besó. Ella se pegó a él por un instante. Luego se apartó unos centímetros.
—Primero nos tenemos que dar prisa.
—Claro —asintió él—. ¿Y ahora qué hacemos?
—Bajar a la planta baja, por la parte delantera y esperar hasta que oigamos a los perros por detrás. Mijail los llamará a la parte trasera con algún pretexto y los retendrá mientras nos escapamos del patio.
Puso un revólver pesado en la mano de Phil.
—¿Pero los perros no están encerrados?
—No.
—Anoche sí lo estaban —insistió Phil—. Si no, yo no hubiera llegado.
—¡Ah, sí! El tío Boris te estaba esperando y los tuvo en el garaje hasta que llegaste.
—¡Oh! —O sea que había hecho justo lo que se esperaba de él—. Bueno, si Mijail va con nosotros, por qué no bajamos y cogemos a tu tío y lo arreglamos todo?
—¡No! Mijail no nos ayudaría a hacer eso. Ni siquiera pudo hacer nada cuando mató a su hermano delante de él. Sus antepasados fueron siervos, esclavos de los de mi tío, y no tendrá el valor suficiente para desafiarlo. Si hemos de contar con su ayuda tendrá que ser en secreto. Si llega a un punto en que se ve obligado a escoger, permanecerá con mi tío.
—De acuerdo, vamos. —Plantó los pies descalzos en el suelo y se echó a reír—. No he visto mis zapatos desde que entré por la ventana. Me voy a divertir mucho corriendo descalzo por ahí.
Ella le tomó una mano y lo guio hacia la puerta. Prestaron atención, pero no se oía nada en absoluto. Avanzaron hasta el vestíbulo y hacia las escaleras. Una luz eléctrica en lo alto de la escalera emitía un suave brillo. Se quedaron quietos mientras Phil se subía a la barandilla y desenroscaba la bombilla para sumir sus pasos en la oscuridad. Al pie de la escalera se detuvieron de nuevo y Phil apagó también la otra luz. Luego ella lo guio hacia la puerta de entrada.
Tras ellos, en algún rincón de la oscuridad, se abrió una puerta. Un ruido de algo arrastrado sobre el suelo. Los tonos melifluos de Kapaloff:
—Chicos, será mejor que volváis a vuestras habitaciones. La verdad es que no hay nada más que hacer. Si avanzáis hacia la puerta, se os verá a la luz de la luna que brilla ahí fuera. Por otro lado, se me ha ocurrido empujar una silla por el pasillo, un poco más allá de donde me encuentro, de tal modo que si me atacáis en silencio será inevitable que choquéis con ella y me deis alguna pista de en qué dirección he de mandar mis balas. Así que no tenéis verdaderamente más opción que regresar a vuestras habitaciones.
Pegados a la pared, Phil y Romaine no dijeron nada, pero en sus corazones nació una esperanza remota. Kapaloff soltó una risilla y aniquiló sus esperanzas:
—No hace falta que esperéis nada de Mijail. Vuestra huida no significa nada para él, aunque confiaba en que os encargaseis de la venganza que él mismo no puede ejecutar porque es demasiado servil. Así que os habrá prestado un arma, supongo, y os ha mandado al vestíbulo. Luego ha hecho ver que oía un ruido, convencido de que yo saldría a ver qué pasaba y quedaría a merced de vuestras balas. Por suerte, conozco un poco la mente de los campesinos. Así que, cuando ha dado un respingo y ha fingido que oía algo que había escapado a mis oídos, más finos que los suyos, lo he tumbado con mi pistola y he venido aquí, sabiendo ya qué podía esperar. Y ahora os tengo que pedir que volváis a vuestras habitaciones.
Phil empujó a la chica hacia abajo, hasta que quedó tumbada en el suelo, cerca de la pared. Se tumbó delante de ella y se esforzó por disolver la oscuridad con sus ojos. Kapaloff estaba también en el suelo, en algún lugar por delante de ellos; ¿pero a qué pared se había pegado? En una habitación, la voz habría delatado en parte su ubicación; en cambio, en aquel pasillo estrecho se perdía todo sentido de dirección. Parecía que todos los sonidos procedieran simplemente de la noche.
Les llegó de nuevo la voz culta del ruso.
—¿Sabéis una cosa? Estamos a punto de hacer el ridículo. Esto de aguantar en la oscuridad estaría muy bien si no fuera porque me da la sensación de que los dos somos excepcionalmente pacientes. En consecuencia, cabe la posibilidad de que esto tenga una duración absurda.
Phil rebuscó en los bolsillos con la mano que no estaba ocupada por la pistola. En uno del chaleco encontró varias monedas. Lanzó una por el pasilllo; golpeó una pared y cayó al suelo.
Kapaloff se echó a reír.
—Yo estaba pensando lo mismo. Pero no es fácil imitar el sonido de una persona en movimiento.
Phil maldijo en voz baja. ¡Tenía que haber algún modo de salir de aquel agujero! La parte delantera del vestíbulo, tal como había dicho Kapaloff, estaba demasiado iluminada; y no parecía haber otras salidas, salvo por la escalera, sin pasar por delante del ruso. Él podía correr ese riesgo, pero había que tener en cuenta a la chica. No tenía la menor duda de que Kapaloff dispararía. Romaine reptó hasta su lado.
—Si subimos —le dijo—, estamos atrapados.
—¿Se te ocurre algo?
—¡No! —Luego, Romaine añadió con un toque de ingenuidad—: Pero aquí contigo no tengo miedo. —Le agarró un brazo—. Creo que se ha ido. Da la sensación de que aquí ya no hay nadie.
—¿Y eso qué significa?
—¿Los perros, quizá?
Phil pensó en aquellos cuerpos veloces y aquellas mandíbulas babosas que había visto en el patio y se echó a temblar.
—Espérame aquí —ordenó.
Empezó a arrastrarse en silencio hacia la parte trasera del vestíbulo. Cuando le parecía que ya había recorrido unos treinta metros, su mano tocó la silla que había mencionado Kapaloff. La apartó con mucho cuidado y siguió avanzando. Sus dedos tocaron el marco de una puerta... Allí se terminaba el recibidor.
Murmuró hacia la chica:
—Se ha ido.
Ella acudió a su lado.
—¿Intentamos salir? —preguntó él.
—Sí. Será mejor por detrás.
Ella echó a andar delante de él, le tomó de la mano y lo guio hacia la siguiente habitación.
X
«NO ME TEMBLARÁN LAS MANOS»
Dieron tres pasos en la oscuridad y entonces se encendieron las luces y Phil se encontró incapaz de moverse, con los brazos retenidos por el fuerte abrazo de Mijail. Kapaloff le quitó el revólver de la mano y le sonrió a la cara.
—El veleidoso Mijail, a quien ahora veis aliado de nuevo conmigo, tiene la cabeza dura. Ya me temía yo que mi golpe no lo dejaría quieto demasiado tiempo. Podéis imaginar que ahí en el vestíbulo me encontraba en una situación nada envidiable: vosotros delante y mi errático compatriota detrás. Cuando ya no aguantaba más he vuelto aquí para resucitarlo y sumarlo de nuevo a mi causa.
Mijail soltó a Phil y dio un paso atrás. Kapaloff siguió hablando con un alegre remedo de queja.
—Entenderá enseguida, señor Truax, que no puedo seguir así. Unos cuantos días más en este plan y acabaré destrozado. Soy un tipo sencillo y no soporto esta distracción. Ya ha visto a Romaine. ¿Acepta mis condiciones?
Phil se sacudió la sensación de disgusto consigo mismo por haberse dejado capturar de nuevo tan fácilmente y decidió seguir con el mismo juego que ya había probado antes: farolear hasta que llegara el dolor verdadero. Sonrió y negó con la cabeza.
—Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo.
Kapaloff suspiró.
—Esta vez me encargaré yo mismo del ritual, así que no espere que un rapto de ternura lo interrumpa. Por mucho que le lleve en el corazón, no me temblarán las manos.
Entonces habló la chica. Su voz sonó tensa vibrante. Los dos hombres se volvieron hacia ella. Se dirigía a Mijail en ruso. La voz sonó cada vez más grave hasta convertirse en poco más que un murmullo y adquirió un tono de súplica urgente. Una tensión creciente iba apretando los labios de Mijail, que adoptaba una postura cada vez más rígida. Con los ojos fijos en un punto de la pared opuesta, Phil se fijó en Kapaloff y vio que su mirada se columpiaba entre su sobrina y Mijail. La voz de la chica seguía canturreando y el rostro de Mijail se empezó a humedecer. Su boca era una línea recta y fina, a punto de quebrarse por la tensión. Romaine siguió hablando y de repente, cuando mencionó el nombre de Serge, Phil entendió lo que estaba pasando. Estaba apelando abiertamente a Mijail, recordándole la muerte de su hermano, provocando su desesperación. El hombre tenía los ojos dilatados y la cicatriz que cruzaba la nariz era un vívido tajo, como si se la hubiera hecho el día anterior. Los músculos de la frente, del mentón y del cuello sobresalían como verdugones; el aire siseaba al salir por sus fosas temblorosas. Y la voz de la chica seguía. Phil volvió a mirar a Kapaloff. Su rostro lucía una sonrisa sardónica de entretenimiento expectante. Dijo unas pocas palabras en tono suave y burlón, pero ni la chica ni Mijail le prestaron atención. La voz de la chica siguió zumbando: ahora era un canto monótono. Mijail abrió sus manos grandes y cayeron entre sus dedos algunas gotas de sangre de las heridas que se había hecho al clavarse las uñas en las palmas. Se volvió poco a poco para encararse con la mirada de su amo. Le sostuvo la mirada un segundo, pero el legado de servilismo era demasiado fuerte. Bajó la mirada y, con gestos de incomodidad, balanceó el peso de su cuerpo de un pie al otro.
La chica no le concedió ningún respiro. Las sílabas salían de sus labios en un torrente y la voz se volvió aguda y altisonante de repente. Pese a que aquel lenguaje no le resultaba familiar, Phil sintió que su pulso se adecuaba al ritmo de aquel tono. Los hombros de Mijail se mecieron lentamente, al tiempo que una espuma blanca se le asomaba por las comisuras. Luego, toda humanidad desapareció de su rostro. Un gruñido metálico rechinó en las profundidades de su pecho. Sin volverse, sin mirar, saltó hacia el hombre que había matado a su hermano. No hubo ningún intervalo que el ojo pudiera discernir. Estaba de pie, meciéndose, mirando al suelo con ojos saltones e inyectados en sangre. Luego estaba encima de Kapaloff y rodaban ambos por el suelo. ¡Sin ninguna transición apreciable!
Kapaloff descargó una vez la pistola, pero Phil no pudo ver dónde había dado la bala. Rodaron una y otra vez: Mijail era un bruto enloquecido y manoteaba a ciegas con el afán de aferrar el cuello de su oponente; Kapaloff, luchando con todos los trucos que le brindaba su fría mente y tan poco inquieto como si se tratara de un juego. Por encima del hombro de Mijail, cruzó su mirada con la de Phil y le dedicó una mueca de disgusto. Luego se retorció para liberarse, giró para ponerse en pie, lanzó una patada al rostro de su asaltante, que apenas empezaba a levantarse, y desapareció en la oscuridad del pasillo. La patada lanzó a Mijail hacia atrás, pero se levantó de inmediato, soltó un bramido y se lanzó en pos de Kapaloff.
Phil recogió el arma que se le había caído a Kapaloff —el mismo revólver que este le había quitado antes— y se volvió hacia la chica. Se estaba tapando la cara con las manos, presa de un temblor violento. Phil le dio una sacudida.
—¿Dónde está el teléfono?
Ella intentó hablar dos veces y al fin lo consiguió:
—En la habitación de al lado.
Él le dio una palmadita en la mejilla.
—Llama a la policía y espérame aquí.
Romaine se agarró a él un instante, quejosa, pero luego recuperó la compostura, sonrió para exhibir su valentía y fue a la habitación contigua.
Phil salió hasta la puerta del pasillo y escuchó. De algún punto de la escalera le llegó el sonido de un roce y luego la risa burlona de Kapaloff. Resonó un disparo como un trueno. Mijail bramó. Phil avanzó a tientas hacia el pie de la escalera y empezó a subir. Desde arriba le llegó el sonido de una pelea y la respiración áspera de Mijail. Dos disparos. Un cuerpo cayó y se deslizó escaleras abajo. Phil había llegado ya al segundo piso y seguía subiendo hacia el tercero. El cuerpo que descendía resbaló hacia él. Supo que era Mijail porque iba farfullando. Desde el rellano superior le llegó la risa de Kapaloff. Mientras reafirmaba las piernas para detener la caída de Mijail, Phil alzó el revólver y disparó hacia la oscuridad. Unas llamaradas naranjas se precipitaron hacia él; una bala le quemó la mejilla; otras golpearon cerca de su cuerpo. Luego el hombre que seguía a sus pies se puso a tirar de él tratando de agarrarle el cuello. Soltó un grito junto a la oreja de Mijail con la intención de forzarle a comprender que su enemigo estaba allí arriba, que estaba atacando a un aliado. Pero los dedos tenaces se fueron abriendo camino hacia arriba sobre el pecho de Phil y terminaron por cerrarse en torno a su cuello. Sintió que le faltaba el aliento. En un intento desesperado por sacar fuerzas de flaqueza golpeó con la pistola aquella cara que no alcanzaba a ver en la oscuridad y se retorció para liberarse. Los dedos resbalaron, quisieron aferrarse a él, fallaron, y Phil arrancó a trompicones, escaleras arriba, dejando atrás algo que antaño fuera un hombre pero ahora era un ser rabioso que trepaba en la noche con el corazón lleno de muerte, incapaz ya de entender la diferencia entre amigos y enemigos.
Phil llegó a lo alto de la escalera y como la oscuridad le impedía darse cuenta, quiso subir otro escalón, tropezó y cayó en el distribuidor. Justo cuando él caía, la pistola de Kapaloff escupió y arrancó una lluvia de escayola. Mijail gruñía en la parte alta de la escalera. Phil rodó, lanzándose hacia un costado, y se pegó al laminado de madera que forraba la parte baja de la pared, justo a tiempo para dejar paso al loco, que cargaba adelante. Resonaron dos disparos más, pero el cuerpo amplio de Mijail se interpuso de tal modo que a Phil solo le llegó el débil reflejo de los fogonazos. Luego se alzó una voz bestial con un bramido de enloquecida victoria, una refriega, un gruñido tan débil que bien podía haber sido un suspiro, el ruido de cuerpos pesados al caer... Silencio.
Phil se puso en pie y avanzó con cautela hacia el rellano. Sus piernas tocaron un cuerpo. Había algo líquido, caliente y pegajoso, bajo sus pies descalzos. Avanzó a trompicones y abrió la primera puerta que encontró. Buscó el interruptor de la luz y lo accionó. Luego se dio media vuelta y miró hacia el rellano, gracias a la luz que entraba por la puerta abierta...
Cerró los ojos, avanzó a tientas y bajó hacia la habitación en que lo esperaba la chica.
XI
LA CARTA MORTAL
La chica corrió hacia él.
—¡La cara! ¡Estás herido!
—Solo es un rasguño. Ya me había olvidado.
Ella le hizo agachar la cabeza y le dio unos toquecitos en la mejilla herida con un pañuelo.
—¿Y los otros?
—¡Muertos! ¿Has hablado con la policía?
—Sí —respondió ella.
Y luego ya no pudo seguir aguantando la debilidad que tiraba de ella hacia abajo. Se dejó caer sollozando en sus brazos. Él la llevó hasta un sofá, se arrodilló a su lado y le acarició las manos para calmarla.
Cuando ella se sobrepuso a su debilidad y logró por lo menos sentarse, y no tanto con la intención de satisfacer su curiosidad como de ayudarla a no pensar en el horrible final de aquel asunto, le preguntó:
—Bueno, ¿de qué iba todo esto?
Ella fue recuperando la compostura a medida que hablaba y se iba reduciendo el terror que le habían provocado los sucesos de la noche. La voz fue ganando firmeza, sus palabras eran más coherentes y un mínimo toque de color regresó a sus mejillas.
Era hija de un aristócrata ruso y una norteamericana. Su madre había muerto cuando ella era todavía una niña. Luego, habían enviado a la chiquilla a un convento de Estados Unidos, cumpliendo con el deseo de la madre. Al estallar la guerra en Europa, había vuelto a Rusia, pese a las órdenes de su padre, con el deseo infantil de estar junto a él. Lo había visto dos veces antes de que muriera. Lo habían certificado como «muerto en acción» poco antes de la revolución. Habían nombrado a su hermano Boris guardián y administrador de su legado. Entonces llegó la revolución. Su tío había previsto el alzamiento y había convertido gran parte de las riquezas de la chica —él no tenía medios propios— en dinero que luego había depositado en bancos ingleses y franceses. Cuando se vieron obligados a abandonar su tierra natal disponían de una riqueza considerable. Durante los años siguientes habían viajado de un lugar a otro. Su tío parecía dominado por una extraña inquietud y nunca quería pasar demasiado tiempo en el mismo país. Había adoptado el apellido Kapaloff y había convencido a la chica para que hiciera lo mismo. Al fin habían llegado a Estados Unidos, donde habían vivido en diversas ciudades antes de llegar a Burlingame. Desde la partida de Rusia, el tío se había ido apartando cada vez más de la vida social y había respondido con malas caras al deseo de Romaine de tener amigos propios. Había escogido la casa más aislada de Burlingame y había hecho instalar gruesos postigos en todas las ventanas, además de puertas macizas y candados. A ella le había llamado la atención que cambiara tanto, pero nunca lo había discutido con él. Seguía tratándola, como siempre, de modo cariñoso, protector y generoso. Salvo en el asunto de las nuevas amistades —en el que tampoco insistía con especial crudeza—, le permitía todos los caprichos.
Luego, a última hora de aquella noche del lunes, ella había encontrado la carta que ahora estaba en el bolso. La había descubierto en el suelo de la biblioteca y la había recogido sin prestar atención para dejarla encima de la mesa, de donde suponía que debía de haber volado. Sus ojos se habían posado en la palabra «asesinato», en ruso, subrayada con trazo grueso. Había leído unas pocas palabras más y luego, febril, se había puesto a leer la carta entera desde el principio. El destinatario era su tío y se la había escrito alguien con quien, al parecer, había tenido una relación muy íntima en Rusia, alguien que ahora lo amenazaba con contar la verdad sobre el asesinato de su hermano si Boris no pagaba el dinero que le había prometido.
No se le había pasado por alto la trascendencia de aquella carta. Solo podía significar una cosa: que Boris, una vez dilapidadas sus propiedades, había hecho asesinar a su hermano para obtener el control de la herencia mientras la niña fuera menor de edad. Aturdida y perpleja, se había ido a su habitación, llevando la carta consigo, y se había desplomado en la cama. Pero tenía algo que hacer. Solo podía acudir a una persona: un importante abogado de Los Ángeles, padre de una compañera de colegio. Había cogido todo el dinero que tenía para salir de casa, meterse en su coche y partir hacia la ciudad con la intención de tomar el primer tren que partiera hacia Los Ángeles. Pero había perdido demasiado tiempo. Su tío, al echar en falta la carta, y temiéndose lo peor, había ido a su cuarto. Al no verla allí, había bajado la escalera justo cuando ella arrancaba el coche. Había enviado a Mijail y Serge en otro coche con la orden de traerla a casa. Y eso habían hecho, solo que el bolso se había perdido en la refriega de la calle Washington.
La habían mantenido encerrada en su habitación hasta la tarde, cuando la llevaron a ver a Phil. Su tío le había dado instrucciones precisas y ella le tenía demasiado miedo para atreverse a desafiarlo abiertamente, pero había dominado al menos su temor lo suficiente para tirar el bolso al suelo y hacerle aquella seña a Phil. Luego la habían llevado de vuelta a la casa y la habían encerrado de nuevo. Había intentado escapar una vez, pero la habían pillado en la ventana.
Phil intentó concentrarse en la historia, pero se le escapaban grandes pedazos porque se quedaba mirando aquella cara que, con la frescura propia de la juventud, iba recuperando el rubor. Las sombras que permanecían bajo los ojos subrayaban su belleza.
Cuando ella terminó de contar su historia se hizo un silencio. Phil se preguntó cuánto se había perdido. Carraspeó y dijo:
—Puede que tengas que quedarte uno o dos días en Burlingame mientras la policía termina su investigación. Pero si me das la dirección de ese tipo, el abogado de Los Ángeles, le mandaré un cable para que venga, si puede, y te lleve con él cuando todo haya terminado.
Ella parecía desconcertada.
—Pero ahora ya todo está bien. No hace falta molestarlo.
—Lo vas a necesitar. Habrá mucho lío para aclarar tus papeles y los de tu tío; y necesitarás alguien que cuide de ti.
—Pero tú...
Romaine se calló y la sangre le sonrojó la cara.
Phil sacudió la cabeza para negar con gran énfasis.
—¡Escúchame! Yo... —se detuvo, carraspeó y lo volvió a intentar—. Lo vamos a hacer de otra manera. Tú nombrarás a ese abogado tu albacea legal. Si no, es probable que un tribunal nombre a cualquier viejo zángano que, casualmente, sea amigo del juez. Luego, yo lo convenceré de que... De que no soy demasiado complicado. Y luego ya veremos.
Extraño discurso para alguien que solía mantener el siguiente credo: «Cuando estás en racha, aprovéchate».
La chica frunció el ceño:
—Pero...
—Venga, no discutas. No es que yo tenga lo que podríamos llamar un historial impoluto. Quizá no haya nada terrible, pero es bastante chungo. Y otra cosa: tú tienes dinero y yo... Bueno, cuando se dan bien las cartas tengo lo suficiente para comer; cuando se dan mal... En fin, ya veremos. Ya hablaré yo con ese abogado cuando sea tu albacea.
El timbre de la puerta se anticipó a la respuesta de la joven. Phil fue a abrir y se encontró a cuatro policías uniformados que se defendían de los perros con sus porras. Los llevó hasta la habitación en que esperaba la chica y les resumió la historia. El jefe de la patrulla, un sargento entrecano, iba pasando sus ojos bien abiertos de la chica al joven con los pies descalzos y manchados de sangre, pero no hacía ningún comentario. Dejó un hombre con Phil y Romaine y se llevó a los otros al piso superior.
Regresó al cabo de quince minutos.
—¿No había dicho que los muertos estaban en el rellano?
—Así es —contestó Phil.
El sargento sacudió la cabeza.
—Es cierto que están los dos muertos, y uno de ellos está en el rellano con doce balazos en el cuerpo. Pero al otro lo hemos encontrado en una habitación, todo retorcido, inclinado sobre una especie de escritorio y con esto debajo de un brazo.
Tendió una hoja de un cuaderno a Phil. Con letra pequeña y firme, pero toda emborronada de sangre, había escrito:
Mi querida Romaine:
Al dejarte quiero comunicarte, a ti y a tu recién hallado campeón, mi más sincero deseo de que encontréis la felicidad.
Solo lamento que quede tan poco de tu herencia. ¡Es que siempre he sido tan poco cuidadoso con el dinero! Te aconsejo que no te separes del señor Truax: no he visto ningún joven tan prometedor como él. ¡Y al menos tiene trescientos cincuenta dólares!
Escribiría muchas cosas, pero se me van las fuerzas y temo que la pluma flojee. Y, como no he dado en toda mi vida una sola muestra de debilidad, conservo la vanidad suficiente para desear que, a la hora de abandonar este mundo gentil, ese historial permanezca intacto.
Con cariño,
Tu tío Boris