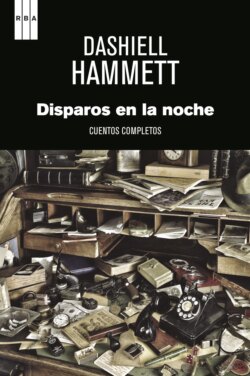Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 8
LA MUJER DEL BARBERO
ОглавлениеCada mañana a las siete y media el despertador de la mesita de noche despertaba a los Stemler para que representaran su comedia diaria; una comedia que entre una semana y la siguiente apenas variaba en la graduación de su intensidad. Esa mañana, se acercaba a la máxima.
Louis Stemler solía dejar que el reloj siguiera sonando, saltaba de la cama, se acercaba a la ventana abierta y se ponía a inspirar y espirar con grandes muestras de placer, sacando pecho y estirando los brazos con voluptuosidad. Le gustaba sobre todo hacerlo en invierno, cuando solía prolongar la estancia frente a la ventana abierta hasta que, por debajo del pijama, se le congelaba el cuerpo. En la ciudad costera en que vivían los Stemler las brisas matinales eran tan frías en todas las estaciones que aquella exhibición de resistencia resultaba bastante irritante para Pearl.
Mientras tanto, Pearl apagaba el despertador y cerraba los ojos de nuevo para hacerse la dormida. Louis daba razonablemente por hecho que su mujer seguía despierta; pero no podía estar seguro. Así que cuando se metía en el cuarto de baño para abrir el grifo de la bañera, no se esforzaba mucho por no hacer ruido.
Luego volvía al dormitorio para seguir una serie elaborada y compleja de ejercicios, tras la cual regresaba al baño y se metía en la bañera, donde chapoteaba alegremente: lo suficiente como para que quien pudiera oírlo tuviera la certeza de que el baño frío le resultaba placentero. Se frotaba con una toalla áspera y se ponía a silbar, y siempre era una melodía relacionada con la guerra. Aquel día escogió «Keep the Home Fires Burning». Era su favorita, con la única rivalidad de «Till We Meet Again», aunque de vez en cuando interpretaba «Katy, What Are You Going to Do to Help the Boys?» o «How’re You Going to Keep Them Down on the Farm?». Silbaba en tono grave y bajo y adaptaba el ritmo a los bruscos movimientos de la toalla. En ese momento Pearl solía ceder a la irritación hasta el punto de darse media vuelta en la cama y el roce de las sábanas llegaba desde la habitación hasta los encantados oídos de su marido. Aquella mañana, al volverse soltó un leve suspiro y Louis, al captarlo con sus atentos oídos, resplandeció de satisfacción.
Seco, rubicundo, regresaba al dormitorio y empezaba a vestirse, silbando apenas con un hilo de aire y fingiendo prestar tan poca atención a Pearl como hacía ella con él, aunque ambos estaban atentos a cualquier oportunidad que el azar les brindara para molestar al otro. Sin embargo, la amplia experiencia en esa clase de guerra los había adiestrado hasta tal punto que dichas oportunidades apenas se presentaban. Pearl estaba en clara desventaja en aquellos enfrentamientos matinales, en la medida en que se encontraba a la defensiva y su única arma era hacerse la dormida ante el despliegue de posturitas de su marido. Louis, más allá incluso de la ocasión de molestar a su esposa, disfrutaba por completo con su papel en la contienda silenciosa; lo único que le fastidiaba el disfrute era la mera posibilidad de que estuviera dormida de verdad y no presenciara sus despliegues de virilidad.
Cuando Louis ya había metido un pie en los pantalones, Pearl salía de la cama, se ponía el quimono y las zapatillas, se echaba un poco de agua caliente a la cara e iba a la cocina a preparar el desayuno. Con las prisas posteriores olvidaba su ligero dolor de cabeza. Para ella, no levantarse hasta que su marido tuviera ya los pantalones en la mano y sin embargo tener luego el desayuno listo en la mesa de la cocina —donde solían tomárselo— en cuanto él estuviera vestido era una cuestión de honor. Gracias al cuidado con que él se anudaba la corbata, Pearl solía llegar a tiempo. El propósito de Louis, claro, era llegar a la cocina vestido del todo y con el periódico en la mano antes de que estuviera preparado el desayuno y luego reaccionar al retraso con absoluta amabilidad. Esa mañana, en homenaje a la camisa que estrenaba —una de seda blanca con amplias rayas de color rojo cereza— se presentó en la cocina sin chaleco ni chaqueta y sorprendió a Pearl sirviendo el café.
—¿Está listo el desayuno, cariño? —preguntó.
—Lo estará en cuanto acabes de vestirte —respondió su esposa, resaltando así que él había transgredido el código pactado.
O sea que esa mañana sus respectivos honores iban empatados.
Louis leyó las páginas de deportes mientras desayunaba y de vez en cuando desviaba la mirada hacia las rayas de color cereza de las mangas de su camisa. El contraste entre las rayas y sus manguitos encarnados le resultaba estimulante. Le apasionaba el rojo y el hecho de que no llevara corbatas de ese color era testimonio del poder de los tabús entre su gente.
—¿Qué tal estás esta mañana, cariño? —preguntó después de leer lo que opinaba el reportero sobre la siguiente pelea del campeón y antes de enfrascarse en el relato de los partidos de béisbol del día anterior.
—Bien.
Pearl sabía que mencionar el dolor de cabeza equivalía a provocar un despliegue de superioridad enmascarada de compasión y acaso la recomendación de comer más carne o, con toda certeza, hacer más ejercicio; porque Louis, que nunca experimentaba ninguno de los malestares que suelen afligir a la carne, opinaba, como era natural, que si aquellos desórdenes eran tan dolorosos como cabía interpretar por el comportamiento de quien los sufría, podían haberse evitado con mejores cuidados. Una vez consumido el desayuno, Louis encendió un puro y se dispuso a tomar el segundo café. Cuando se encendió el puro, Pearl se animó un poco. Louis, por respeto a sus pulmones, fumaba sin tragarse el humo; a Pearl, aquel hábito de llenar la boca de humo y luego soplar le parecía estúpido e infantil. Pese a no formularla con palabras, había conseguido que a su marido le constara esa opinión y siempre que él fumaba en casa ella lo miraba con muestras de un interés silencioso que, de todos sus ardides, era el que más molestaba a Louis. Hubiera sido capaz de dejar de fumar en casa, si no fuera porque tal gesto habría implicado un reconocimiento de la derrota.
Una vez leídas las páginas de deportes —con las excepciones de las columnas dedicadas al golf y al tenis—, Louis abandonó la mesa, se puso el chaleco, la chaqueta y el sombrero, besó a su esposa y, sabedor del aplomo que transmitían sus pasos, partió hacia su negocio. Por la mañana siempre bajaba andando y recorría las veinte manzanas en veinte minutos, logro al que procuraba aludir cada vez que se presentaba la ocasión.
Al entrar en su negocio, el hábito de seis años no aminoraba su orgullo. Para él, el local era tan maravilloso y bello como cuando lo abrió por primera vez. La fila de sillas automáticas, blancas y verdes, con los barberos de bata blanca inclinados sobre sus amortajados ocupantes; los cubículos de la parte trasera, protegidos por cortinas, en los que esperaban las manicuras con sus batas blancas; la mesa cubierta de revistas y periódicos; los percheros, la fila de sillas esmaltadas de blanco, en las que todavía no esperaba ningún cliente; los dos limpiabotas negros con sus chaquetas blancas; los racimos de botellas de colores; el olor de los tónicos, los jabones, el vapor; y en torno a todo eso, el brillo de las baldosas impolutas, la porcelana, la pintura y los espejos limpios. Louis se quedó prácticamente junto a la puerta y absorbió todo aquello mientras recibía los saludos de sus empleados. Todos llevaban más de un año con él y lo llamaban Lou con el tono correcto de familiaridad respetuosa, en homenaje a la posición que ocupaba en sus mundos, pero también a su cordialidad.
Recorrió todo el local intercambiando bromas con los barberos —se detuvo un momento a hablar con George Fielding, inmobiliario, mientras aplicaban vapor a su cara rosada en preparación del afeitado que se daba dos veces por semana— y luego entregó el abrigo y el sombrero a Percy, uno de los limpiabotas, y se dejó caer en la silla de Fred para que lo afeitara. El olor de las lociones y el zumbido de los aparatos mecánicos se alzaron en torno a él. Con buena salud y todo aquello... ¿De dónde sacaban su material los pesimistas?
Sonó el teléfono en la parte delantera del local y Emil, el jefe de los barberos, lo llamó:
—Tu hermano quiere hablar contigo, Lou.
—Dile que me estoy afeitando. ¿Qué quiere?
Emil habló por el aparato. Respondió:
—Quiere saber si puedes pasar por su oficina en algún momento esta mañana.
—Dile que sí.
—¿Otra carga de contrabando? —preguntó Fielding.
—Te llevarías una sorpresa —replicó Louis, con el ingenio que la tradición atribuye a los barberos.
Fred terminó de frotar la cara de Louis con una toalla impregnada de talco, Percy dio el último toque a sus zapatos brillantes y el dueño se levantó de la silla, dispuesto a esconder de nuevo las rayas de color cereza bajo la chaqueta.
—Me voy a ver a Ben —anunció a Emil—. Volveré dentro de una hora, más o menos.
Ben Stemler, el mayor de cuatro hermanos entre los que Louis era el tercero, era un hombre orondo, pálido, siempre sin aliento, como si acabara de subir corriendo un largo tramo de escalones. Era jefe de ventas de distrito de un fabricante de Nueva York y atribuía su moderado éxito, tras años de esfuerzos, a la terquedad con que se negaba a aceptar una derrota. Sin embargo, la verdadera responsable del aumento de su prosperidad era la nefritis crónica que lo había afligido en los últimos años. Gracias a ella, su rostro se había inflado en torno a sus ojos de pez saltones hasta conseguir que no fueran tan prominentes y proteger con amables sombras aquel brillo amerluzado, obteniendo así una apariencia más fiable.
Cuando Louis entró en la oficina, Ben estaba dictando entre jadeos un texto a su secretaria: «El favor de... diría... lamento que no podamos cumplir... lo antes posible». Saludó a su hermano con una inclinación de cabeza y siguió dictando: «Carta a Schneider... incapaces de comprender... nuestro señor Rose... enésima vez... si es coherente con su política... diría... en vista de la carestía de materiales».
Terminó el dictado con un resuello y luego mandó a la mecanógrafa a hacer algún recado y se volvió hacia Louis.
—¿Qué tal va todo? —preguntó Louis.
—Podría ir peor, Lou, pero no estoy muy bien.
—El problema es que no haces suficiente ejercicio. Sal a la calle y camina; déjame llevarte al gimnasio; date baños fríos.
—Ya sé, ya sé —dijo Ben con la voz teñida de cansancio—. Quizá tengas razón. Pero tengo que decirte algo, algo que deberías saber, y no sé ni cómo empezar. Yo, o sea...
—¡Escúpelo!
Louis sonreía. Seguro que Ben se había metido en algún lío.
—¡Tiene que ver con Pearl!
Esta vez Ben jadeaba como si acabara de escalar un tramo de escalones particularmente empinado.
—¿Y?
Louis se había puesto rígido en la silla, pero mantenía la sonrisa en la cara. No era de la clase de hombres que caen al primer golpe. Nunca se le había ocurrido que Pearl pudiera serle infiel, pero en cuanto Ben mencionó su nombre entendió que se trataba de eso. Lo supo sin necesidad de que Ben pronunciara una sola palabra más. Parecía tan inevitable que se preguntó por qué no lo había sospechado nunca.
—¿Y? —volvió a preguntar.
Incapaz de dar con una manera amable de presentar la noticia, Ben la soltó a toda prisa entre jadeos, ansioso por quitársela de encima:
—¡La vi anteanoche! ¡En el cine! ¡Con un hombre! ¡Norman Becker! ¡Un vendedor de Litz & Aulitz! ¡Se fueron juntos! ¡En el coche de él! ¡Bertha estaba conmigo! ¡Ella también los vio!
Terminó con un último resuello de alivio y luego siguió jadeando.
—Anteanoche —murmuró Louis—. Yo estaba en el combate... Kid Breen tumbó a O’Toole en el segundo asalto, y no volví a casa hasta después de la una.
Desde la oficina de Ben hasta la casa de Louis había unas veinticuatro manzanas de distancia. Por puro automatismo, Louis se fijó en que le había costado treinta y un minutos recorrerlas —gran parte del camino era cuesta arriba—, que no estaba nada mal. Había decidido ir a pie, se dijo, porque disponía de mucho tiempo, no porque necesitara tiempo para pensar en la situación, o algo por el estilo. No había nada que pensar. Era una situación transparente como el cristal, bien tangible. Tenía una esposa. Otro hombre había usurpado su propiedad, o acaso tan solo lo hubiese intentado. Para un macho de sangre roja la solución era obvia. Los hombres tenían puños y músculos y valor para situaciones como esa. Los hombres comían carne de ternera, respiraban ante las ventanas abiertas, se inscribían en clubes atléticos y protegían sus pulmones del humo del tabaco para situaciones como esa. Una vez determinado el alcance de la usurpación, lo demás sería sencillo.
Cuando Louis entró en casa, Pearl estaba tendiendo unas prendas de seda y lo miró sorprendida.
—¿Dónde fuiste anteanoche?
La voz de Louis sonaba tranquila y estable.
—Al cine.
La de Pearl, demasiado despreocupada. No tenía que haber escogido ese tono porque sabía lo que se le avecinaba igualmente.
—¿Con quién?
Pearl se dio cuenta de la futilidad de cualquier intento de engañarlo y renunció al deseo de imponerse al otro a cualquier coste, el verdadero motivo subyacente a su relación desde que se desvaneciera el glamour inicial.
—¡Con un hombre! Fui para verme con él. Lo he visto antes en otros sitios. Quiere que me vaya con él. Es alguien que, además de las páginas de deportes, lee otras cosas. No va a ver combates de boxeo. Le gusta el cine. No le gustan los vodeviles. Se traga el humo de los puros. No le parece que un hombre solo necesita sus músculos.
Su voz adquirió un tono agudo y elevado, con un punto histérico.
Louis interrumpió la diatriba con una pregunta. Le había sorprendido el estallido, pero no era un hombre que se excitara demasiado con los despliegues de nerviosismo de su esposa.
—No, todavía no, pero si quiero lo haré. —Pearl contestó la pregunta sin interrumpir apenas su letanía aguda—. Y si quiero, me iré con él. No quiere carne en todas las comidas. No se baña con agua fría. Es capaz de apreciar cosas que sean algo más que brutales. No adora su propio cuerpo. Él...
Después de cerrar la puerta tras de sí, Louis siguió oyendo la voz aguda de su mujer, que todavía entonaba las virtudes de su pretendiente.
—¿Está el señor Becker? —preguntó Louis al muchacho canijo que lo miraba tras el enrejado de la oficina de ventas de Litz & Aulitz.
—Es ese de ahí, en el rincón del fondo.
Louis abrió la puerta y recorrió la larga oficina entre dos hileras de escritorios dispuestos con exactitud matemática: dos escritorios lisos, una mecanógrafa, dos escritorios lisos, una mecanógrafa. Un arrullo de máquinas de escribir, un roce de papeles, un zumbido de voces que dictaban: «La amabilidad de... el señor Hassis... diría...». Mientras avanzaba con aquel paso que sabía flotante, Louis estudió al hombre del fondo. Parecía tener buena constitución, pero era probable que estuviera fofo y no fuera capaz de aguantar los golpes.
Se detuvo ante el escritorio de Becker y este, más joven que él, lo miró con ojos claros y agobiados.
—¿Es usted el señor Becker?
—Sí, señor. ¿Quiere tomar asiento?
—No —respondió Louis, con voz tranquila—. Para lo que le voy a decir, es mejor estar de pie. —Apreció el asombro en los ojos del vendedor—. ¡Soy Louis Stemler!
—¡Ah, sí! —respondió Becker.
Era obvio que no se le ocurría otra cosa. Alargó una mano para coger un formulario, pero luego siguió sin saber qué hacer.
—Le voy a enseñar —aclaró Louis— a no tontear con las esposas de los demás.
La expresión de agobio en los ojos Becker se ahondó. Estaba a punto de ocurrir algo insensato. Era fácil ver que le daba mucho miedo hacer el ridículo, pero también que aquello no podía terminar de otro modo.
—¡Ah, vaya! —se atrevió a decir.
—¿Quiere levantarse?
Louis se estaba desabrochando la chaqueta.
Sin excusa para permanecer sentado, Becker se levantó lentamente. Louis rodeó la esquina de su escritorio y se plantó ante el vendedor.
—Le estoy concediendo una oportunidad —anunció, con los hombros rígidos, el pie izquierdo adelantado y los ojos clavados en los del otro hombre, cargados de vergüenza.
Becker asintió con una educada inclinación de cabeza.
El barbero cambió la pierna de apoyo, de derecha a izquierda, y golpeó al joven en la boca, mandándolo contra la pared. La rabia sustituyó a la confusión en el rostro de Becker. ¡Así que se trataba de eso! Se abalanzó contra Louis y recibió una serie de golpes que lo hicieron estremecer, lo obligaron a echarse atrás y acabaron por tumbarlo. Intentó a ciegas contener los brazos del barbero, pero siempre se libraban y le volvían a caer los puñetazos en la cara y en todo el cuerpo. Stemler no se había dedicado una mañana tras otras a recorrer veinte manzanas en veinte minutos, a respirar hondo delante de la ventana abierta, a retorcer, bajar, subir, doblar y estirar el cuerpo, ni había pasado todas aquellas horas haciendo pesas en el gimnasio para desarrollar los nervios. Una emergencia como aquella lo había encontrado a punto.
Unos cuantos hombres se apiñaron en torno a los que peleaban, los separaron, los mantuvieron a distancia y sostuvieron a Becker, cuyas piernas flojeaban.
Louis respiraba con facilidad. Miró el rostro ensangrentado del vendedor con ojos tranquilos y dijo:
—Supongo que después de esto dejará de molestar a mi esposa. Si le vuelve a dirigir la palabra, siquiera para decirle «hola», volveré para terminar el trabajo. ¿Oído?
Becker asintió en silencio.
Louis se recolocó la corbata y abandonó la oficina.
El asunto había quedado resuelto de modo limpio y eficaz. Sin perder a su esposa, sin correr al juzgado a divorciarse, sin disparos ni otras reacciones de melodrama barato, sin salir en los periódicos como marido engañado; al contrario, había dado al problema una solución masculina y sensata.
Esa noche cenaría en la parte baja de la ciudad y luego se iría a ver algún vodevil y cuando llegara a casa Pearl habría superado ya el ataque de nervios. Nunca mencionaría los sucesos de aquel día, salvo que alguna emergencia extraordinaria lo hiciera aconsejable, pero su esposa sabría que siempre lo tendría en mente y que había demostrado su capacidad de proteger lo que era suyo.
Telefoneó a Pearl. La voz sonaba tranquila al aparato. O sea que la histeria ya había llegado a su fin. Ella no le preguntó nada, ni hizo comentario alguno al respecto de su intención de no volver a casa para cenar.
Era mucho más de la medianoche cuando llegó a casa. Después del vodevil había conocido a Dutch Spreel, mánager de Oakland Kid McCoy, el peso pluma más prometedor desde los tiempos de Young Terry Sullivan, y se había pasado varias horas en un reservado de un restaurante, oyendo a Spreel quejarse de la estratagema que había robado la victoria a Kid en su última pelea, una victoria que la gente honesta le reconocía de modo unánime.
Louis entró en el apartamento en silencio y encendió la luz del recibidor. La puerta del dormitorio estaba abierta y vio que la cama estaba vacía y las sábanas intactas. ¿Dónde estaba Pearl, entonces? Seguro que no estaba sentada en la oscuridad. Entró en todas las habitaciones y fue encendiendo luces.
En la mesa del comedor encontró una nota:
No te quiero volver a ver, ¡bruto! Muy propio de ti... Como si darle una paliza a Norman sirviera de algo. Me he largado con él.
Louis se apoyó en la mesa al notar que su tranquila seguridad en sí mismo lo abandonaba. ¡Entonces, así era el mundo! Había dado una oportunidad a Becker; no se había aprovechado de él, pese a tener todo el derecho; le había dado una buena paliza y luego todo terminaba así. ¡Vaya, pues sí que salía a cuenta ser un debilucho!