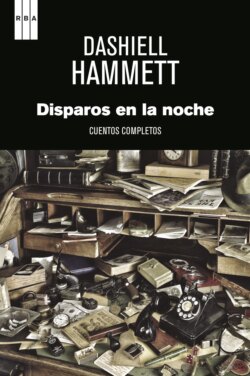Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 12
EL PRECIO DEL DELITO
Оглавление—Venga con nosotros sin armar jaleo y no habrá ningún problema —dijo el hombre alto con el labio inferior algo protuberante, vestido con pajarita negra.
—Y recuerde que cualquier cosa que diga... —advirtió el gordo del sombrero de paja, dejando que el resto de la advertencia protocolaria muriese entre los pliegues de su cuello fornido.
Una expresión de interrogación perpleja redujo el espacio, no muy amplio de por sí, que separaba las cejas de Tom Doody el nacimiento del cabello. Carraspeó, incómodo, y preguntó:
—Pero... ¿por qué?
El labio inferior protuberante se sobrepuso al superior en una sonrisa que atemperaba el escarnio con algo de indulgencia.
—Deberías ser capaz de adivinarlo, pero tampoco es ningún secreto. Quedas detenido por el robo de sesenta y cinco mil dólares del National Marine Bank. Hemos encontrado la pasta donde la escondiste y ahora te hemos encontrado a ti.
—Pues por eso —corroboró el gordo.
Tom Doody se inclinó sobre la mesa de la sala de visitas y clavó sus ojos pequeños en la mirada de la reportera del Morning Bulletin, una mujer de mediana edad.
—Señorita Envers, he pasado tres años y medio aquí y me quedan todavía diez más, teniendo en cuenta que espero salir por buena conducta. Supongo que le parecerá mucho tiempo: pero le digo que no me arrepiento ni de un minuto.
Se detuvo para que su afirmación sorprendente causara efecto y luego se echó de nuevo hacia delante y apoyó las manos abiertas, palmas abajo, dedos separados, en la superficie de la mesa.
—Cuando llegué aquí, señorita Envers, era un ladrón de cajas fuertes atrapado por primera y única vez en quince años de delitos. Saldré de aquí completamente reformado y con un único objetivo en mi vida: hacer cuanto pueda por evitar que otros sigan mis pasos. Estoy estudiando y el capellán me ayuda para que al salir pueda hacer llegar mi mensaje. De crío, en el cole, se me daba bastante bien recitar y soltar discursos, así que supongo que recuperaré esa capacidad. Pienso ir de una punta a otra del país, aunque tenga que viajar en trenes de mercancías, para contar mi experiencia como delincuente y hablar de la luz que me trajo..., que me tiene aquí, en prisión. Yo sé lo que es eso y hay mucha gente que no escucharía a un predicador, ni a nadie más, pero a mí me prestarán atención. Se darán cuenta de que sé de qué hablo, de que he pasado por ello, que soy el hombre que robó el National Marine Bank y otros muchos.
—De hecho, casi te absolvieron, ¿no? —preguntó Evelyn Envers.
—Sí, casi —respondió el convicto—. Y tan cierto como que estoy aquí sentado, señorita Envers, le digo que doy gracias a Dios porque me condenaron. —Se calló y trató de detectar la sorpresa en los ojos grises apagados que lo miraban desde el otro lado de la mesa. Luego siguió—: Si no fuera por eso, por la oportunidad de conocerme mejor y de pensar que me ha dado este lugar, habría seguido siempre igual y tal vez nunca hubiera llegado a entender qué significa ser cristiano y cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Aquí, en la cárcel, he encontrado, por primera vez en mi vida, la libertad. ¡Sí, la libertad! He roto las ataduras del vicio, el crimen y la autodestrucción.
Tras manifestar esa paradoja, descansó.
—¿Tienes algún otro plan para tu carrera cuando salgas de aquí? —preguntó la mujer.
—No. Falta demasiado tiempo. Pero me voy a pasar el resto de la vida esparciendo la verdad sobre el delito tal como la conozco, aunque me vea obligado a dormir en las cloacas y vivir a pan y agua.
—Es un fraude, claro —dijo Evelyn Envers, hablando en voz alta con su máquina de escribir mientras encajaba una hoja en el carro—. Pero sirve tanto como cualquier otra cosa para escribir una buena historia.
Así que escribió una columna sobre Tom Doody y su elevada resolución y, como la idea que se escondía tras su reforma le parecía muy evidente, dedicó un esfuerzo especial a su historia, embelleciendo sus expresiones más vulgares y adornándolo con un atractivo nada desdeñable.
Durante los días posteriores a la aparición de la historia llegaron cartas al Foro de Lectores del Morning Bulletin con comentarios sobre Tom Doody y sugerencias de diversa índole.
El reverendo Randall Gordon Rand usó a Tom Doody como sujeto de una de sus charlas informales de los domingos por la tarde.
Luego John Kelleher, del número 1322 de la calle Britton, murió atropellado por un camión cargado de muebles después de salvar a Fern Bier, hija de cinco años de Louis Bier, del 1304 de la calle Britton, de un empujón; se supo que Kelleher había recibido varios años antes una condena por robo y estaba en libertad condicional en el momento del accidente.
Evelyn Envers escribió una columna sobre Kelleher y su mujercita, de ojos oscuros, y aunque cabía poner en duda que fuera relevante al caso, mencionó a Tom Doody en el último párrafo. El Chronicle y el Intelligencer sacaron editoriales que presentaban la muerte de Kelleher como prueba del buen funcionamiento del sistema de libertad condicional.
La tarde anterior a la siguiente reunión ordinaria de la Junta Estatal para la Libertad Condicional, el equipo de fútbol americano de la universidad pública —de la que tres miembros de la Junta eran antiguos alumnos— remontó en el último cuarto y convirtió en victoria lo que ya parecía una derrota segura.
A Tom Doody le dieron la condicional.
Desde su habitación en el tercer piso del hotel Chapham, Tom Doody alcanzaba a ver uno de los pósteres. Unas letras rojas y negras cruzadas sobre un fondo de un blanco virginal, de unos cuarenta por ochenta centímetros, anunciaban que Tom Doody, un ladrón de cajas fuertes reformado y de considerable renombre, hablaría en el teatro Lyric cada noche durante una semana sobre el precio del delito.
Tom Doody inclinó su silla hacia delante, apoyó los codos en la repisa y estudió el póster con una mirada llena de afecto. El cartel estaba bien, aunque él había pensado que tal vez llevaría también su foto. Pero Fincher no había demostrado ningún entusiasmo ante esa sugerencia y lo que decía Fincher iba a misa. Fincher estaba bien. Fincher le había dado un contrato: un centenar de dólares más por semana de lo que Tom imaginaba. Y luego estaba aquel joven a quien Fincher había contratado para que diera buena forma a la charla de Tom Doody. Ahora ya no había duda de que la conferencia estaba bien.
La charla empezaba con su infancia en el seno de una familia llena de amor, pasaba por los clásicos salones de baile y de billares en los que descubría la vida alegre y luego emprendía un in crescendo de delitos vagos, mas no por ello menos perversos, para llegar al clímax demoledor del robo de los sesenta y cinco mil dólares del National Maritime Bank, el arresto y la condena subsiguientes y la nueva vida que se le apareció un día cuando permanecía inclinado sobre el telar de yute de la prisión. Luego, una retirada con el retrato de las desgracias inherentes a todo delincuente y la gloria que correspondía a quien mantenía una actitud firme en el mundo. Pero la carne roja del asunto llegaba con las mil y una noches del delito: eso era lo que la gente quería oír.
El joven contratado para dar forma al relato épico de Doody y pulirlo le había pedido hechos concretos —nombres, fechas y cantidades— de los primeros delitos; pero Tom Doody había trazado una frontera y había protestado con la idea de que así se arriesgaba a ser detenido por algún delito con el que la policía no hubiera sido capaz de relacionarlo en su momento y Fincher había estado de acuerdo con él. Lo cierto era que no había ningún delito previo al robo del National Marine Bank: aquella condena era el único dato pintoresco de la vida de Tom Doody. Pero él era demasiado listo para contarle eso a Fincher. En el momento de su arresto, los periódicos y la policía —que, por razones fáciles de entender, fingía ver en cada criminal arrestado un tipo enormemente dedicado y trabajador— habían sacado a la luz cientos de robos, e incluso uno o dos asesinatos, en los que Tom Doody podía haber tenido algo que ver. A él le parecía que esas acusaciones caprichosas le habían valido una condena más expeditiva, pero ahora la fanfarria jugaba a su favor, como podía demostrarse por las cifras incluidas en su contrato. Como ladrón con un solo delito atribuible habría resultado bien poco atractivo en el estrado, pero con los laureles de color negro y rojo sangre que la policía y la prensa le habían colgado, la cosa era bien distinta.
Durante al menos un año, aquellos carteles de negro, rojo y blanco lo acompañarían adondequiera que fuese. Su contrato cubría ese período, y tal vez pudiera renovarlo durante muchos años. ¿Por qué no? La charla estaba bien y él sabía que podía representarla de manera meritoria. Había ensayado con frecuencia y parecía que a Fincher le complacía el discurso. Claro que al día siguiente, al llegar la noche, era probable que se pusiera un poco nervioso al enfrentarse al público por primera vez, pero luego se le pasaría y pronto se sentiría a gusto con aquel juego nuevo. Había dinero en juego: se habían vendido muchas entradas, según le había dicho Fincher. Quizás al cabo de un tiempo...
Se abrió la puerta con violencia y Fincher entró en la habitación. Era un Fincher furibundo, nada parecido al mánager de Fincher’s International Lecture Bureau, tan sonriente y gentil por lo general.
—¿Qué pasa? —preguntó Tom Doody, reprimiendo a consciencia la reacción espontánea de lanzarse furtivamente hacia la puerta.
—¿Qué pasa? —Fincher repitió sus palabras, pero su voz bramaba—. ¿Que qué pasa? —Blandió un periódico enrollado como si fuera un garrote ante el rostro de Tom Doody—. ¡Yo te enseñaré lo que pasa!
Daba la impresión de que al reiterar las preguntas del exconvicto su furia se volvía más vehemente todavía, como dicen que le pasa a los leones con sus colas.
Desenrolló el periódico, alisó unos pocos centímetros cuadrados de su superficie y lo encajó bajo la nariz de Tom Doody, con un saludable índice apoyado a modo de señalador en el centro de la página. Tom Doody se echó hacia atrás hasta que sus ojos quedaron a la distancia necesaria para enfocar la mirada en la letra impresa que rodeaba el dedo de su mánager:
... por la policía, Tom Doody, que recibió la condicional hace unos días tras cumplir casi cuatro años por el robo de sesenta y cinco mil dólares del National Marine Bank, ha quedado exonerado por completo de tal delito por la confesión en el lecho de muerte de Walter Beadle, quien...
—¡Eso es lo que pasa! —gritó Fincher al ver que la abyecta mirada de Tom Doody pasaba del periódico al suelo—. ¡Y ahora quiero esos quinientos dólares que te adelanté!
Tom Doody se repasó los bolsillos con una celeridad que apenas lograba enmascarar su desesperación y sacó algunos billetes y un puñado de calderilla. Fincher agarró el dinero de las manos del exconvicto y lo contó con rapidez.
—Doscientos treinta y un dólares y cuarenta centavos —anunció—. ¿Dónde está el resto?
Tom Doody intentó decir algo, pero apenas le salió un balbuceo.
—Balbucear no te servirá de nada —gruñó Fincher—. Quiero mis quinientos dólares. ¿Dónde están?
—Eso es todo lo que tengo —gimoteó Tom Doody—. Lo demás me lo he gastado, pero le devolveré hasta el último centavo si me da un poco de tiempo.
—Te daré tiempo, sucio estafador. ¡Claro que te voy a dar tiempo! —Fincher saltó hacia el teléfono—. Te voy a dar hasta que llegue la policía, y si no cumples conseguiré una orden judicial contra ti por obtención de dinero bajo falsas pretensiones.