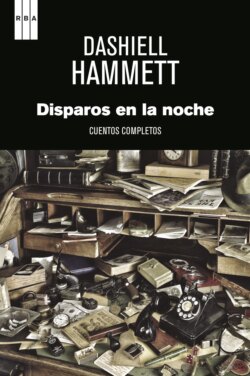Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 14
UN SOMBRERO NEGRO EN UNA HABITACIÓN OSCURA
Оглавление—Bueno, oiga, señor Zumwalt, se está haciendo el remolón. ¡Y no puede ser! Si he de trabajar en este caso, necesito saber toda la historia.
Me miró con cara pensativa un momento, con sus ojos azules entrecerrados. Luego se levantó, fue hasta la puerta del antedespacho y la abrió. Más allá de él, alcancé a ver al contable y a la mecanógrafa sentados en sus respectivos escritorios. Zumwalt cerró la puerta, regresó a su mesa y se inclinó por encima de la misma para hablar en voz ronca y baja.
—Supongo que tiene razón. Pero lo que le voy a decir ha de mantenerse en la más estricta confidencialidad.
Incliné la cabeza en señal de conformidad y él siguió hablando:
—Hará unos dos meses, uno de nuestros clientes, Stanley Gorham, nos entregó unos bonos por valor de cien mil dólares. Tenía que irse a Oriente en viaje de negocios y le parecía que aquellos bonos podía subir durante su ausencia; así que nos los dejó para que los vendiéramos si eso ocurría. Ayer tuve ocasión de ir al depósito en cuya caja fuerte habíamos dejado esos bonos —en la cripta del Golden Gate Trust Company—... ¡y habían desaparecido!
—¿Alguien más tiene acceso a la caja, aparte de usted y su socio?
—No.
—¿Cuándo vio los bonos por última vez?
—El sábado anterior a la partida de Dan estaban en la caja. Y uno de los hombres que estaban de turno en la cripta me dijo que Dan estuvo allí el lunes siguiente.
—¡De acuerdo! Ahora, veamos si lo he entendido bien. Se supone que su socio, Daniel Rathbone, tenía que irse a Nueva York el día veintisiete del mes pasado, lunes, para reunirse con un tal R. W. DePuy. Pero Rathbone llegó al despacho ese día con su maleta y dijo que unos importantes asuntos personales le obligaban a posponer su partida porque tenía que estar en San Francisco a la mañana siguiente. Pero no le dijo de qué asuntos personales se trataba.
»Tuvieron una discusión acerca del aplazamiento porque a usted le parecía importante cumplir con la cita de Nueva York. No se llevaban especialmente bien porque ya un par de días antes se habían peleado por algún negocio oscuro que había llevado a cabo Rathbone. Y entonces usted...
—No me interprete mal —interrumpió Zumwalt—. Dan no había hecho nada deshonesto. Simplemente, había practicado algunas transacciones de ingeniería financiera que... Bueno, me pareció que había sacrificado la ética al beneficio.
—Ya veo. En cualquier caso, a partir de la discusión provocada por su renuncia a ir ese día a Nueva York, usted y él sacaron todas las demás diferencias que mantenían y prácticamente decidieron disolver la sociedad en cuanto fuera posible. La discusión terminó en su casa de la avenida Catorce. Y como era bastante tarde y él había abandonado ya la habitación del hotel antes de cambiar de idea acerca del viaje a Nueva York, esa noche se quedó en su casa.
—Eso es —explicó Zumwalt—. Yo estoy viviendo en un hotel desde que la señora Zumwalt se fue, pero Dan y yo fuimos a mi casa porque nos proporcionaba la máxima intimidad para nuestra conversación. Y cuando terminamos era tan tarde que nos quedamos allí.
—Luego, a la mañana siguiente, Rathbone y usted bajaron a la oficina y...
—No —me corrigió—. O sea, no vinimos juntos. Yo vine mientras él se ocupaba del asunto que lo había retenido en la ciudad, fuera cual fuese. Llegó a la oficina poco después del mediodía y dijo que se iba al este en el tren de la noche. Mandó a Quimby, el contable, a hacer las reservas y facturar las maletas, que había dejado aquí por la noche. Luego Dan y yo fuimos a comer juntos, volvimos a la oficina unos pocos minutos porque él tenía correo que firmar, y luego se fue.
—Ya. ¿Y desde entonces no volvió a saber de él hasta unos diez días más tarde, cuando DePuy le mandó un telegrama preguntándole por qué no había ido Rathbone a verlo?
—Eso es. En cuanto recibí el telegrama de DePuy mandé uno al hermano de Dan en Chicago, pensando que tal vez se hubiera quedado allí con él. Pero Tom me contestó que no había visto a su hermano. Después de eso recibí dos cables más de DePuy. Yo estaba enojado con Dan por dar plantón a DePuy, pero no me preocupé demasiado.
»Dan no es una persona muy fiable y si de repente le daba por pararse en cualquier lugar entre aquí y Nueva York a pasar unos días, lo hacía. Sin embargo ayer, cuando descubrí que los bonos habían desaparecido de la caja fuerte y me enteré de que Dan había pasado por allí el día antes de irse, decidí que tenía que hacer algo. Pero no quiero que intervenga la policía si se puede evitar.
»Tengo la certeza de que si logro encontrar a Dan y hablar con él daremos con la manera de aclarar este lío sin escándalos. Hemos tenido nuestras diferencias, pero me cae demasiado bien, pese a su irresponsabilidad ocasional, para desearle la cárcel. Así que quiero encontrarlo cuanto antes y con el menor ruido posible.
—¿Tiene coche?
—Ahora no. Tenía uno pero se lo vendió hará cinco o seis meses.
—¿Qué banco usaba? Me refiero a sus cuentas personales.
—El Golden Gate Trust Company.
—¿Tiene alguna foto suya?
—Sí.
Sacó dos de un cajón de su escritorio: una de frente en primer plano y la otra en tres cuartos de perfil. Se veía a un hombre en la mitad de la vida, con ojos de listo bastante juntos en una cara afilada, bajo un pelo oscuro y liso. Sin embargo, la cara era bastante agradable, pese a la pinta de resabiado.
—¿Y qué se sabe de parientes, amigos y etcétera? En particular, las amigas.
—El hermano de Chicago es el único pariente. En cuanto a las amigas, es probable que tuviera tantas como cualquier hombre de San Francisco. Últimamente se llevaba muy bien con una tal señora Earnshaw, esposa de un agente inmobiliario. Vive en la calle Pacific, creo. No sé qué grado de intimidad tenían, pero él solía llamarla por teléfono con frecuencia y ella lo llamaba prácticamente cada día. Luego hay una tal Eva Duthie, cabaretera, que vive en el 1.100 de la calle Bush.
—¿Ha registrado sus pertenencias?
—Sí, pero quizá prefiera hacerlo usted mismo.
Me llevó al despacho particular de Rathbone: un cubículo pequeño con el espacio justo para un escritorio, un archivador y dos sillas, con puertas que daban al pasillo, a la sala común y al despacho de Zumwalt.
—Mientras echo un vistazo me podría conseguir una lista con los números de serie de los bonos desaparecidos —le dije—. Es probable que de momento no nos sirvan de nada, pero podemos pedir al Departamento del Tesoro que nos avise si alguien cambia los cupones, y nos diga dónde.
No esperaba encontrar nada en el despacho de Rathbone y así fue.
Antes de irme interrogué a la mecanógrafa y al contable. Ya sabían que Rathbone había desaparecido, pero no que los bonos también brillaban por su ausencia.
La chica —se llamaba Mildred Narbett— dijo que Rathbone le había dictado un par de cartas el veintiocho —el día de su partida hacia Nueva York—, ambas relacionadas con los negocios de la sociedad; también le había pedido que mandara a Quimby a facturar sus equipaje y hacer las reservas. Al volver del almuerzo había mecanografiado las dos cartas y se las había llevado para que las firmase, justo cuando estaba a punto de irse.
John Quimby, el contable, describió el equipaje que había facturado: dos bolsas grandes de piel de cerdo y una Gladstone de color marrón oscuro. Como tenía mente de contable, había memorizado el número de la litera reservada para Rathbone en el tren de la noche: coche 8, litera 4, inferior. Quimby había vuelto con los pasajes y los comprobantes cuando los socios estaban fuera comiendo y los había dejado en la mesa de Rathbone.
En el hotel de Rathbone me dijeron que había abandonado la habitación el veintisiete por la mañana, dejando allí dos maletas porque pretendía seguir alojándose en el hotel cuando volviera de Nueva York, al cabo de tres o cuatro semanas. La gente del hotel no pudo decirme nada que mereciera la pena, salvo que se había ido en taxi.
En la parada de taxis que había fuera encontré al conductor que había llevado a Rathbone.
—¿Rathbone? ¡Claro que lo conozco! —me dijo, sin soltar el cigarrillo alicaído que sostenían sus labios—. Sí, supongo que sería más o menos ese día cuando lo llevé al Golden Gate Trust Company. Llevaba un par de bolsas grandes amarillas y una pequeña marrón. Entró corriendo en el banco, con la pequeña, y volvió a salir enseguida, como si le hubieran dado una patada en las pelotas. Me hizo llevarlo al edificio Phelps. —Era la sede de las oficinas de Rathbone & Zumwalt—. ¡Y no le dio por discutirme la tarifa!
En el Golden Gate Trust Company tuve que suplicar y hablar mucho, pero al fin me dieron lo que quería: Rathbone había sacado de su cuenta poco menos de cinco mil dólares el día veinticinco, el sábado anterior a su partida.
Del banco me fui a la sala de equipajes del Ferry Building y conseguí echar un vistazo a los registros del día veintiocho a cambio de unos puros. Aquel día solo se había facturado un lote de tres maletas a Nueva York.
Telegrafié los números de las maletas y una descripción de Rathbone a la oficina de la agencia en Nueva York, con la instrucción de que encontraran las maletas y, por medio de las mismas, a su dueño.
En las oficinas de la Pullman Company me dijeron que el coche 8 hacía el trayecto completo y que en un par de horas podrían confirmarme si Rathbone había ocupado su catre hasta Nueva York.
De camino hacia el 1.100 de la calle Bush dejé una fotografía de Rathbone en un estudio con el encargo urgente de imprimir una docena de copias.
Encontré el apartamento de Eva Duthie al cabo de cinco minutos de rebuscar en los directorios del vestíbulo y la saqué de la cama. Era una rubia de talla pequeña, de cualquier edad entre los diecinueve y los veintinueve años, según lo calcularas por sus ojos o por el resto de la cara.
—No he visto al señor Rathbone, ni he sabido de él, desde hace casi un mes —dijo—. Lo llamé al hotel la otra noche porque quería contarle una fiesta, pero me dijeron que se había ido de la ciudad.
Luego, en respuesta a otra pregunta:
—Sí, éramos bastante amigos, pero no especialmente íntimos. Ya sabe a qué me refiero: lo pasábamos muy bien juntos, pero ninguno de los dos significaba nada para el otro más allá de eso.
La señora Earnshaw no fue tan franca. Tenía marido y eso cambia las cosas. Era una mujer alta, esbelta, oscura como una gitana, con un tic nervioso que la llevaba a mordisquearse el labio inferior.
Nos sentamos en una habitación fríamente decorada y me hizo perder unos quince minutos hasta que puse las cartas sobre la mesa.
—Las cosas son así, señora Earnshaw —le dije—. El señor Rathbone ha desaparecido y lo vamos a encontrar. Usted no me está ayudando y tampoco se ayuda a sí misma. He venido para averiguar qué sabe de él.
»Podría haberme dedicado a visitar a sus amigos con mis preguntas y si usted no me dice lo que quiero saber tendré que recurrir a eso. Y, aunque tendré todo el cuidado que pueda, es inevitable que despierte algo de curiosidad, alguna suposición alocada, ciertas habladurías. Le estoy dando una oportunidad para evitarlo. De usted depende.
—Da por hecho —dijo fríamente— que tengo algo que esconder.
—No doy nada por hecho. Busco información sobre Daniel Rathbone.
Se mordisqueó el labio un rato mientras pensaba y luego fue soltando la historia a pedacitos, con muchas cosas no del todo ciertas, pero bastante sincera en un sentido general. Una vez despojado de la parte que no se podía sostener, el asunto quedaba así: Ella y Rathbone habían planeado fugarse juntos. Ella se había ido de San Francisco el veintiséis, directamente a Nueva Orleans. Él tenía que partir al día siguiente, aparentemente a Nueva York, pero debía cambiar de tren en algún lugar del Medio Oeste para reunirse con ella en Nueva Orleans. Desde allí, se irían a Centroamérica en barco.
Fingió ignorar los planes de Rathbone con respecto a los bonos. A lo mejor no se había enterado. En cualquier caso, ella había cumplido con su parte del plan, pero Rathbone no había aparecido en Nueva Orleans. Ella no se había preocupado demasiado de esconder su rastro y unos detectives contratados por su marido la habían encontrado enseguida. Su marido se había presentado en Nueva Orleans y la había convencido para que volviera a casa.
No era la clase de mujer que se tomaría a la ligera el plantón que le había dado Rathbone, así que ni siquiera había intentado ponerse en contacto con él.
Su historia sonaba bastante sincera, pero para mayor seguridad paseé las antenas por el barrio y lo que averigüé parecía confirmar lo que me había dicho. Concluí que algunos vecinos habían hecho cábalas que no se alejaban millones de kilómetros de los sucesos reales.
Hablé con la Pullman Company por teléfono y me confirmaron que nadie había ocupado la litera inferior 4 del coche 8 en el viaje a Nueva York del día veintiocho.
Zumwalt se estaba vistiendo para la cena cuando subí a su habitación del hotel en que se alojaba.
Le conté lo que había averiguado durante el día y lo que pensaba al respecto.
—Todo tiene sentido hasta que Rathbone salió de la cripta del Golden Gate Trust Company. A partir de allí, nada lo tiene. Había planeado coger los bonos y fugarse con esa Earnshaw y ya había sacado del banco todo su dinero. Todo eso está claro. Pero ¿por qué tuvo que volver a la oficina? ¿Por qué se quedó esa noche en la ciudad? ¿Qué asunto tan importante fue el que lo retuvo? ¿Por qué plantó a la señora Earnshaw? ¿Por qué no usó su reserva al menos para una parte del trayecto, tal como había previsto? Si quería dejar un rastro falso, ese lo era. Lo único que podemos hacer, señor Zumwalt, es llamar a la policía y a la prensa y ver qué conseguimos con publicidad y con una búsqueda a escala nacional.
—¡Pero entonces Dan irá a la cárcel! —protestó.
—Sí, pero no hay manera de evitarlo. Y recuerde que debe protegerse. Usted es su socio y, aunque no sea responsable penal de los actos de Dan, sí lo es económicamente. Tiene que quedar limpio.
Con un reticente movimiento de cabeza dio al fin su conformidad y yo agarré el teléfono.
Estuve dos horas ocupado en pasar toda la información que teníamos a la policía y toda la que queríamos hacer pública a los periódicos.
Mandé tres telegramas. Uno a Nueva York para pedir que abrieran el equipaje de Rathbone en cuanto pudieran conseguir los permisos correspondientes. (Si no había ido a Nueva York, el equipaje tenía que estar esperando en la estación.) Uno a Chicago para pedir que interrogaran al hermano de Rathbone y luego lo siguieran unos cuantos días. Y uno a Nueva Orleans para que lo buscaran por la ciudad. Después me fui a casa y me metí en la cama.
Al día siguiente había pocas noticias, y los periódicos llevaron a Rathbone a primera página, con fotos, descripciones, hipótesis insensatas y pistas todavía más alocadas que se habían materializado como por ensalmo entre el momento en que los periódicos conocieron la historia y el momento en que la llevaron a la imprenta.
Me pasé la mañana preparando circulares y planes para cubrir todo el país y para conseguir registros de los barcos de vapor.
Poco antes del mediodía llegó un telegrama de Nueva York en el que se pormenorizaban los elementos hallados en el equipaje de Rathbone. El contenido de las dos maletas grandes no tenía ningún significado. Podía ser que las hubiera preparado para usarlas, pero también para engañarnos. En cambio, lo que había dentro de la Gladstone, que no estaba cerrada con candado, era desconcertante. He aquí la lista:
Dos pijamas completos de seda, 4 camisas de seda, 8 cuellos de lino, 4 mudas de ropa interior completas, un par de cepillos militares, 1 peine, 1 maquinilla de afeitar, 1 brocha, 1 cepillo de dientes, 1 tubo de pasta de dientes, 1 bote de polvos de talco, 1 botella de tónico capilar, 1 cigarrera con 12 puros, 1 revólver Colt del 32, 1 mapa de Honduras, 1 diccionario Español-Inglés, 2 colecciones de sellos postales, 1 botella de whisky escocés y 1 instrumental de manicura.
Zumwalt, su contable y la mecanógrafa estaban contemplando a los dos hombres de la comisaría que registraban el despacho de Rathbone cuando llegué yo. Les mostré el telegrama y luego siguieron con su trabajo.
—¿Qué significa esa lista? —preguntó Zumwalt.
—Demuestra que el asunto no tiene ningún sentido tal como estaba planteado hasta ahora —dije—. Esa Gladstone estaba preparada para usarla como bolsa de mano. No tenía ningún sentido facturarla, ni siquiera tenía candado. Y nadie factura una bolsa Gladstone llena de artículos de higiene personal, así que facturarla para hacernos perder el tiempo era una pésima opción. Quizá se le ocurriera facturarla en el último momento, para deshacerse de ella cuando descubrió que ya no la iba a necesitar. Pero ¿por qué ya no la iba a necesitar? No olvide que en principio se trata de la misma bolsa que llevó a la cripta del Golden Gate Trust Company cuando fue a buscar los bonos. ¡No hay maldita manera de interpretarlo!
—Le voy a dar otra cosa a interpretar —dijo uno de los agentes policiales, abandonando la mesa que examinaba para pasarme una hoja de papel—. La he encontrado detrás de un cajón, parece que se había deslizado por ahí.
Era una carta escrita con tinta azul, con letra firme, puntiaguda e inconfundiblemente femenina, en un papel muy grueso y blanco.
Danielito querido:
Espero que no sea muy tarde, pero he cambiado de idea. Si puedes esperar un día más, hasta el martes, iré contigo. Llámame en cuanto veas esto, y si todavía me quieres te recogeré con el deportivo en la estación de la avenida Shattuck el martes por la tarde.
Más tuya que nunca,
BOOTS
Estaba fechada el día veintiséis, el domingo anterior a la desaparición de Rathbone.
—Esto es lo que le hizo quedarse un día más y le obligó a cambiar de planes —dijo uno de los agentes—. Supongo que será mejor que vayamos corriendo a Berkeley, a ver qué podemos encontrar en la estación de la avenida Shattuck.
—Señor Zumwalt —dije cuando nos encontramos a solas en su despacho—. ¿Y esa mecanógrafa?
Dio un bote en la silla y se le puso la cara colorada.
—¿Qué le pasa?
—¿Es...? ¿Era muy amiga de Rathbone?
—La señorita Narbett —dijo en tono denso, deliberado, como si quisiera asegurarse de que yo entendía hasta la última sílaba— se va a casar conmigo en cuanto mi mujer firme el divorcio. Por eso he cancelado la orden de vender mi casa. Y ahora, ¿le importaría decirme por qué lo ha preguntado?
—Solo era una hipótesis al azar —mentí con la intención de calmarlo—. No quiero que se me pase ninguna posibilidad. Pero ahora ya veo que queda descartada.
—Así es —dijo, todavía en tono firme—. Y me da la sensación de que casi todas sus hipótesis se deben al azar. Si hace que me envíen la factura por los servicios prestados hasta ahora, creo que ya no necesito más su ayuda.
—Como quiera. Pero el día de hoy lo tendrá que pagar entero. Así que, si no le importa, seguiré trabajando en ello hasta la noche.
—¡Muy bien! Pero estoy ocupado, no hace falta que me moleste con ningún informe.
—De acuerdo —dije, me despedí con una reverencia y abandoné su despacho.
Aquella carta de «Boots» no estaba en el escritorio cuando lo registré yo. Yo había sacado todos los cajones, y hasta había tumbado el escritorio para mirarlo desde abajo. ¡La carta era una farsa!
Cabía suponer (pensé mientras caminaba por la calle Market, chocando con los demás, pisando a la gente) que los dos socios estuvieran juntos en esto. Uno de los dos tenía que hacer de cabeza de turco, papel que le había tocado a Rathbone. El comportamiento de Zumwalt y sus actos desde la desaparición de su socio encajaban con esa teoría.
Contratar a un detective privado antes de avisar a la policía era una buena jugada. En primer lugar, le daba apariencia de inocente. Luego, el detective privado le contaba todo lo que había averiguado, todos los pasos que daba, y así concedía a Zumwalt la oportunidad de corregir, antes de que interviniese la policía, todos los fallos y los detalles que se hubieran pasado por alto en el plan de los socios; y si el detective privado pisaba algún terreno delicado, siempre lo podían despedir.
Cabía la posibilidad de que Rathbone apareciera en alguna ciudad donde nadie lo conociera, como era de esperar. Zumwalt se ofrecería voluntario a ir para identificarlo. Lo miraría y diría: «No, no es él». Soltaríamos a Rathbone y le perderíamos la pista.
Esa teoría dejaba sin explicar el cambio de planes repentino de Rathbone. En cambio, hacía más plausible su regreso a la oficina la tarde del veintisiete. Había vuelto para hablar con su socio de esa desconocida necesidad de cambiar y habían decidido dejar plantada a la señora Earnshaw. Y luego se habían ido a casa de Zumwalt. ¿Para qué? ¿Y por qué había decidido Zumwalt no vender la casa? ¿Y por qué se había preocupado de darme esa explicación? ¿Podía ser que los bonos estuvieran escondidos allí?
No era mala idea echarle un vistazo a la casa.
Llamé a Bennett, de la policía de Oakland.
—¿Me haces un favor, Frank? Llama a Zumwalt por teléfono. Dile que has encontrado a un hombre que responde con todo detalle a la descripción de Rathbone y le pides que vaya a echarle un vistazo. Cuando llegue, entretenlo tanto como puedas con la excusa de que le están tomando las huellas y medidas a ese hombre, o algo parecido. Luego le dices que has descubierto que el hombre no era Rathbone y que lamentas haberle hecho ir hasta allí, y todo eso. Solo con que consigas retenerlo tres cuartos de hora será suficiente. Necesitará más de media hora de viaje en cada sentido... ¡Gracias!
Pasé por la oficina, me eché una linterna al bolsillo y me dirigí a la Cuarta Avenida.
La casa de Zumwalt era un semiadosado de dos pisos. La cerradura de la entrada me retuvo unos cuatro minutos. Un ladrón habría entrado sin cuidar tanto sus pasos. Lo de allanar la casa no respetaba exactamente las normas, pero por otro lado yo seguía siendo legalmente un empleado de Zumwalt hasta que dejara de trabajar esa noche, así que el allanamiento no se podía considerar ilegal del todo.
Empecé desde el piso superior y fui bajando. Cajoneras, cómodas, mesas, escritorios, paredes, carpintería, cuadros, alfombras, fontanería... Busqué en cualquier lugar que tuviera el espacio suficiente para contener fajos de papeles. No destrocé nada, pero es sorprendente lo rápido que se puede proceder en una casa cuando estás bien entrenado.
Como no encontré nada en la zona de vivienda, bajé al sótano. La parte delantera tenía el suelo de cemento y contenía una carbonera, algunos muebles, algo de comida enlatada y muchas piezas sueltas de accesorios para el cuidado de la casa. La zona trasera, tras una partición de yeso donde llegaban los escalones desde la cocina, carecía de ventanas y se iluminaba tan solo con una bombilla pendida del cable, que procedí a encender.
Un montón de leña ocupaba el espacio. En el otro extremo había barriles y cajas apilados hasta el techo. A su lado, dos sacos de cemento y en otra esquina una maraña de muebles destrozados. El suelo era de tierra compacta.
Me volví primero hacia el montón de leña. No estaba precisamente encantado con el trabajo que tenía por delante: mover todo el montón para luego volverlo a poner en su sitio. Pero no tenía de qué preocuparme.
Una tabla crujió a mis espaldas y al volverme vi que Zumwalt se levantaba detrás de un barril y me miraba con mala cara, con su automática negra por delante.
—Levante las manos —me dijo.
Las levanté. No llevaba pistola porque no tenía por costumbre cogerla si no me parecía que la iba a necesitar, pero hubiera dado lo mismo aunque llevara unas cuantas. No me importa jugármela, pero no hay nada que jugarse cuando te encuentras mirando la boca del cañón de un arma que un hombre decidido apunta hacia ti.
Así que levanté las manos. Una de ellas rozó la bombilla que pendía del techo. La ataqué con los nudillos. En cuanto se oscureció el sótano, salté a un lado y hacia atrás. El arma de Zumwalt escupió llamaradas.
Durante un momento no pasó nada. Descubrí que había saltado por el hueco de la puerta hacia el otro lado de la partición, junto a las escaleras. Pensé que sería imposible moverme sin hacer un ruido que atrajera el plomo; así que me quedé quieto.
Entonces empezó un juego que carecía de acción, pero lo compensaba con tensión.
La parte del sótano en que nos encontrábamos tendría seis por seis metros, más negra que un zapato nuevo. Había dos puertas. Una, en el extremo opuesto, daba al patio y supuse que estaría cerrada con llave. En la otra, cruzado en el umbral, estaba yo, esperando la aparición de un par de piernas para agarrarlas. Zumwalt, con un arma de la que solo había gastado una bala, estaba en algún lugar de la negrura y, a juzgar por su silencio, era consciente de que yo seguía con vida.
Me pareció que contaba con ventaja. Estaba más cerca que él de la única salida posible; él no sabía que yo no iba armado; tampoco sabía si contaba con ayuda o no. El tiempo era muy valioso para él, pero no necesariamente para mí. Así que esperé.
Pasó el tiempo. No sé cuanto. Quizá media hora.
El suelo era húmedo y duro y absolutamente incómodo. Me había hecho un corte en la cabeza al romper la bombilla y no podía confirmar cuánto sangraba. Pensé en el ciego de Tad, ese que «busca en una habitación oscura un sombrero negro que nunca ha estado allí», y entendí cómo se sentíría.
Cayó una caja, o un barril, con mucho estrépito, sin duda movido por Zumwalt al salir de su escondrijo.
Un momento de silencio. Y entonces lo oí moverse con cautela hacia un lado.
Sin previo aviso, dos llamaradas de su pistola mandaron sendas balas hacia la partición, por encima de mis pies.
Silencio de nuevo. Descubrí que estaba empapado de sudor. Empecé a oírle respirar, pero no podía determinar si era porque estaba más cerca o porque tenía la respiración más pesada.
Entonces sonó el leve ruido de su cuerpo al deslizarse a rastras por el suelo de tierra... Me lo imaginé avanzando a gatas, apoyando las rodillas y una mano, porque la otra sostenía la pistola por delante, la misma pistola que escupiría fuego en cuanto el cañón tocase algo blando. Y empecé sentirme incómodo acerca del bulto que delataba mi presencia. Soy un tipo de cintura gruesa y en la oscuridad me parecía como si mi barriga llegase casi hasta el techo: una diana que ningún disparo podría evitar.
Estiré las manos en su dirección y las mantuve allí. Si lo tocaba primero con ellas tendría alguna oportunidad.
Él jadeaba ahora con brusquedad; yo mantenía la boca tan abierta como podía para que las grandes cantidades de aire que necesitaba respirar no hicieran ruido al entrar y salir.
Se me echó encima de golpe.
El pelo rozó los dedos de mi mano izquierda. Los cerré en torno a él, di un tremendo tirón hacia mí de aquella cabeza que aún no alcanzaba a ver y lancé el puño derecho contra ella. Cargué aquel puñetazo con todo lo que tenía.
Se retorció y le di otra vez.
Luego me senté a horcajadas encima de él y busqué su pistola con la linterna. La encontré y después lo obligué a levantarse de un tirón.
—Y ahora, desentiérrelo —ordené.
Era una manera poco arriesgada de decirlo. No estaba seguro de qué quería, ni de dónde estaba, más allá de que el hecho de que él hubiera escogido aquella parte del sótano para esperarme invitaba a pensar que estábamos en el sitio adecuado.
—¡Tendrá que excavarlo usted! —gruñó.
—Tal vez, pero quiero hacerlo ahora y no tengo tiempo para atarlo. O sea que si he de cavar yo le daré primero en la cabeza para que se quede durmiendo tan tranquilo hasta que acabe.
Todo manchado de sangre, tierra y sudor, debí de parecerle capaz de cualquier cosa, porque cedió en cuanto di un paso hacia él y apreté el puño.
Sacó una pala de detrás del montón de leña, echó a un lado unos cuantos barriles y empezó a cavar la tierra.
Le hice parar cuando apareció una mano, una mano de hombre cuya piel, en los fragmentos no recubiertos de tierra húmeda, había adquirido el amarillo de la muerte.
Al fin sabía lo que había que desenterrar, pero no tuve estómago para verlo después de las tres semanas que llevaba bajo tierra.
En el juicio, Lester Zumwalt adujo que había matado a su socio en defensa propia. Zumwalt testificó que había cogido los bonos de Gorham con la vana intención de recuperarse de las pérdidas en la Bolsa; y que cuando Rathbone —que tenía la intención de quedárselos para largarse a Centroamérica con la señora Earnshaw— había visitado la caja fuerte y se la había encontrado vacía, había vuelto a la oficina para acusar a Zumwalt del robo.
En ese momento, sin sospechar que su socio también tenía intenciones deshonestas, Zumwalt se había comprometido a devolver los bonos. Habían ido a casa de Zumwalt para hablar del asunto. Rathbone, descontento con el plan de restitución que proponía su socio, había atacado a Zumwalt y había muerto en la subsiguiente pelea.
Luego Zumwalt le había contado toda la historia a Mildred Narbett, su mecanógrafa, y la había convencido para que lo ayudara. Entre los dos habían conseguido aparentar que Rathbone había estado en la oficina un rato al día siguiente, el veintiocho, y luego se había ido a Nueva York.
De todos modos, parece que el jurado interpretó que Zumwalt había llevado al socio a su casa de la avenida Catorce con la intención de matarlo, así que lo declararon culpable de homicidio en primer grado.
El primer jurado que juzgó a Mildred Narbett no llegó a un consenso. El segundo la absolvió con la idea de que nada demostraba que hubiese participado en el robo de los bonos ni en el asesinato, o que tuviera conocimiento de ninguno de los dos delitos antes de cometerse; y que su complicidad posterior, a la vista de su amor por Zumwalt, le restaba culpabilidad.