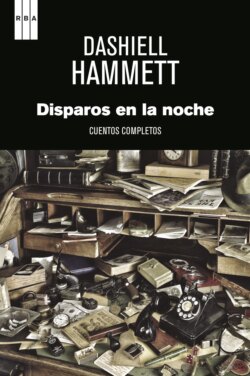Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 20
EL CÍRCULO VICIOSO
ОглавлениеEl senador no paraba de mordisquearse el labio, como si lo agobiaran problemas de una dificultad insuperable. Era un hombre enorme y rezumaba aires de poder. El amplio sillón de piel en el que estaba sentado apenas parecía adecuado para su peso: los hombros y los brazos, abultados, sobresalían por ambos lados y daban la sensación de estar a punto de desparramarse.
La cabeza del senador, bajo una vigorosa melena de un gris férreo, también era enorme y sus rasgos eran amplios, montañosos y rodeados de surcos que transmitían poder.
Cuando se levantó, al poco rato, y cruzó la biblioteca para coger whisky y puros para su invitado, el salón inmenso pareció reducirse en un encogimiento abrupto de paredes y techo; y el suelo pulido amenazaba a cada instante con chirriar bajo la presión de sus pies pesados, aunque era demasiado bueno —como corresponde al suelo de un hogar del Dupont Circle— para llegar a chirriar jamás. La silla vacía quedó como una gran boca abierta y, como la gran caverna tapizada que en realidad era, dio la impresión de perder la dignidad en cuanto el senador se dejó caer en ella de nuevo.
El hombre que, sentado en rígida postura al borde de uno de los sillones más incómodos del salón, ignoraba el atractivo de los puros importados que el anfitrión acababa de dejar junto a su codo y usaba un pulgar retorcido para llenar de burdo tabaco negro la cazoleta de una pipa de maíz, representaba un claro contraste con el senador.
Aparentaba sesenta y cinco años, aunque podía ser que tuviera diez menos pero el tiempo hubiera servido para resecarlo, en vez de suavizarlo. Su pelo descuidado, o lo que había sobrevivido del mismo, era de un deslucido blanco amarillento que probablemente había sido trigueño en su juventud; un bigote del mismo color, salvo por las zonas en que el tabaco lo había manchado con un tono más oscuro, se montaba sobre unos labios mustios. La frente era baja, estrecha y de una llanura casi reptiliana; tenía la nariz larga, chupada y caída, bajo unos ojos planos, sin brillo, de un color desleído e irreconocible. La barbilla estaba en franca recesión.
Con sus botas de suela gruesa apenas superaba el metro sesenta —digamos, una pizca por encima del hombro del senador— y cualquier balanza con el peso mínimo situado en los cincuenta kilos apenas se habría percatado de su presencia. Llevaba un traje abolsado que en otro tiempo sería del color del rapé y en el suelo, junto a su silla, había un sombrero blando negro.
Una vez cargada la pipa, se volvió hacia la mesa, llenó un vaso de la botella y se lo tragó sin el estremecimieto ni la mueca de aprecio que suelen acompañar la acción de beber whisky de verdad. Luego, haciendo caso omiso de las cerillas que había a su lado, se palpó los bolsillos del chaleco, sacó una cerilla con esa cabeza marrón que tan poco suele verse últimamente, la encendió con un chisporroteo en la suela de la bota y prendió la pipa.
Ni por un instante posó la mirada en alguno de los muebles que decoraban la lujosa sala: iba del senador a la pipa, al sombrero del suelo y luego de vuelta al senador.
Obviamente ajeno a la elegancia que lo rodeaba, el hombrecillo no se sentía cómodo, no estaba como en su casa; sin embargo, su actitud no era de asombro. Más bien parecía desaprobar el sibaritismo de aquel piso y, en su desprecio, no le prestaba la menor atención.
El senador mordisqueaba un cigarrillo, se miraba los zapatos con el ceño fruncido y hablaba. En los círculos políticos lo tenían por un hombre reticente, alguien que se expresaba de manera brusca y concisa, con gran economía de palabras. Sin embargo, en aquel momento su charla contradecía esa reputación.
Hablaba de manera inconexa, permitiendo que las frases se perdieran a media articulación, de manera que los remates lógicos quedaban sustituidos por algo irrelevante, o por nada. El hombrecillo contestaba de vez en cuando con algún monosílabo arrastrado en una voz seca y aflautada; era obvio que no estaba absorto en las palabras de su anfitrión. Estaba claro que el senador no lo había hecho acudir para hablar de la cosecha y de la situación política en el condado de Sudlow.
El senador invirtió tres cuartos de hora en aquel flirteo nervioso. Luego tiró el cigarrillo apagado a la chimenea y arrastró su asiento hacia delante hasta dejarlo a un palmo del de su invitado. Se inclinó hacia delante para acercarse aún más y las arrugas que separaban sus cejas se volvieron más profundas todavía.
—Pero no quería verte por todo eso, Inch —le dijo, con una voz profunda que resultaba impresionante incluso con aquel susurro a medias—. Tengo un problema. Necesito ayuda.
Gene Inch respondió con una ligera inclinación de cabeza.
—¿Puedo contar contigo? —Y luego, tras ver un nuevo asentimiento mínimo de su interlocutor, añadió—: Ya sabes que indulté a Tom cuando era gobernador.
Cierto era que la causa original de aquel indulto había sido su propio interés político, pero... ¿Qué más daba? Había indultado a Tom Inch.
Gene Inch se quitó la pipa de la boca y dijo:
—Sí, ya sé que indultó a Tom. A un Inch nadie tiene que recordarle sus obligaciones.
—Entonces, ¿me ayudarás?
—Ajá. ¿A quién hay que matar?
El senador se estremeció.
—¿Matar? —repitió en un tono horrorizado—. ¿Matar?
Inch mostró sus dientes manchados y rotos al sonreír.
—Espero que no sea algo peor —dijo—. Pero... ¿qué tal si me cuenta qué pasa?
El senador apoyó una mano insegura en la rodilla huesuda de su acompañante.
—Me están chantajeando. Hace años ya, desde poco después de mi llegada al condado de Sudlow. Todos los años que pasé en la asamblea legislativa del estado, cuando fui gobernador y ahora que soy senador. Siempre he pagado, más y más cada año. Y ahora... Ahora tengo que parar. Inch, he hecho muchos amigos en Washington desde que llegué aquí y están hablando de presentarme como candidato a la presidencia. Pero no puedo hacerlo si no me quito antes de encima a ese chantajista. ¡Tengo que deshacerme de él! ¡Si no, me quedo encallado! Cuanto más famoso me hago, más insolente se vuelve porque su baza adquiere más fuerza. Y si me eligieran presidente de este país... Sin deshacerme de él no puedo ni intentarlo.
El rostro de Inch no se había iluminado ante la mención del chantaje, ni de las ambiciones presidenciales del senador, y en sus ojos había tan poco fuego como siempre.
—¿Dónde puedo encontrar a ese tipo? —preguntó en tono lacónico.
—Espera, Gene —dijo el senador—. Hemos de tener cuidado. No debe haber ningún escandalo, porque mi situación sería aun peor que la de ahora. Quiero que lo arregles todo para que no me moleste más, pero no quiero que hagas nada que implique problemas aun peores.
Inch permitió que un mínimo deje del desprecio que le provocaba aquel despliegue de finura se notara en su manera de alzar un labio antes de decir:
—Bueno, entonces supongo que lo mejor será que me lo explique bien.
El senador entrecerró los ojos. Habló en voz alta, pero más para sí mismo que para su visitante.
—Indulté a tu chico, Tom, cuando cumplía cadena perpetua por matar a Dick Haney... ¡De acuerdo! Hace casi veinte años que vine al condado de Sudlow, ¿te acuerdas? Bueno, pues venía de fugarme de la cárcel del estado de California, en San Quintín. Había matado a un hombre en una pelea en Oakland. Y como allí no me conocían, al arrestarme di un nombre falso. Recuperé el nombre verdadero después de fugarme. No me consta que nadie más se haya fugado de allí. Me cayeron treinta años, pero me largué después de uno y medio. Un par de años después de instalarme en el condado de Sudlow me reconoció un hombre que estuvo conmigo en San Quintín. Se llamaba Frank McPhail, pero ahora se hace llamar Henry Bush. Desde entonces le he pagado cada centavo que podía ahorrar.
Inch encogió la punta de su larga nariz mientras pensaba.
—¿Alguna posibilidad de enfrentarse a él? O sea, ¿tiene alguna prueba?
—Las huellas dactilares. Todavía están archivadas en San Quintín.
—¿Cree que hay alguien más metido en esto aparte de ese tal Bush?
El senador negó con un movimiento de cabeza.
—Estoy razonablemente seguro de que no se lo ha dicho a nadie. —Y añadió con amargura—: Si no, también se hubieran puesto en contacto conmigo.
—¿Dónde vive el tal Bush? ¿Y qué pinta tiene?
—¡Espera, Gene! —suplicó el senador—. No puedes presentarte y pegarle un tiro. Es muy concocido aquí, en Washington, y se sabe que es amigo mío. ¡Siempre ha alardeado de que somos íntimos! Por mucho cuidado que tengas, si lo matas se acabará sabiendo y yo quedaré en peor situación que ahora. Además, ¡no soporto la idea de un asesinato!
Inch volvió a arrugar la nariz mientras pensaba y concentró su mirada inexpresiva en el cuenco sucio de su pipa.
—¿Cuál es la ciudad más cercana? —preguntó.
—Baltimore está a menos de sesenta kilómetros.
—¿Cree que ese Bush es muy conocido en Baltimore?
—No lo creo. ¿Por qué?
Inch se metió la pipa en el bolsillo y recogió su sombrero.
—Nos veremos mañana —le dijo.
Al día siguente, Gene Inch fue a ver al senador otra vez. Se quedó unos minutos hablando con él en el recibidor.
—Dígale al tal Bush que lo quiere ver mañana en Baltimore, que lo estará esperando en la habitación 411 del hotel Strand entre las diez y las once de la noche; que vaya directo a la habitación, sin preguntar por usted en la recepción, porque no se va a registrar con su nombre verdadero. ¿Puede hacer que se lo trague?
—Creo que sí —dijo el senador, en tono dubitativo—, pero sospechará y acudirá listo para pelear. ¿Qué vas a hacer, Gene? No irás a...
—Déjeme en paz —contestó Inch en tono quejica—. Voy a arreglar este asunto. Haga lo que le digo. No importa lo que piense, o lo que pueda sospechar. Usted consiga que se presente allí y yo le libraré de su problema.
La mano musculosa del senador temblaba cuando abrió la puerta para despedir a su visitante; la mano huesuda que tiró del sombrero de Inch para encajarlo bien en la cabeza era tan firme como las rocas del condado de Sudlow.
Una luz tenue del pasillo se colaba en la habitación 411 por el ventanuco que había encima de la puerta. Por la ventana cerrada llegaba el leve brillo de las farolas de la calle. Las dos se diluían dentro de la habitación, transformadas en un crepúsculo azulado y artificial.
Gene Inch estaba sentado en un rincón, cerca de la puerta y de cara a la misma. Llevaba un conjunto de burda ropa interior que no acababa de encajar con su talla y trazaba pliegues aquí y allá, a lo largo de su figura angulosa.
Sostenía la boquilla de una pipa fría entre los dientes; un revólver de grueso calibre, rasguñado y abollado, pendía de una mano. Los pies descalzos estaban apoyados en la alfombra en actiud de paciente calma.
En algún lugar un reloj dio las diez. Pasaron veinte minutos. Entonces el pomo empezó a girar y se abrió la puerta, que no estaba cerrada con llave, y un hombre fornido se plantó en el umbral. La pistola negra automática que llevaba a la altura del pecho apuntaba hacia el interior de la habitación.
La boca del cañón de Inch avanzó un poco y se hundió en el costado del hombre fornido. Este tensó los músculos de repente, pero no movió los pies. Su mano derecha se abrió lentamente y la automática cayó al suelo con un ruido sordo.
Inch dio un paso atrás y dijo:
—Entra y cierra la puerta.
Luego indicó por señas a su prisionero que ocupara una silla y él se sentó en la cama.
—Supongo que eres Bush.
—Sí, y si te crees...
—¡Cierra la boca y escucha!
Bush cedió ante la amenaza presente en la voz aflautada de aquel extraño hombrecillo, con su ropa ridícula, que lo escudriñaba con cara perversa en la penumbra por encima del cañón de su revólver enorme.
—Quítate el abrigo.
Bush obedeció.
—Tíralo al pie de la cama.
Bush dudó. Quizá pudiera lanzarle el abrigo a la cabeza al viejo y pelear cuerpo a cuerpo con él. Sin embargo, ahora que sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra, vio que el dedo marchito que tocaba el gatillo lo sostenía apretado del todo: solo la presión del pulgar en el martillo le impedía disparar. Si desaparecía aquella presión, el martillo se accionaría. Bush dejó caer el abrigo suavemente hacia la cama. Inch registró los bolsillos con la mano izquierda y los vació del todo. Luego tiró el abrigo al suelo.
—Vacíate los otros bolsillos.
Bush se vació los bolsillos del pantalón y de la chaqueta: una navaja, unas llaves, unas cuantas monedas, un rollo de billetes, un reloj, un pañuelo.
—Traje a medida, ¿eh? —dijo Inch—. Entonces, debes de llevar etiquetas en los pantalones y en la chaqueta, no solo en el abrigo. Coge la navaja y córtalas todas. Dame el sombrero.
Mientras el desconcertado chantajista, sin sospechar todavía las intenciones de su captor, quitaba todas las etiquetas de su ropa, Inch examinó el sombrero. No llevaba iniciales.
—Ponte el abrigo y el sombrero —ordenó—. Y ahora métete todo en los bolsillos otra vez, menos los billetes y el reloj. Puedes tirar al suelo las etiquetas. Ahora, ponte contra la pared.
Inch cogió el rollo de billetes y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, que pendía del respaldo de una silla. Envolvió con un pañuelo el reloj, las etiquetas y todo lo que había sacado del abrigo y lo metió en su maleta.
—Oye... —empezó Bush.
—¡Cierra la boca! —saltó Inch, irritado.
Entonces el hombre mayor recorrió atentamente la habitación con la mirada y soltó una risilla de amarga satisfacción. Caminó de espaldas hacia la cama, abrió las sábanas con la mano libre y se acostó sin dejar de apuntar al otro con el revólver. Tiró de la sábana blanca para taparse el pecho y quedó medio tumbado, medio recostado en las almohadas. Luego retiró lentamente el revólver hacia su cuerpo. El cañón superó el borde de la sábana y desapareció de vista.
Bush se quedó boquiabierto, con cara de perplejidad. En cuanto desapareció el arma bajo las sábanas contrajo los músculos en el primer movimiento de un salto. Sin darle tiempo a doblar las rodillas para el segundo movimiento, sonó una gran explosión que hizo temblar el cuarto. Un agujero llameante apareció en la superficie blanca de la sábana y creció rápidamente. Bush cayó al suelo con un agujero en el lado izquierdo del pecho, del que manaba sangre. En la habitación apestaba el olor mezclado de la pólvora y la tela quemada.
Inch salió a rastras de la cama, sacó de un cajón una linterna y una máscara negra hecha a mano y los dejó caer junto al muerto. Luego dio una patada a la pistola automática que había quedado cerca de la puerta para dejarla junto a una de sus manos inertes.
Quince minutos después, el detective del hotel y un policía examinaban los restos de Henry Bush y escuchaban la historia de Gene Inch sobre cómo se había acostado pronto y al despertarse había visto a un hombre inclinado sobre la silla en que había dejado su ropa, cómo había sacado con cautela el revólver que guardaba bajo la almohada y cómo, al sorprenderle el ladrón en ese momento, se había visto obligado a dispararle desde debajo de la sábana.
El detective y el agente terminaron el registro y deliberaron:
—Ninguna identificación.
—No, ni siquiera un reloj o algo que nos permita seguir el rastro.
—No sirve de nada intentar seguírselo a la pistola. Los ladrones no las compran.
El policía se volvió hacia Inch.
—Venga a la comisaría mañana por la mañana, hacia las diez. —Y luego añadió en tono admirativo—: ¡Para haber tenido que disparar desde debajo de la sábana tiene muy buena puntería!
El senador no está —dijo la chica del antedespacho.
—Bueno, hermana, dile que Gene Inch quiere verlo.
—Pero es que...
—Ve corriendo y díselo, hermana.
El senador salió hasta la puerta de su despacho para recibir a Inch y hacerlo pasar. Había empalidecido y parecía que tuviera algún problema de respiración. En los ojos que clavó en Inch había una mezcla extraña de esperanza y miedo.
Cuando estuvieron a solas en el despacho privado Inch asintió.
—Ya está. Ha ido todo bien.
—Y él...
—He visto en los periódicos que ayer mataron a un ladrón sin identificar cuando intentaba robar a un granjero en un hotel de Baltimore.
El senador se dejó caer en una silla, entre sollozos.
—Gene, ¿estás seguro de que no puede haber ningún fallo?
Inch soltó una risilla burlona.
—No puede pasar nada.
El senador se puso en pie y tendió las dos manos a su salvador.
—Nunca podré pagarte por lo que has hecho, Gene, pero aun así...
Inch dio la espalda a la gratitud del otro hombre y echó a andar hacia la puerta. Cuando ya tenía una mano en el pomo se volvió, sonrió con malicia al senador y le dijo:
—Esperaré un cheque el primero de cada mes. Y ojalá llegue a ser presidente. Tendría mucho significado para mí.
El senador se quedó un largo rato mirando con cara de tonto los ojos inexpresivos y apagados del hombrecillo. Luego lo entendió de repente. Le flaquearon las rodillas y se desplomó en la silla.
—Pero Gene...
—¡Nada de peros! —gruñó Inch—. ¡El primero de cada mes!