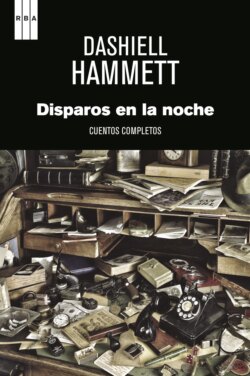Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 23
INCENDIO PROVOCADO
ОглавлениеJim Tarr recogió el puro que le pasé rodando por la mesa, miró la vitola, arrancó un extremo de un bocado y cogió una cerilla.
—Tres por un pavo —dijo—. Parece que esta vez quieres que infrinja al menos un par de leyes.
Llevaba cuatro o cinco años haciendo negocios con aquel sheriff gordo del condado de Sacramento, desde mi llegada a la Agencia de Detectives Continental de San Francisco, y nunca le había visto dejar pasar una ocasión para hacer un comentario retorcido; pero eso no significaba nada.
—Doble error —le dije—. Pago veinticinco centavos por cada uno y no he venido a pedirte un favor, sino a hacértelo. La compañía de seguros de la casa de Thornburgh cree que alguien lo hizo queriendo.
—Y es cierto, según la opinión de los bomberos. Dicen que la parte baja de la casa estaba empapada de gasolina, aunque sabe Dios cómo lo han averiguado porque no quedó ni un palo en pie. He puesto a McClump a trabajar en eso, pero de momento no ha encontrado nada demasiado excitante.
—¿Cómo es la historia? Solo sé que hubo un incendio.
Tarr se recostó en la silla y bramó:
—¡Eh, Mac!
Por lo que a él respecta, las teclas perladas de su escritorio son meros adornos. Los ayudantes del sheriff, McHale, McClump y Macklin, se asomaron juntos a la puerta. Al parecer MacNab no lo había oído.
—¿De qué va esto? —preguntó el sheriff a McClump—. ¿Ahora llevas guardaespaldas?
Los demás, informados así de a quién designaba esta vez el apelativo «Mac», reanudaron su partida de cartas.
—Tenemos aquí a un chulito de ciudad que nos ayudará a atrapar al pirómano —contó Tarr a su ayudante—. Pero antes le tenemos que contar de qué va todo.
McClump y yo habíamos trabajado juntos en un asalto al tren varios meses antes. Es un jovencillo de veinticinco o veintiséis, patilargo, rubio, con toda la osadía del mundo y buena parte de su desidia.
—¿Has visto que bien nos trata Dios?
Se dejó caer en una silla, cumpliendo así su objetivo principal cada vez que entraba en una habitación.
—Bueno, pues así es como está la historia: la casa de ese tal Thornburgh queda a unos tres kilómetros de la ciudad, en la carretera comarcal: una vieja casa de madera. Anteanoche, hacia las doce, Jeff Pringle, el vecino más cercano, que vive a menos de un kilómetro hacia el este, vio un resplandor en el cielo que llegaba de aquel lado y llamó asustado. Sin embargo, cuando llegaron los bomberos ya no quedaba nada de la casa por lo que mereciera la pena preocuparse. Pringle fue el primer vecino que llegó y el tejado ya se había desplomado.
»Nadie vio nada sospechoso, ningún desconocido paseando por ahí, nada. Los empleados de Thornburgh apenas consigueron salvarse, que ya es mucho. No saben gran cosa de lo que ocurrió; creo que están demasiado asustados. Aunque sí vieron a Thornburgh en su ventana justo antes de que lo alcanzara el fuego. Un tipo de la ciudad que se llama Henderson vio también esa parte. Iba en su coche a casa desde Wayton y llegó justo antes de que se hundiera el tejado.
»La gente de los bomberos dicen que encontraron restos de gasolina. Los Coons, del servicio de Thornburgh, dicen que allí nunca había gasolina. Ahí está la cosa.
—¿Tenía Thornburgh algún pariente?
—Sí. Una sobrina en San Francisco, una tal Evelyn Trowbridge. Estuvo allí ayer, pero tampoco podía hacer gran cosa, ni tenía mucho que decirnos, así que se volvió a su casa.
—¿Dónde están ahora los sirvientes?
—Aquí, en la ciudad. Alojados en el hotel de la calle I. Les he pedido que se queden por aquí unos cuantos días.
—¿La casa era propiedad de Thornburgh?
—Ajá. Se la compró a Newning & Weed hace un par de meses.
—¿Tienes algo que hacer esta mañana?
—Solo esto.
—Bien. Vayamos a echar un vistazo.
Encontramos a los Coons en su habitación del hotel de la calle I. El señor Coons era un hombre rollizo, de huesos pequeños, con la cara suave e inexpresiva y la suavidad propia de los sirvientes domésticos.
Su esposa era una mujer alta y fibrosa, tal vez de unos cuarenta, quizá cinco más que su marido, con una boca y una barbilla que parecían moldeadas específicamente para el cotilleo. Sin embargo, él llevaba la voz cantante y ella demostraba su conformidad con una inclinación de cabeza cada dos o tres palabras.
—Empezamos a trabajar para el señor Thornburgh el 15 de junio, creo —dijo él en respuesta a mi primera pregunta—. Vinimos a Sacramento a principios de mes y rellenamos una solicitud en la oficina de empleo de Allis. Un par de semanas después nos enviaron a ver al señor Thornburgh y él nos contrató.
—¿Dónde vivían antes de venir?
—En Seattle, señor, con una señora llamada Comerford. Pero el clima de allí no le sienta bien a mi esposa, que tiene problemas bronquiales, así que decidimos venir a California. Nos hubiera encantado quedarnos en Seattle, sin embargo, si la señora Comerford no hubiese abandonado su casa.
—¿Qué saben de Tornburgh?
—Muy poco, señor. No era un caballero demasiado hablador. No tenía oficio, que yo sepa. Creo que era un marino retirado. Nunca dijo que lo fuera, pero eso es lo que indicaba su aspecto y sus modales. Nunca salía, ni venía a verle nadie más que su sobrina, una vez, y tampoco escribía ni recibía cartas. Tenía una habitación contigua a su dormitorio arreglada como una especie de taller. Allí pasaba la mayor parte del tiempo. Yo siempre pensaba que se dedicaba a algún invento, pero mantenía la puerta cerrada y no nos dejaba ni acercarnos.
—¿Y no tiene ni idea de qué hacía allí?
—No, señor. Nunca le oímos dar martillazos ni hacer ningún ruido, y tampoco olía a nada. Ni tampoco había manchas en la ropa, aunque hubiera que lavarla. Y si hubiese trabajado con alguna clase de maquinaria se habría manchado.
—¿Era mayor?
—No podía tener más de cincuenta, señor. Caminaba muy recto y tenía el cabello y la barba muy densos, sin canas.
—¿Alguna vez tuvieron algún problema con él?
—Ah, no, señor. En cierto modo era, si puedo decirlo, un caballero muy peculiar; y no le importaba nada, salvo que se le preparase bien la comida, que alguien se ocupara de su ropa, en eso sí era maniático, y que no le molestara nadie. Apenas lo veíamos en todo el día, salvo por la mañana y por la noche.
—Bueno, hablemos del incendio. Cuéntenos todo lo que recuerde.
—Bueno, señor. Mi mujer y yo nos habíamos acostado hacia las diez, nuestra hora habitual, y ya estábamos durmiendo. Nuestra habitación estaba en la primera planta, en la parte de atrás. Poco después, aunque no llegué a saber exactamente a qué hora, me desperté tosiendo. La habitación estaba llena de humo y mi mujer se estaba asfixiando. Me levanté de un salto y la arrastré escaleras abajo para salir por la puerta trasera.
»Cuando ya la tuve a salvo en el patio pensé en el señor Thornburgh e intenté volver a entrar en la casa, pero toda la planta baja estaba en llamas. Di la vuelta hasta la parte delantera para ver si él había salido por allí, pero no lo vi. A esas alturas había tanta luz ya en el patio como si fuera de día. Entonces le oí gritar. Un grito horrible, señor. ¡Aún lo oigo! Y miré hacia su habitación, que estaba en la fachada delantera, en el primer piso, y lo vi allí, intentando salir por la ventana. Pero toda la madera ardía y él volvió a gritar y se echó hacia atrás y justo entonces cedió el techo de su habitación.
»No había escalera de mano, ni nada que yo pudiera alcanzarle hasta la ventana. No pude hacer nada.
»Mientras tanto, llegó a mi lado un caballero que había dejado el coche en la carretera. Pero tampoco podíamos hacer nada. La casa ardía por todas partes y se iba desplomando aquí y allá. Así que volvimos a donde había dejado a mi mujer y la reanimamos: se había desmayado. Y eso es todo lo que sé, señor.
—¿Habían oído algún ruido antes, esa misma noche? ¿O habían visto alguien paseando por ahí?
—No, señor.
—¿Había gasolina en algún lugar de la casa?
—No, el señor Thornburgh no tenía coche.
—¿Y no usaban gasolina para limpiar?
—No señor, para nada, salvo que el señor Thornburgh la tuviera en su taller. Cuando había que lavar algo de ropa yo la llevaba a la ciudad, y toda la colada se la llevaba el verdulero cada vez que venía a traernos provisiones.
—¿No sabe nada que pudiera tener alguna importancia respecto al incendio?
—No, señor. Me sorprendió enterarme de que alguien le había pegado fuego a la casa. Casi no me lo podía creer. No entiendo por qué nadie querría...
—¿Qué te parecen? —pregunté a McClump mientras salíamos del hotel.
—Tal vez inflen las facturas y hasta podrían largarse al sur con parte de la plata, pero no los veo como asesinos.
Yo opinaba lo mismo. Sin embargo eran las únicas personas conocidas que habían estado presentes al estallar el fuego, aparte del muerto. Fuimos hasta la oficina de empleo de Allis y hablamos con el director. Nos dijo que los Coons habían ido a su oficina el 2 de junio a buscar trabajo y habían presentado como referencia a la señora Edward Comerfod, del número 45 de Woodmansee Terrace, en Seattle, Washington. En respuesta a su carta —él siempre comprobaba las referencias de los sirvientes—, la señora Comerford había escrito que los Coons habían trabajado unos cuantos años para ella y habían sido «extremadamente satisfactorios en todos los aspectos». El 13 de junio Thornburgh había llamado a la oficina para pedir que le mandaran un matrimonio que pudiera ocuparse de su casa, y Allis había enviado a las dos parejas que tenía apuntadas. Thornburgh no había contratado a ninguna de las dos, pese a que Allis las consideraba más adecuadas que los Coons, que al final sí obtuvieron el empleo.
Todo eso parecía indicar, ciertamente, que los Coons no habían manipulado para obtener aquel trabajo, salvo que fueran la gente más afortunada del mundo, y un detective no se puede permitir el lujo de creer en la fortuna, ni en la casualidad, salvo que esté apoyada en pruebas indiscutibles.
En la oficina de la agencia inmobiliaria por medio de cuyos servicios había comprado la casa Thornburgh —Newning & Weed— nos dijeron que había aparecido por allí el 11 de junio, había dicho que sabía que la casa estaba en venta, que le había echado un vistazo y quería conocer el precio. Habían llegado a un acuerdo a la mañana siguiente y él había pagado la casa con un talón de cuatro mil quinientos dólares del Seaman’s Bank de San Francisco. La casa estaba amueblada.
Después de comer, McClump y yo fuimos a ver a Howard Henderson, el hombre que había visto el fuego desde el coche porque regresaba a casa desde Wayton. Tenía un despacho en el Empire Building, con su nombre y el cargo de agente para California del Norte de la Krispy Korn Krumbs en la puerta. Era un tipo grande con aspecto descuidado, de unos cuarenta y cinco, con esa sonrisa profesionalmente jovial propia de los viajantes.
Había pasado el día del incendio trabajando en Wayton y se le había hecho tarde porque se había quedado a cenar, y luego había ido a jugar a billar con un cliente, un tendero llamado Hammersmith. Había salido de Wayton en su coche hacia las diez y media, en dirección a Sacramento. Se había detenido en un garaje de Tavender para poner gasolina y aceite e hinchar una rueda.
Justo cuando iba a salir del garaje el mecánico le había hecho fijarse en un resplandor rojo en el cielo y le había dicho que probablemente procedería de un fuego en algún lugar de la vieja carretera secundaria que discurría en paralelo a la estatal hasta Sacramento. Por eso Henderson había tomado la secundaria y había llegado a la casa incendiada justo a tiempo para ver cómo Thornburgh intentaba abrirse camino entre las llamas que lo rodeaban.
Era demasiado tarde para intentar apagar el fuego y ya no había modo de salvar al hombre del piso superior: sin duda, había muerto antes incluso de que se desplomara el techo. Así que Henderson había ayudado a Coons a reanimar a su esposa y se había quedado allí, mirando el fuego hasta que se extinguió solo. Mientras conducía por la carretera hacia el fuego no se había cruzado con nadie...
—¿Qué sabes de Henderson? —pregunté a McClump cuando salimos a la calle.
—Vino de algún sitio del este, creo, a principios de verano para abrir ese negocio de cereales para el desayuno.Vive en el hotel Garden. ¿Adónde vamos ahora?
—Cogemos un coche y le echamos un vistazo a lo que queda de la casa de Thornburgh.
Por mucho que buscara en todo el condado, un incendiario con iniciativa no hubiera podido encontrar un paraje mejor que aquel para desatarse. Unas colinas recubiertas de árboles lo escondían del resto del mundo por tres costados; por el cuarto, una llanura deshabitada se extendía cuesta abajo hasta el río. Los automóviles olvidaban la carretera secundaria que pasaba ante la puerta de entrada, según McClump, porque preferían la autopista estatal del norte.
Donde antes estuviera la casa había ahora un montón de restos calcinados. Removimos un poco las cenizas durante unos minutos; no porque esperásemos encontrar algo, sino porque forma parte de la naturaleza humana remover las ruinas.
El garaje de la parte trasera, en cuyo interior nada hacía pensar que hubiera sido ocupado en fechas recientes, tenía el techo y la fachada gravemente requemados, pero no sufría ningún otro daño mayor. Tras él, un cobertizo en el que se guardaba una hacha, una pala y unos cuantos trozos sueltos de diversos utensilios de jardinería, se había librado por completo del fuego. El césped de la parte delantera y el jardín que se extendía tras el cobertizo —algo menos de quince metros cuadrados en total— estaban cortados y apisonados por las ruedas de las furgonetas y las pisadas de los bomberos y de los curiosos.
Después de arruinarnos el lustre de los zapatos, McClump y yo volvimos al coche y trazamos un círculo en torno al incendio, visitando todas las casas que quedaban en un radio de un kilómetro y medio sin obtener más que alguna sacudida en un bache a cambio de nuestro esfuerzo.
La casa más cercana era la de Pringle, el hombre que había dado la alarma. No solo no sabía nada acerca del muerto, sino que ni siquiera lo había visto nunca. De hecho, solo uno de los vecinos lo había visto alguna vez: una tal señora Jabine, que vivía a más de un kilómetro al sur.
Se había ocupado de la llave de la casa mientras estuvo vacía. Thornburgh había ido a verla para preguntarle por la casa vacía, uno o dos días antes de comprarla. Ella lo había acompañado y se la había enseñado, y él le había contado que tenía la intención de comprarla si no pedían demasiado.
Iba solo, salvo por el conductor del coche alquilado que lo había llevado desde Sacramento, y no le había contado nada personal, aparte de que no tenía familia.
Al enterarse de que aquel hombre se instalaba en la casa, había ido a visitarlo unos días después, «solo una visita de buena vecina», pero la señora Coons le había dicho que no estaba en casa. Casi todos los vecinos habían hablado con los Coons y se habían llevado la impresión de que a Thornburgh no le interesaban las visitas, así que lo habían dejado en paz. A los Coons los describían como «gente agradable con la que podías hablar si te los encontrabas», pero que reflejaban el deseo de su amo de no entablar amistades.
McClump resumió lo que habíamos descubierto a lo largo de la tarde mientras íbamos con el coche hacia Tavender:
—Cualquiera de estos pudo pegarle fuego a la casa, pero no tenemos nada que demuestre que ninguno de ellos conociera a Thornburgh, y mucho menos que tuviera algún cabreo con él.
Tavender resultó ser un asentamiento en un cruce, con un almacén, una oficina de correos, un garaje, una iglesia y seis residencias, a unos tres kilómetros de la casa de Thornburgh. McClump conocía al tendero y al cartero, un hombrecillo flacucho llamado Philo, que escupía al tartamudear.
—N-n-nunca vi a Th-thornburg —nos dijo—. Y n-n-nunca tuve una carta para él. C-Coons solía venir una vez por semana pa-para encargar la compra, no te-tenían teléfono. Y a a veces lo ve-veía esperando el coche de li-línea a Sacramento.
—¿Quién llevaba las cosas a casa de los Thornburgh?
—M-mi ch-chico. ¿Quieren ha-hablar con él?
El chico era una redición juvenil del padre, pero sin tartamudeo. No había visto a Thornburgh en ninguna de sus visitas, pero tampoco había tenido ocasión de entrar más allá de la cocina. No había observado nada particular en la casa.
—¿Quién se ocupa por la noche del garaje? —le pregunté.
—Billy Luce. Creo que ahora lo encontrarán allí. Lo he visto entrar hace poquito.
Cruzamos la carretera y encontramos a Luce.
—Anteanoche, la noche del incendio en la carretera, ¿había un hombre aquí con usted cuando vio el fuego por primera vez?
El hombre miró hacia arriba con esa mirada ausente que suele poner la gente para ayudar a la memoria.
—¡Sí, ahora lo recuerdo! Iba hacia la ciudad y le dije que si cogía la secundaria en vez de la estatal podría ver el fuego.
—¿Qué aspecto tenía?
—Mediana edad, era un tipo grande, pero algo encorvado. Creo que llevaba un traje marrón, abolsado y arrugado.
—¿Complexión mediana?
—Sí.
—¿Sonreía al hablar?
—Sí, un tipo bastante agradable.
—¿Pelo moreno?
—Sí, pero tengan piedad de mí —se rió Luce—. Tampoco me lo miré con lupa.
Desde Tavender fuimos a Wayton. La descripción de Luce encajaba con Henderson, efectivamente, pero ya que estábamos nos pareció que no costaba nada confirmar que había salido de Wayton.
Pasamos exactamente veinticinco minutos en Wayton: diez para encontrar a Hammersmith, el tendero con el que Henderson afirmaba haber salido a cenar y jugar al billar; cinco para encontrar al dueño del salón de billar y diez para verificar la historia de Henderson...
—¿Y ahora qué opinas Mac? —pregunté mientras regresábamos a Sacramento.
Mac es demasiado vago para expresar su opinión, o incluso para tenerla, salvo que lo obliguen. Pero eso no significa que, si consigues que la manifieste, no merezca la pena escucharla.
—No hay mucho que decir —opinó con buen ánimo—. Henderson deja de ser un sospechoso, si es que en algún momento lo fue. No hay ninguna prueba de que en el momento de declararse el incendio hubiera nadie más que Thornburgh y los Coons en la casa, aunque también podía haber estado presente un regimiento entero. Pero el hecho es que de momento solo podemos apostar por ellos. Quizá deberíamos intentar seguirles la pista.
—De acuerdo —asentí—. En cuanto lleguemos a la ciudad mandaremos un cable a nuestra oficina de Seattle para pedirles que entrevisten a la señora Comerford y ver qué nos puede contar de ellos. Luego cogeré un tren a San Francisco y mañana por la mañana iré a ver a la sobrina de Thornburgh.
A la mañana siguiente, en la dirección que me había proporcionado McClump —un edificio residencial bastante sofisticado de la calle California— tuve que esperar tres cuartos de hora para que doña Evelyn Trowbridge se vistiera. Si yo hubiera sido más joven, o hubiera acudido solo de visita, supongo que me habría compensado ampliamente al verla aparecer por fin: una mujer alta y delgada de menos de treinta años, con algo de ropa negra bien pegada al cuerpo, un buen montón de cabello negro cruzado sobre un rostro muy blanco y llamativamente alterado por una boca pequeña y roma y unos grandes ojos castaños.
Pero yo era un detective de mediana edad, tenía faena y echaba humo por el tiempo que me había hecho perder. Y me interesaba mucho más encontrar al pájaro que había encendido la cerilla que la belleza femenina. De todos modos, atemperé el malhumor, me disculpé por haberla molestado a una hora tan temprana y me puse a trabajar:
—Quiero que me diga todo lo que sabe de su tío: familia, amigos, enemigos, relaciones profesionales... Todo.
En el dorso de una tarjeta que le había mandado, le había anotado qué andaba buscando.
—No tenía familia —me dijo—, aparte de mí. Era hermano de mi madre y soy la única que queda con vida de esa familia.
—¿Dónde nació él?
—Aquí, en San Francisco. No sé la fecha, pero tendría unos cincuenta años, creo que era tres mayor que mi madre.
—¿A qué se dedicaba?
—De joven se había embarcado como marinero y, por lo que yo sé, siguió siempre en eso hasta hace unos meses.
—¿Capitán?
—No lo sé. A veces no lo veía, ni sabía nada de él, durante varios años. Y nunca contaba qué estaba haciendo; aunque sí mencionaba algunos lugares que había visitado: Río de Janeiro, Madagascar, Tobago, Cristiania. Luego, hará unos tres meses, en algún momento del mes de mayo, vino y me contó que se había hartado de dar vueltas; que iba a quedarse una casa en algún lugar tranquilo donde pudiera trabajar sin que nadie lo molestara en un invento que le interesaba.
»Mientras estuvo en San Francisco vivía en el hotel Francisco. Al cabo de un par de semanas desapareció de repente. Y luego, hará cosa de un mes, recibí un telegrama suyo en el que me pedía que viniese a verlo a su casa, cerca de Sacramento. Fui al día siguiente y me pareció que se comportaba de un modo extraño. Parecía muy excitado por algo. Me dio un testamento que acababa de redactar y unas pólizas de seguros de las que yo era beneficiaria.
»Inmediatamente después insistió en que volviera a mi casa e insinuó con bastante claridad que no quería que volviera a visitarlo ni le escribiera mientras no tuviera noticias suyas. Todo eso me pareció bastante particular, porque siempre había demostrado tenerme cariño. No lo volví a ver.
—¿Y ese invento en el que estaba trabajando?
—La verdad es que no sé nada. Una vez le pregunté, pero se puso tan nervioso, o hasta diría que tan desconfiado, que cambié de tema y nunca se lo volví a mencionar.
—¿Y está segura de que todos esos años los pasó en el mar?
—No, no lo estoy. Lo daba por hecho; pero podría ser que se hubiera dedicado a algo totalmente distinto.
—¿Se casó alguna vez?
—Que yo sepa, no.
—¿Conoce algún amigo o enemigo suyo?
—No, ninguno.
—¿Recuerda algún nombre que mencionara alguna vez?
—No.
—No quiero que la próxima pregunta le parezca ofensiva, aunque reconozco que lo es. ¿Dónde estaba la noche del incendio?
—En casa. Invité a unos amigos a cenar y se quedaron hasta la medianoche, más o menos. El señor Kellogg y su esposa, la mujer de John Dupree y el señor Killmer, que es abogado. Le puedo dar sus direcciones, por si quiere interrogarlos.
Desde el piso de la señora Trowbridge fui al hotel Francisco. Thornburgh se había alojado allí entre el 10 de mayo y el 13 de junio, sin llamar demasiado la atención. Era un hombre alto, de espaldas amplias, que caminaba muy recto, con el pelo moreno más bien largo y cepillado hacia atrás; una perilla corta y morena y una complexión fuerte y saludable; serio, tranquilo y pulcro en la manera de vestir y de comportarse; con horarios normales y sin ningún visitante que los empleados del hotel pudieran recordar.
En el Seamen’s Bank, al que correspondía el talón con el que Thornburgh había pagado la casa, me dijeron que había abierto una cuenta allí el 15 de mayo tras haber sido presentado por W. W. Jeffers & Sons, agentes de bolsa locales. Seguía teniendo un saldo a favor de unos cuatrocientos dólares. Todos los cheques firmados a mano estaban endosados a diversas compañías de seguros y cubrían cantidades que, si correspondían a pagos anuales, tenían que depender de pólizas importantes. Anoté los nombres de las agencias y luego me fui a las oficinas de W. W. Jeffers & Sons.
Thornburgh se había presentado allí, según me dijeron, el 10 de mayo con bonos por valor de cuatro mil dólares y decidido a convertirlos. En una de sus conversaciones con Jeffers le había pedido que le recomendara un banco y él le había escrito su carta de presentación para el Seamen’s Bank.
Era todo lo que Jeffers sabía de él. Me dio los números de los bonos, pero seguirle la pista a un bono no es la cosa más fácil del mundo.
La respuesta a mi telegrama a Seattle me esperaba en la Continental cuando llegué:
La señora de Edward Comerford alquiló un apartamento en la dirección que nos diste el 25 de mayo. Lo dejó el 6 de junio. Maletas facturadas a San Francisco mismo día. Número de facturación cuatro cinco dos cinco ocho siete y ocho y nueve.
Seguir la pista a unas maletas no es demasiado difícil si tienes las fechas y los números de facturación para empezar —como podrían confirmar muchos pájaros que llevan escrito un número más o menos parecido en el pecho y en la espalda porque se les escapó ese detalle al preparar su huida— y tras veinticinco minutos en una sala de equipaje en el ferry y media hora más en los despachos de una empresa de transportes obtuve mi respuesta.
¡Habían enviado las maletas al piso de Evelyn Trowbridge! Localicé a Jim Tarr por teléfono y se lo conté.
—¡Buena caza! —me felicitó, olvidándose por una vez de regodearse en su ingenio—. Pillaremos a los Coons por aquí y a la señora Trowbridge por allí y se acabó otro misterio.
—¡Un momento! —le advertí—. Todavía no está todo claro. Quedan algunos cabos sueltos.
—Por mí está suficientemente claro. Me doy por contento.
—El jefe eres tú, pero creo que estás corriendo demasiado. Voy para allá y hablaré otra vez con la sobrina. Dame algo de tiempo antes de avisar a la policía de aquí para que la detengan. Yo la retendré hasta que lleguen.
En esta ocasión, me abrió la puerta Evelyn Trowbridge en vez de la criada de aquella mañana y me hizo pasar a la misma sala en que habíamos tenido nuestra primera conversación. La dejé escoger asiento y luego me situé en uno que quedaba más cerca de las dos puertas que el suyo.
Mientras subía había planificado un montón de preguntas aparentemente inocentes para que ella sola se fuera liando; sin embargo, tras un buen repaso a aquella mujer que tenía sentada delante, cómodamente recostada en la silla, esperando fríamente a ver qué tenía que decir, descarté la trampa y entré a matar:
—¿A veces se hace llamar señora de Edward Comerford?
—Ah, sí.
Una inclinación de cabeza tan despreocupada como un saludo por la calle.
—¿Cuándo?
—A menudo. ¿Sabe qué? Resulta que no hace tanto estuve casada con Edward Comerford. O sea que no es tan extraño que haya usado su nombre.
—¿Lo ha usado en Seattle últimamente?
—Le sugeriría —dijo con toda dulzura— que si está pensando en las referencias que di al señor Coons y a su mujer deje de perder el tiempo y vaya al grano.
—Me parece justo —concedí—. Hagámoslo así.
Nada en su tono, en los matices, en la manera de hablar o de expresarse, indicaba que estuviéramos hablando de algo que tuviera para ella ni la mitad de seriedad o importancia que la posibilidad de ser acusada de asesinato. Como si hablara del tiempo.
—Mientras estuve casada con el señor Comerford vivimos en Seattle y él sigue allí. Tras el divorcio me fui de Seattle y recuperé mi nombre de soltera. Y los Coons trabajaron para nosotros, como podrá confirmar si se preocupa de mirarlo. Encontrará a mi marido, o exmarido, en los apartamentos Chelsea, creo.
»El verano pasado, o a finales de primavera, decidí regresar a Seattle. Como supongo que ahora todos mis asuntos personales se harán públicos, la verdad es que creía que a lo mejor Edward y yo resolveríamos nuestras diferencias; así que volví y alquilé un apartamento en Woodmansee Terrace. Al ser conocida en Seattle como esposa de Edward Comerford, me pareció que si seguía usando el nombre tal vez pudiera influirle un poco y lo seguí usando mientras estuve allí.
»También llamé a los Coons para adelantar algunos arreglos en el caso de que Edward y yo volviéramos a abrir nuestra casa; pero ellos me dijeron que se iban a California, y no me costó nada darles una excelente recomendación cuando, unos días después, recibí una carta de una oficina de contratación de Sacramento. Después de pasar dos semanas en Seattle cambié de idea sobre la reconciliación; descubrí que Edward tenía otros intereses. Por eso volví a San Francisco.
—Muy bien, pero...
—Si me permite terminar... —me interrumpió—. Cuando visité a mi tío en respuesta a su telegrama, me sorprendió encontrar a los Coons en su casa. Como conozco las peculiaridades de mi tío, pude ver que estas habían aumentado y recordando el extremo secreto con que rodeaba cuanto tuviera que ver con su misterioso invento, advertí a los Coons de que no le dijesen que habían trabajado para mí.
»Estoy segura de que los habría despedido, así como de que se hubiera peleado conmigo, convencido de que yo lo hacía espiar. Luego, cuando los Coons me llamaron después del incendio entendí que admitir que ellos habían trabajado para mí, a la luz del hecho de que yo era la única heredera de mi tío, nos convertía a los tres en sospechosos. Así que cometimos la estupidez de ponernos de acuerdo para no decir nada y llevar adelante el engaño.
No sonaba del todo mal, pero tampoco sonaba bien. Lamenté que Tarr no se lo hubiese tomado con más calma para permitirnos seguirle la pista mejor a aquella gente antes de meterla en la jaula.
—Me temo que la casualidad de que los Coons terminaran en casa de mi tío es excesiva para su instinto de detective —siguió hablando—. ¿Debo considerarme bajo arresto?
La chica empezaba a gustarme: una pájara fría y agradable.
—Todavía no —le dije—. Pero me temo que ocurrirá bien pronto.
Me dedicó una sonrisa burlona a modo de respuesta, y otra cuando sonó el timbre de la puerta. Era O’Hara, de la comisaría. Revolvimos todo el piso, pero no encontramos nada importante, salvo el testamento del que ya me había hablado, firmado el 8 de julio, y las pólizas del seguro de su tío. Fechadas entre el 15 de mayo y el 10 de junio, sumaban entre todas algo más de doscientos mil dólares.
Cuando O’Hara se llevó a Evelyn Trowbridge me pasé media hora taladrando a la criada, pero no sabía nada más que yo. De todos modos, entre ella, el conserje, el director de los apartamentos y los nombres que me había dado la señora Trowbridge, averigüé que, efectivamente, había montado una cena para unos amigos la noche del incendio y no habían acabado hasta las once de la noche, que ya era suficiente.
Media hora después iba de vuelta a Sacramento con el autobús de la Shortline. Me estaba convirtiendo en uno de los mejores clientes de la compañía y mi cuerpo se había hecho íntimo de todos los baches del camino.
Entre bache y bache intentaba poner orden en el rompecabezas de Thornburgh. La sobrina y los Coons encajaban en algún lugar, pero no tal como los teníamos repartidos. Habíamos investigado todo el asunto con cierta torpeza, pero era lo mejor que teníamos. Al principio habíamos acudido a los Coons y a Evelyn Trowbridge porque no se nos ocurría en qué otra dirección avanzar; ahora teníamos algo contra ellos, pero cualquier buen abogado se lo podía comer con patatas.
Cuando llegué a Sacramento, los Coons estaban en el calabozo del condado. Tras un interrogatorio habían admitido su conexión con la sobrina y habían presentado una historia que concordaba con la de ella. Tarr, McClump y yo, sentados en torno a la mesa del sheriff, estuvimos discutiendo:
—Todos esos cuentos son un invento —dijo el sheriff—. Los tenemos a los tres y podemos darlos por condenados.
McClump sonrió con sorna a su jefe y luego se volvió hacia mí:
—Venga, explícale los agujeritos que tiene el caso. Como no es tu jefe, no podrá tomarla luego contigo por haber sido más listo que él.
Tarr nos fulminó con la mirada.
—¡Soltadlo ya, listillos! —ordenó.
—El problema —le dije, dando por hecho que McClump lo veía igual que yo— es que no hay nada que demuestre que ni siquiera el propio Thornburgh supiera antes del 9 de junio que iba a comprar esa casa, ni que los Coons estuvieran en la ciudad buscando trabajo. Además, si obtuvieron el trabajo fue por pura casualidad. La oficina de empleo mandó a otras dos parejas antes que ellos.
—Nos arriesgaremos a dejar que eso lo decida el jurado.
—¿Sí? ¿También dejarás que decidan que tal vez quemó la casa el propio Thornburgh, que al parecer estaba un poco pirado? Tenemos algo de que acusar a esta gente, Jim, pero eso no basta para presentarse ante un tribunal. ¿Cómo vas a demostrar que cuando conspiró para colocar a los Coons en casa de Thornburgh, suponiendo que pruebes que efectivamente fue una conspiración, la Trowbridge ya sabía que él iba a firmar esas pólizas?
El sheriff escupió, asqueado.
—¡Sois el colmo! Os pasáis la vida dando vueltas por ahí, juntando información sobre esta gente hasta que encontráis algo para colgarlos y luego seguís dándolas para ver cómo los libráis. ¿Y ahora qué te pasa?
Le contesté a medio camino hacia la puerta: las piezas empezaban a encontrar su sitio bajo mi cráneo.
—¡Vamos a dar unas cuantas vueltas más, Mac!
McClump y yo mantuvimos una conversación al vuelo y luego yo cogí un coche del garaje más próximo y me dirigí a Tavender. Ganamos tiempo en la carretera y llegamos antes de que cerrase el almacén. Philo, el tartamudo, se apartó de los dos hombres con los que estaba hablando y me siguió a la trastienda.
—¿Conservas alguna lista pormenorizada de las coladas?
—N-n-no, solo los pagos.
—Déjame ver los de Thornburgh.
Sacó un libro de cuentas sucio y arrugado y escogimos las entradas semanales que yo buscaba: 2,60 $, 3,10 $, 2,25 $, etcétera.
—¿Tienes por aquí el último saco de ropa?
—Sí —contestó—. Ha lle-llegado hoy mi-mismo de la ci-ciudad.
Rasgué la bolsa para abrirla: sábanas, fundas de almohada, manteles, toallas, servilletas; algo de ropa de mujer, unas camisas, cuellos, ropa interior y unos calcetines que solo podían ser de los Coons. Di las gracias a Philo y salí corriendo al coche. De vuelta en Sacramento, McClump me esperaba en el garaje donde había alquilado el coche.
—Se registró en el hotel el 15 de junio; alquiló el despacho el dieciséis. Creo que ahora está en el hotel —me dijo nada más verme.
Llegamos a toda prisa hasta el edificio del hotel Garden.
—El señor Henderson se ha ido hace un par de minutos —nos dijo el recepcionista nocturno—. Al parecer, tenía prisa.
—¿Sabe dónde deja el coche?
—En el garaje del hotel, a la vuelta de la esquina.
Estabamos a tres metros del garaje cuando salió a toda velocidad el coche de Henderson y avanzó calle arriba.
—¡Eh, señor Henderson! —lo llamé, intentando mantener la voz en calma.
Pisó el acelerador y se largó.
—¿Quieres pillarlo?
Dije que sí con una inclinación de cabeza y McClump detuvo un deportivo descapotable que pasaba por ahí gracias al sencillo método de plantársele delante. Montamos en él. McClump enseñó su placa al desconcertado conductor y luego señaló los faros traseros del coche de Henderson, que ya se alejaba. Tras convencerlo de que no lo habían abordado un par de bandidos, el conductor incautado hizo cuanto pudo y recuperamos la visión de los faros de Henderson al cabo de un par de esquinas y pudimos acercarnos a él pese a que iba a buena velocidad.
Cuando llegamos a las afueras de la ciudad estábamos ya a una distancia que nos permitía disparar sin correr demasiados riesgos, así que apunté una bala a la cabeza del huido. Con ese estímulo, consiguió arrancarle a su coche una punta más de velocidad; pero ya lo estábamos adelantando.
Justo en el momento equivocado, Henderson decidió volver la cabeza para mirarnos: una irregularidad del asfalto le giró las ruedas, el coche viró, derrapó y quedó de lado. Casi de inmediato, hubo un resplandor en medio del embrollo y una bala pasó gimiendo junto a mi oído. Otra. Y entonces, mientras yo buscaba un blanco al que disparar entre aquel montón de chatarra al que nos acercábamos, el viejo y trasteado revólver de McClump resonó en mi otro oído.
Henderson estaba muerto cuando llegamos a su lado. La bala de McClump le había entrado por encima de un ojo. Junto al cadáver, McClump se dirigió a mí:
—No soy un tipo demasiado inquisitivo, pero espero que no te importe contarme por qué he disparado a este hombre.
—Porque era Thornburgh.
McClump pasó cinco minutos sin decir nada. Luego:
—Supongo que será verdad. ¿Cómo lo has sabido?
Estábamos sentados junto al coche accidentado, esperando la llegada de la policía tras haber mandado al dueño de nuestro coche incautado a llamarla por teléfono.
—Tenía que serlo —expliqué—, si lo piensas bien. ¡Lo raro es que no nos diéramos cuenta antes! Todo lo que nos contaron de Thonrburgh sonaba raro. Patillas de marinero, profesión desconocida, un historial impecable, su trabajo en un invento misterioso, todo él lleno de secretos y nacido en San Francisco, donde un incendio borró todos los archivos antiguos: la clase de invento que se puede armar con rapidez.
»Y ahora piensa en Henderson. Tú me dijiste que había llegado a Sacramento en algún momento a principios de verano y las fechas que has averiguado esta noche demuestran que llegó después de que Thornburgh comprara la casa. ¡De acuerdo! Ahora, compara a Henderson con las descripciones que tenemos de Thornburgh.
»Los dos tienen la misma edad y el mismo tamaño, el mismo color de pelo. Solo se diferencian en cosas que son fáciles de manipular, bastaría con algo de ropa, un poco de bronceado, barba de un mes y un poco de actuación. Esta noche he ido a Tavender, he mirado el último envío de ropa para lavar y no había ninguna prenda que no fuera de los Coons. Y no hay ningún recibo de los envíos anteriores que responda a una cantidad suficiente para dar testimonio de que Thronburgh era tan cuidadoso con la ropa como nos habían contado.
—¡Ha de ser fantástico ser detective! —McClump sonrió mientras llegaba la ambulancia y fueron apareciendo los policías—. Supongo que esta tarde alguien habrá chivado a Henderson que yo estaba haciendo preguntas sobre él. —Y luego, en tono de lamento—. Total, que a fin de cuentas no colgaremos a esos por asesinato.
—No, pero no debería costarnos demasiado acusarlos de causar un incendio provocado, más conspiración para defraudar y cualquier otra cosa que se le ocurra al fiscal.