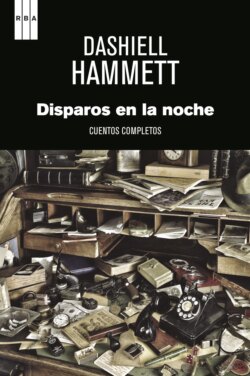Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 24
DEDOS RESBALADIZOS
Оглавление—Doy por supuesto que usted ya conoce los detalles particulares de la... eh, de la muerte de mi padre, ¿verdad?
—Sale en todos los periódicos desde hace tres días —contesté—, y los he leído. Pero necesitaré conocer toda la historia de primera mano.
—No hay mucho que contar.
Frederick Grober era un hombre bajo y delgado, algo menor de treinta, vestido como para salir en una foto de Vanity Fair. Ni sus rasgos ni su voz, casi femeninos, contribuían a hacer de él un tipo impresionante, pero al cabo de pocos minutos empecé a olvidarme de eso. No era ningún bobo. Yo sabía que en el distrito financiero, donde estaba levantando con rapidez un negocio de bolsa e inversiones importante y ágil sin recurrir demasiado a los millones de su padre, lo consideraban un listillo; y no me sorprendió que más adelante Benny Forman, que sabe de esto, me dijera que Frederick Grover era el mejor jugador de póquer que se podía encontrar al oeste de Chicago. Era un hombrecillo frío, equilibrado y de pensamiento rápido.
—Papá vivía aquí solo con el servicio desde que murió mamá hace dos años —explicó—. Yo estoy casado, como sabe, y vivo en la ciudad. El sábado pasado, poco después de las nueve, se despidió de Barton, su mayordomo y ayuda de cámara desde hace unos cuantos años, y le dijo que no quería que lo molestara nadie en toda la noche.
»En ese momento, mi padre estaba aquí, en la biblioteca, repasando unos papeles. Las habitaciones del servicio están en la parte trasera y parece que ninguno de los sirvientes oyó nada en toda la noche.
»A las siete y media de la mañana siguiente, domingo, Barton encontró a mi padre tumbado en el suelo, justo a la derecha de donde usted está sentado ahora, muerto, con una puñalada en el cuello causada con el abrecartas de cobre que siempre tenía encima de la mesa. La puerta de entrada estaba abierta de par en par.
»La policía encontró huellas ensangrentadas en el abrecartas, en la mesa, en la puerta de la calle; pero de momento no han encontrado al hombre que dejó esas huellas, y por eso he recurrido a su agencia. El médico que vino con la policía ubicó la muerte de mi padre entre las once y la medianoche.
»Más adelante, el lunes, supimos que mi padre había sacado del banco diez mil dólares en billetes de cien el sábado por la mañana. No se ha encontrado rastro alguno del dinero. Compararon mis huellas, como las de todos los sirvientes, con las que encontró la policía, pero no hay ninguna similitud. Creo que eso es todo.
—¿Sabe de algún enemigo que tuviera su padre?
Él negó moviendo la cabeza.
—No me consta ninguno, aunque tal vez los tuviera. La verdad es que no conocía muy bien a mi padre. Era un hombre muy reservado y, hasta que se jubiló hace unos cinco años, pasaba la mayor parte del tiempo en Sudamérica, donde tenía la mayoría de sus negocios de minería. Tal vez tuviera docenas de enemigos, aunque al parecer Barton, que tal vez sea quien lo conocía mejor, no sabe de nadie que lo odiara tanto como para matarlo.
—¿Y la familia?
—Yo era su único hijo y heredero, si es ahí donde quiere llegar. Que yo sepa, no hay ningún otro pariente vivo.
—Hablaré con los sirvientes —le dije.
La criada y el cocinero no me dijeron nada y de Barton obtuve bien poco. Llevaba desde 1912 con Henry Grover, había estado con él en Yunnan, Perú, México y América Central, pero al parecer sabía poco o nada de los negocios o los conocidos de su jefe.
Dijo que Grover no le había parecido nervioso ni preocupado la noche del asesinato y que casi todas las noches se despedía de él a la misma hora, dejando ordenado que nadie lo molestara; por eso no había dado ninguna importancia a esa parte. No le constaba que Grover se hubiera comunicado con nadie a lo largo del día y no había visto el dinero que Grover había sacado del banco.
Hice una rápida inspección de la casa y sus alrededores, sin esperar encontrar nada; y nada encontré. La mitad de los trabajos que le llegan a un detective privado son como ese: ya han pasado tres o cuatro días —o, a menudo, otras tantas semanas— desde que se cometiera el crimen. La policía investiga el caso hasta que ya no sabe qué hacer. Entonces, la parte perjudicada llama a un sabueso y lo suelta tras una pista que ya es vieja y está fría y bien pisoteada y encima espera... ¡Bah, bueno! Yo escogí este modo de ganarme la vida, así que...
Repasé los papeles de Grover —abundaban tanto en la caja fuerte como en su escritorio—, pero no encontré nada demasiado excitante. Eran, sobre todo, columnas de cifras.
—Voy a traer un contable para que repase los libros de su padre —dije a Frederick Grover—. Dele todo lo que le pida y hable con el banco para que le den facilidades.
Cogí un tranvía para volver al centro y luego llamé al despacho de Ned Root y lo mandé a casa de los Grover. Ned es una calculadora humana con los ojos, los oídos y la nariz bien educados. Es capaz de detectar un fallo en una serie de libros de cuentas cuando yo aún no he logrado pasar de las cubiertas.
—No dejes de cavar hasta que encuentres algo, Ned, y podrás cobrar lo que te dé la gana a Grover. Dame algo en qué trabajar. ¡Y rápido!
El crimen tenía toda la pinta de haber empezado por un chantaje, aunque —como siempre— cabía la posibilidad de que se tratara de otra cosa. Pero no parecía obra de un enemigo, o un ladrón; cualquiera de ellos hubiera llevado su propia arma, sin confiar en la posibilidad de encontrar alguna en el lugar del crimen. Claro que, si resultaba que a Henry Grover lo había matado su hijo Frederick, o alguien del servicio... Pero las huellas lo negaban.
Para mayor seguridad, dediqué unas cuantas horas a segurle la pista a Frederick. La noche del asesinato había ido a un baile; hasta donde llegué a saber, nunca había tenido una pelea con su padre; este era un tipo liberal y le daba todo lo que quería; y Frederick ganaba en su oficina de inversiones más dinero del que gastaba. No se veía en la superficie motivo alguno para un asesinato.
En la comisaría de la ciudad busqué a los policías asignados al caso, Marty O’Hara y George Dean. No tardaron mucho en contarme lo que sabían. Quienquiera que hubiese dejado aquellas huellas ensangrentadas no era conocido por la policía; no habían encontrado las huellas en sus archivos. Habían mandado la descripción a todas las grandes ciudades del país y de momento no había resultados. Alguien había robado en una casa a cuatro manzanas de la de Grover la misma noche del asesinato y había una lejana posibilidad de que el mismo hombre fuera responsable de los dos trabajos. Pero el robo se había producido a la una de la madrugada, lo cual hacía poco probable la conexión. No parecía muy común que un ladrón que acababa de matar a un hombre y de llevarse acaso diez mil dólares en esa operación se pusiera a robar otra casa a continuación.
Miré el abrecartas con el que habían matado a Grover y las fotos de las huellas, pero en aquel momento no me sirvió de gran cosa. Parecía que no había nada que hacer, aparte de salir a investigar por ahí hasta que diera con una pista en algún lado.
Entonces se abrió la puerta e hicieron pasar a Joseph Clane a la sala en que O’Hara, Dean y yo estábamos hablando.
Clane era un ciudadano curtido, pese a su pinta de prosperidad; unos cincuenta y cinco años, diría yo, con la boca, el mentón y los ojos llenos de humor, pero sin nada de eso que a veces se llama la leche de la bondad humana.
Era un hombre grande, fornido y vestido con traje de cuadros de hechuras estrechas, sombrero beis, zapatos de charol con el empeine beis y todos los complementos que van con ese tipo de combinaciones. Tenía una voz ruda, tan inexpresiva como su cara, dura y roja, y movía el cuerpo con rigidez, como si temiera que los botones de su ropa, demasiado estrecha, fueran a saltar. Incluso los brazos le pendían al costado como si fueran de madera, con unos dedos gruesos carentes de vida y movimiento.
Fue directo al grano. Había sido amigo del asesinado y pensaba que a lo mejor lo que nos quería decir tenía cierto valor.
Había conocido a Henry Grover —a quien llamaba «Henny»— en 1894, en Ohio, donde Grover perforaba un terreno, y se habían hecho muy amigos. Un hombre llamado Denis Waldeman tenía otro terreno, contiguo al de Grover, y se había producido una disputa al respecto de sus límites. La disputa se alargó un tiempo —los hombres llegaron un par de veces a los golpes—, pero parece que al final se impuso Grover, porque Waldeman abandonó de pronto el país.
A Clane se le ocurría que si éramos capaces de encontrar a Waldeman daríamos también con el asesino de Grover, pues había una cantidad considerable de dinero en disputa y Waldeman era «terco como una mula» y no parecía probable que hubiese olvidado su derrota.
Clane y Grover se habían mantenido en contacto, intercambiando cartas o quedando en intervalos regulares, pero el asesinado nunca le había dicho o escrito nada que pudiera iluminar su muerte. Clane, además, había abandonado la minería y ahora tenía una pequeña cuadrilla de caballos de carreras que ocupaba todo su tiempo.
Estaba en la ciudad en un descanso entre dos carreras. Había llegado dos días antes del asesinato, pero estaba demasiado ocupado en sus asuntos —acababa de despedir al preparador y estaba buscando un sustituto— para llamar a su amigo. Clane estaba en el hotel Marquis y pensaba quedarse en la ciudad una semana o diez días más.
—¿A qué se debe que haya esperado tres días antes de venir a contarnos todo esto? —le preguntó Dean.
—No tenía nada claro que debiera hacerlo. En mi mente nunca estuve seguro de lo que Henny pudiera haberle hecho al tal Waldeman; como desapareció tan de repente... Y no quería hacer nada que pudiera ensuciar el nombre de Henny... Pero al fin decidí hacer lo debido. Y hay una cosa más: encontraron huellas dactilares en casa de Henny, ¿verdad? Eso dicen los periódicos.
—Así es.
—Bueno, quiero que tomen las mías y las comparen. La noche del asesinato salí con una chica... —De repente exhibió una sonrisa lasciva y fanfarrona—. ¡Toda la noche! Y es buena chica, tiene marido y un montón de familia. No estaría bien meterla en este lío para demostrar que yo no estaba en casa de Henny cuando lo mataron, por si acaso se les ocurriera pensar que lo maté yo. Así que me pareció mejor bajar, contárselo todo y pedirles que tomen mis huellas y acabemos de una vez con esto.
Fuimos a la oficina de identificación y tomamos las huellas de Clane. No se parecían en nada a las del asesino.
Lo interrogamos hasta dejarlo seco y luego salí y mandé un telegrama a nuestra oficina de Toronto para pedirles que siguieran la pista de Waldeman. Después busqué a un par de chicos que comen, duermen y respiran carreras de caballos. Me dijeron que Clane era conocido en el mundo de las carreras por ser dueño de una pequeña cuadrilla de caballos perdedores que corrían con tantas trampas como les permitían los comisarios.
Me puse en contacto con el detective privado del hotel Marquis, un tipo colaborador siempre que se lo mantenga engrasado. Él confirmó mi información sobre el estatus de Clane en el mundo del deporte y me dijo que el sujeto se había alojado en el hotel en temporadas de unos cuantos días, de manera intermitente, a lo largo de los dos últimos años.
Intenté seguir la pista de las llamadas telefónicas de Clane, pero —como suele ocurrir cuando lo necesitas— el registro era un desastre. Llegamos a un acuerdo para que las telefonistas pegaran el oído en todas sus conversaciones durante los días siguientes.
A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, Ned Root me estaba esperando. Se había pasado la noche trabajando con las cuentas de Grover y había encontrado lo suficiente para ayudarme a arrancar. A lo largo del año anterior —Ned no había podido buscar más atrás todavía—, Grover había sacado de su cuenta corriente casi cincuenta mil dólares de los que no quedaba rastro; aparte de los diez mil del mismo día del asesinato. Ned me dio las cifras y las fechas:
| 6 de mayo de 1922 | 15.000 $ |
| 10 de junio | 5.000 $ |
| 1 de agosto | 5.000 $ |
| 10 de octubre | 10.000 $ |
| 3 de enero de 1923 | 12.500 $ |
¡Cuarenta y siete mil quinientos dólares! Alguien le estaba chupando la sangre.
Los directores locales de las compañías telegráficas soltaron el discurso clásico sobre la necesidad de respetar la intimidad de sus clientes, pero conseguí una orden del fiscal y puse un operario a trabajar en los archivos de cada oficina.
Luego volví al hotel Marquis y miré los registros antiguos. Clane había estado allí del 4 al 7 de mayo y del 8 y el 15 de octubre del año pasado. Eso coincidía con dos de las fechas en que Grover había retirado dinero.
Tuve que esperar casi hasta las seis para recibir la información de las compañías telegráficas, pero mereció la pena. El día 3 de enero Henry Grover había mandado doce mil quinientos dólares por cable a Joseph Clane, a San Diego. Los operarios no habían encontrado nada que coincidiese con las otras fechas que les había pasado, pero yo no estaba descontento. Tenía marcado a Joseph Clane como el hombre que había chupado la sangre a Grover.
Mandé a Dick Foley —el especialista de la agencia en seguimientos— y a Bob Teal —un joven que algún día será campeón del mundo— al hotel de Clane.
—Plantaos en el vestíbulo —les dije—. Yo iré dentro de unos minutos a hablar con Clane e intentaré hacerle bajar al vestíbulo para que podáis echarle un vistazo. Y luego quiero que lo sigáis hasta que se presente mañana en la comisaría. Quiero saber adónde va y con quién habla. Y si pasa mucho tiempo hablando con alguien, o si su conversación parece muy importante, quiero que uno de los dos siga a la otra persona para averiguar quién es y a qué se dedica. Si Clane intenta abandonar la ciudad, lo agarráis y lo hacéis encerrar, pero no creo que lo intente.
Di a Dick y Bob el tiempo suficiente para colocarse y luego me fui al hotel. Como Clane no estaba, lo esperé. Llegó poco después de las once y subí con él a su habitación. En vez de andarme por las ramas, fui directamente al grano:
—Todas las señales indican que Grover era víctima de un chantaje. ¿Usted no sabe nada?
—No.
—Grover sacó un montón de dinero de sus bancos en diferentes fechas. Me consta que usted recibió una parte y supongo que recibió casi todo. ¿Algo que decir?
No se hizo el ofendido, ni sorprendido siquiera, al oírme. Quizá su sonrisa fuera algo lúgubre, pero era como si mis sospechas le parecieran lo más natural del mundo; y lo eran.
—Ya le dije que Henny y yo éramos buenos colegas, ¿no? Bueno, pues debería saber que todos los que tonteamos con los caballos tenemos rachas de mala suerte. Yo siempre que caía en una de ellas le pedía a Henny que me echase una mano; como el invierno pasado en Tijuana, donde me metí en una ristra de malas rachas. Henny me dejó doce mil o quince mil y me pude rehacer. Lo he hecho a menudo. Seguro que entre sus papeles tiene algunas de mis cartas y telegramas. Si buscan entre sus cosas los encontrarán.
No fingí creerle.
—¿Qué tal si mañana se pasa por la comisaría hacia las nueve y lo repasamos todo con los polis de la ciudad? —le pregunté. Y luego, para reforzar mi plan—: Yo no llegaría mucho más tarde de las nueve. Si no, saldrán a buscarlo.
—Ajá —fue su única respuesta.
Volví a la agencia y me planté al alcance del teléfono, esperando saber algo de Dick y Bob. Creía tener todos los ases en la mano. Clane había chantajeado a Grover —de eso no me quedaba ni la menor duda— y no creía que hubiera estado muy lejos cuando mataron a Grover. ¡Su coartada con aquella mujer sonaba fatal!
Pero las huellas ensangrentadas no pertenecían a Clane, salvo que la oficina de identificación de la policía hubiera metido la pata a lo grande, y lo que yo andaba buscando era el dueño de esas huellas. Clane había dejado pasar tres días entre el asesinato y su aparición en la comisaría. La explicación natural para eso sería que su socio, el verdadero asesino, había necesitado ese tiempo para desaparecer sin dejar rastro.
En aquel momento, mi estrategia era simple: había inquietado a Clane con la noción de que seguía siendo sospechoso con la esperanza de que se viera obligado a repetir las precauciones necesarias para proteger, de entrada, a su cómplice.
En aquel momento había tardado tres días. Ahora, yo le había dado unas nueve horas. Tiempo suficiente para hacer algo, pero tampoco demasiado, con la esperanza de que eso apresurara un poco las cosas y con las prisas Clane diera alguna opción a Dick y Rob para pillar al socio; al dueño de los dedos que habían dejado el cuchillo, la mesa y la puerta manchados de sangre.
A la una menos cuarto de la noche Dick llamó para avisarme de que Clane había salido del hotel a los cinco minutos de irme yo, había ido a una casa de apartamentos de la calle Polk y todavía seguía allí.
Fui a la calle Polk y me reuní con Dick y Bob. Me dijeron que Clane había entrado en el apartamento 27, que según el directorio del vestíbulo tenía por inquilinio a George Farr. Me quedé con los chicos hasta las dos y luego me fui a casa a dormir un poco.
A las siete volvía a estar con ellos y me contaron que nuestro hombre seguía sin aparecer. Eran ya más de las ocho cuando salió y bajó por la calle Geary; los chicos lo siguieron y yo me quedé en el edificio para hablar con la directora. Me dijo que Farr llevaba cuatro o cinco meses instalado allí, que vivía solo y que era fotógrafo de profesión, con un estudio en la calle Market.
Subí y llamé al timbre. Era un tipo musculoso de treinta o treinta y dos años, con ojos empañados que me miraron como si no hubiera dormido en toda la noche. No perdí tiempo con él.
—Soy de la Agencia de Detectives Continental y estoy interesado en Joseph Clane. ¿Qué sabe de él?
Ahora sí que estaba despierto del todo.
—Nada.
—¿Nada de nada?
—No —contestó hoscamente.
—¿Lo conoce?
—No.
¿Qué se puede hacer con semejante pájaro?
—Farr —le dije—, quiero que venga conmigo a comisaría.
Se movió como un rayo y me pilló un poco con la guardia baja gracias a su estilo taciturno, pero giré la cabeza justo a tiempo para recibir el golpe encima de la oreja, en vez de en la barbilla. Aun así me alzó en el aire y no hubiera apostado demasiado por la integridad de mi cráneo, pero tuve suerte y caí cruzado en el umbral, mantuve la puerta abierta y conseguí levantarme a rastras, avanzar por las habitaciones a trompicones y agarrarle un pie cuando se disponía a colarse por la ventana del baño para juntarse con el otro pie, que ya estaba fuera. En la refriega me llevé un labio partido y una patada en el hombro, pero al cabo de un rato tuvo que comportarse.
En vez de pararme a inspeccionar sus cosas —eso podía hacerse luego con más orden— lo metí en un taxi y me lo llevé a la comisaría central. Me daba miedo que Clane me sacara ventaja si me entretenía demasiado.
Clane se quedó boquiabierto al ver a Farr, pero ninguno de los dos dijo nada.
Yo estaba bastante feliz pese a las magulladuras.
—Tomémosle las huellas a este pájaro y terminemos con la historia —propuse a O’Hara.
Dean había salido.
—Y mantén a Clane vigilado. Creo que tal vez nos cuente una historia nueva dentro de un rato.
Entramos en el ascensor y llevamos a nuestros hombres a la oficina de identificación, donde tomamos las huellas dactilares de Farr. Phels, el experto del departamento, echó un vistazo a los resultados y me los pasó.
—Bueno, ¿y qué?
—¿Qué de qué? —pregunté.
—Este no es el hombre que mató a Henry Grover.
Clane se echó a reír, Farr se echó a reír, O’Hara se echó a reír y Phels se echó a reír. Yo me quedé plantado e hice ver que pensaba mientras intentaba controlarme.
—¿Está seguro de que no hay ningún error? —estallé.
Mi cara estaba preciosa, toda rosadita.
Es fácil saber lo enfadado que estaba gracias a esa pista; no hay mayor suicidio que decirle algo así a un experto en huellas dactilares.
Phels no contestó; se limitó a mirarme de arriba abajo.
Clane rió de nuevo con algo parecido al graznido de un cuervo y volvió su fea cara hacia mí.
—¿Quiere tomar mis huellas de nuevo, hábil detective privado?
—¡Sí! —dije—. ¡Eso es!
Algo tenía que decir.
Clane tendió sus manos a Phels, pero no le hizo caso y se dirigió a mí con un fuerte sarcasmo.
—Mejor que esta vez las saque usted mismo, así se asegura de hacerlo bien.
Yo estaba quemado —aunque, por supuesto, todo era culpa mía—, pero era tan tozudo que estaba dispuesto a probar lo que fuera; sobre todo si era algo que pudiera molestar a alguien. Por eso dije:
—¡No es mala idea!
Di unos pasos y le agarré una mano a Clane. Hasta entonces nunca había tomado las huellas a nadie, pero lo había visto hacer tantas veces que me podía tirar un farol. Empecé a manchar de tinta los dedos de Clane y descubrí que los había cogido mal; mis propios dedos se interponían.
Entonces caí en la cuenta. Las yemas de los dedos de Clane eran demasiado lisas —o, mejor dicho, demasiado resbaladizas—, y carecían de la sensación de agarre que corresponde a la carne. Di la vuelta a su mano con tal rapidez que casi le hice daño y me quedé mirando los dedos. No sé qué esperaba encontrar, pero no encontré nada: nada que tuviera nombre.
—Phels —llamé—. Venga a ver esto.
El experto olvidó las ofensas y se inclinó a mirar la mano de Clane.
—Que me... —empezó.
Entonces tuvimos faena los dos durante unos minutos para dominar a Clane y sentarnos encima de él mientras O’Hara calmaba a Farr, que de repente se había puesto también en acción.
Cuando todo se calmó de nuevo, Phels examinó con atención las manos de Clane y le rascó los dedos con una uña.
Se alejó de un salto, me dejó allí agarrando a Clane y, sin prestar atención mientras yo le preguntaba qué estaba pasando, cogió un trapo y un líquido y limpió los dedos a conciencia. Volvimos a tomarle las huellas. ¡Coincidían con las que habíamos encontrado en casa de Grover!
Entonces nos sentamos todos y tuvimos una agradable conversación.
—Ya les conté el problema que Henny tuvo con el tal Waldeman —empezó Clane, después de decidirse con Farr a confesar. Tampoco podían hacer otra cosa—. Y que él salió ganando porque Waldeman desapareció. Bueno, Henny se lo cargó. Le pegó un tiro una noche y lo enterró. Y yo lo vi. Grover era un chico malo en esa época, demasiado duro para buscarse un lío con él, así que no intenté sacar provecho de lo que sabía.
»Sin embargo, a medida que se hacía mayor, y más rico, se fue ablandando, como les pasa a tantos hombres, y supongo que se empezó a preocupar, porque una vez me lo encontré por casualidad en Nueva York, hará unos cuatro años, y no tardé demasiado en darme cuenta de que estaba bastante amansado y él mismo me dijo que no había logrado olvidar la mirada que vio en la cara de Waldeman mientras se lo cargaba.
»Así que me la jugué y le saqué dos mil dólares. Fue fácil conseguirlos y desde entonces, siempre que me quedaba a dos velas iba a verlo, o le hacía llegar un mensaje, y él siempre cumplía. Pero yo me cuidaba de no explotarlo demasiado. Sabía que en los viejos tiempos había sido terrorífico y no quería empujarlo hasta el punto de estallar de nuevo.
»Sin embargo, eso fue lo que acabó pasando. Lo llamé el viernes para decirle que necesitaba dinero y él contestó que me llamaría para decirme dónde podía verlo la noche siguiente. Me llamó el sábado por la noche, hacia las nueve, y me dijo que fuera a verlo a su casa. Así que fui para allá y él me esperó en el porche y me llevó al piso de arriba y me dio los diez mil. Le dije que era la última vez que lo molestaba, siempre se lo decía porque le sentaba bien.
»Como es natural, yo quería irme en cuanto conseguí el dinero, pero él debía de tener ganas de conversar, para variar, porque me tuvo allí media hora, cotilleando sobre viejos conocidos de la época de la provincia.
»Al cabo de un rato me empecé a poner nervioso. Su mirada se parecía cada vez más a la que solía haber en sus ojos cuando era joven. Y de repente estalló y se me echó encima. Me agarró por el cuello y me tenía ya con la espalda tumbada sobre la mesa cuando mi mano tocó ese abrecartas de bronce. Era él o yo: así que se lo clavé donde más daño pudiera hacerle.
Luego me largué y volví al hotel. Al día siguiente el asunto ocupaba mucho espacio en los periódicos y en todos se hablaba de las huellas dactilares ensangrentadas. ¡Menudo susto me di! Yo no sabía nada de huellas dactilares y había dejado las mías por todas partes.
»Y entonces empecé a preocuparme por todo eso y me pareció que en los papeles de Henny aparecería escrito mi nombre y que quizás hubiese guardado algúna carta mía, o algún telegrama, aunque los había escrito con mucho cuidado. En cualquier caso, imaginé que la policía me querría interrogar antes o después y yo aparecería con mis dedos iguales que las huellas y sin nada parecido a eso que Farr llama una coartada.
»Entonces fue cuando pensé en Farr. Tenía su dirección y sabía que había hecho de especialista en huellas dactilares en el este, así que decidí arriesgarme con él. Fui a verlo, le conté toda la historia y entre los dos decidimos qué hacer.
»Dijo que me trucaría los dedos para que yo viniera y contara la historia que habíamos preparado y les hiciera tomar mis huellas, porque así yo quedaría a salvo aunque salieran pruebas de mi relación con Henny. O sea que me embadurnó los dedos y me dijo que tuviera cuidado de no estrecharle la mano a nadie y no tocar nada, y vine y todo salió a pedir de boca.
»Y entonces ese gordito... —Se refería a mí—... Vino al hotel anoche y va y me dice que creía que yo me había cargado a Henny y que sería mejor que viniera esta mañana aquí. Me largué a casa de Farr enseguida para ver si tenía que escaparme o quedarme quieto y Farr dijo: «Ni te muevas». Así que me quedé allí toda la noche y esta mañana me ha trucado las manos. Ese es mi cuento.
Phels se volvió hacia Farr.
—He visto huellas falseadas otras veces, pero nunca tan bien como estas. ¿Cómo lo hizo?
Qué curiosos son estos pájaros científicos. Ahí estaba el tal Farr, a punto de enfrentarse a una larga y dura condena por «cómplice necesario», y sin embargo se animó por la admiración que traslucía el tono de Phel y contestó con una voz tan llena de orgullo que casi se asfixia.
—¡Es muy sencillo! Conseguí un hombre de quien sabía que sus huellas no estaban en ningún archivo policíal, con eso no quería ninguna equivocación, le tomé las huellas y las puse en una bandeja de cobre, usando para ello el proceso ordinario de grabación fotográfica, pero marcando mucho los perfiles. Luego cubrí los dedos de Clane con gelatina, la justa para enmascarar cualquier marca que tuviera, y los apreté en las bandejas de cobre. De ese modo lo captaron todo, hasta los poros, y...
Cuando me fui del despacho, al cabo de diez minutos, Farr y Phel seguían sentados con las rodillas juntas, charloteando entre ellos como pasa siempre que se juntan dos pájaros que están pirados por el mismo tema.