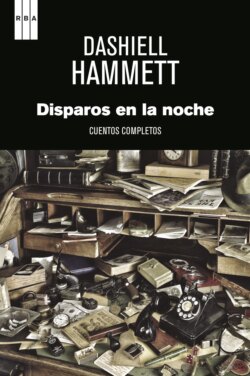Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 29
EL ÚLTIMO EN REÍR FUE EL JUEZ
Оглавление—El problema de este país —estalló el Viejo Covey cuando nadie se lo esperaba, dando golpecitos con un índice retorcido en el periódico que acaba de leer para poner mayor énfasis en lo que decía— es que los tribunales lo están estrangulado. ¿Ley? ¡No existe la ley! Hay tribunales y jueces y eso que llamáis la ley es un arma que usan para asfixiar el emprendimiento humano, para desalentar la originalidad y el progreso.
La parte del periódico en que el hombre concentraba su asalto, según alcancé a ver con dificultad, contenía un reportaje sobre una decisión del Tribunal Supremo relacionada con algunos problemas de trabajadores en el oeste. Yo sabía que el Viejo Covey no podía tener ningún interés personal por ninguno de los dos lados implicados en la disputa. Tenía tanto que ver con el capital como con el trabajo; es decir, muy poco. Desde que, ocho años atrás, un predicador callejero había apartado al Gran Perro Covey del camino del delito para convertirlo simplemente en Covey, y más adelante en el Viejo Covey, sobrevivía gracias a la benevolencia de su yerno.
Por lo tanto, su interés en aquel caso era puramente académico. Pero su actitud estaba sin duda condicionada por su experiencia previa con los tribunales, algo más que superficial, y yo sospeché que aquel estallido provenía de algún recuerdo especialmente amargo.
Así que lie otro cigarrillo y lo guie gentilmente por el sendero de la discusión, sabiendo que era el camino más directo al interior de su vieja mente contradictoria.
—Ser un togado —dije, usando el término vernáculo que usamos para los jueces, con la intención de remover los fragmentos de la memoria que tuvieran algo que ver con los tiempos de su juventud sin ley— es muy duro. Las leyes son complicadas y desconcertantes y no es fácil estirarlas para que se adapten a casos particulares. A mí me parece que la mayor parte de los jueces lo hacen muy bien.
—Eso te parece, ¿eh? —me gruñó el viejo bribón—. Bueno, hijo, perdona que te diga que no tienes ni la menor idea. ¡Yo podría contarte historias de jueces, y de su manera de trabajar, que te dejarían turulato!
Cargué todo el escepticismo que pude invocar en una sonrisa, seguro de que ya lo había atrapado.
—Tú ves las cosas desde tu lado —repliqué— y en esa época estabas en el lado equivocado. No digo que los jueces no se equivoquen de vez en cuando. Se equivocan. Son humanos. Pero nunca he sabido de un caso en el que un juez haya retorcido la ley para...
El truco funcionó. Él maldijo, resopló y me fulminó con la mirada, yo le contesté con una sonrisa que expresaba falsas dudas y al final salió la historia:
—«Látigo» Rork y yo viajábamos juntos hace años, cada uno con un arma y un par de pañuelos grandes para taparnos la jeta cuando hacía falta. Nos dedicábamos a los baretos que abrían toda la noche y nos iba bastante bien. A veces asaltábamos dos cada noche. Llegábamos por separado a las tres o a las cuatro de la madrugada y dejábamos pasar el tiempo con un café y unas rosquillas hasta que nos quedábamos a solas con el tipo del mostrador. Entonces le enseñábamos las pipas, pillábamos lo que hubiera en la caja y nos largábamos. Nunca nos llevábamos un pastón, no sé si me entiendes, pero eran ingresos estables y fiables. Estuvimos trabajando así varios meses y luego a mí se me ocurrió una idea para un golpe nuevo. Era un chollo. El Látigo era un socio sin imaginación y al principio no lo veía claro. Pero le fui comiendo el coco hasta que cedió y aceptó hacer una prueba.
»Nunca has visto al Látigo, ¿verdad? Ya me parecía. Bueno, es un buen tipo, es lo que Pine, el inglés, solía llamar «un pobre desgraciado», pero tampoco es que sea una florecilla. Una vez vi una caricatura de un ladron en un periódico, porque había una de esas oleadas de crímenes, y nunca había visto una cara que se pareciera tanto como esa a la del Látigo. ¿Buen tipo? Pues teníamos que ir con cuidado al movernos, porque parecía que los polis lo escogían por costumbre, por culpa de su cara. ¿Yo? A mí tampoco me tomaba nadie por un corderito, aunque al lado del Látigo tengo bastante buena pinta.
»Así que hasta entonces, nuestras jetas nos habían limitado bastante, pero gracias a mi nueva estratagema íbamos a sacarles rendimiento. En esa época estábamos en el medio oeste. Llegamos a la siguiente ciudad de nuestra lista, le echamos un vistazo a la avenida principal y nos ponemos a trabajar. Luego dejamos nuestras armas tiradas bajo unas piedras, cerca de un bosque. Nos metemos en una botica. Hay dos chicos majos dentro. Me planto delante de uno de ellos con una mano en el bolsillo del abrigo y el Látigo hace lo mismo con el otro. “Venga”, les decimos.
»Sin ni un graznido, uno de ellos aprieta la tecla de “Cambio” de la caja, saca hasta el último centavo y se lo pasa al Látigo.
»“Tumbaos bajo el mostrador y no tengáis demasiada prisa por levantaros”, les decimos a continuación.
»Ellos obedecen y el Látigo y yo salimos a la calle y nos dedicamos a lo nuestro.
»Al día siguiente asaltamos otras dos tiendas y luego nos vamos a otra ciudad. En cada sitio probamos un par de veces la nueva estrategia y sale bien. Con el as en la manga, podemos correr riesgos que de otra manera resultarían estúpidos. Podemos dar un par de golpes, o hasta tres, en el mismo día sin necesidad de esperar a que se calme el revuelo armado por el primero. ¡Hicimos buenas recolectas esos días!
»Entonces, una tarde en una ciudad recién estrenada asaltamos un garaje, una casa de empeños y una zapatería y nos pillaron. Los tipos que nos echaron el guante iban armados como para cazar osos, así que después de correr sin parar hasta que vimos que no iba a servir de nada, nos entregamos como corderitos buenos. Al registrarnos encontraron el dinero de los asaltos de aquel día, pero nada más. El resto estaba escondido donde sabíamos que lo encontraríamos cuando nos hiciera falta. Y nuestras armas seguían bajo aquel montón de piedras. Varios estados más allá. Ya no las necesitábamos para nada.
»Las víctimas de nuestros asaltos de aquella tarde acudieron a echarnos un vistazo y todos nos reconocieron de inmediato. Tal como dijo uno de ellos, no había manera de olvidar nuestras caras. Pero nosotros nos quedamos sentados, quietecitos y sin decir nada. Sabíamos bien cuál era nuestra situación y nos dábamos por satisfechos.
»Al cabo de un par de días nos dejaron hablar con un abogado. Escogimos un muchacho con el título tan reciente que aún no se había posado el polvo en su diploma; pero no parecía que fuese a traicionarnos y para lo que necesitábamos tampoco hacía falta saber mucho de leyes. Luego nos pusimos a descansar y nos tomamos con calma la vida de presidiarios.
»Unos pocos días más y nos metieron en el juzgado. Dejamos que todo discurriera un tiempo sin mostrar oposición, hasta que llegó el momento adecuado. Entonces nuestro abogado se levanta y les suelta nuestro chistecillo.
»Anuncia, para empezar, que sus clientes están perfectamente dispuestos a declararse culpables. Sin embargo, no procede acusarlos de robo. Necesitaban financiación, entraron en tres establecimientos y pidieron dinero. No llevaban armas. Ninguna prueba demuestra que amenazaran a nadie. Los motivos que pudieran llevar a diferentes personas a entregarles el contenido de las diversas cajas registradoras, dice el joven, no tienen nada que ver con este juicio. Las pruebas son concluyentes. Necesitaban dinero y lo obtuvieron. Eso implica mendicidad, por supuesto, de modo que sus clientes pueden enfrentarse a penas de unos treinta días en la cárcel del condado por vagabundeo. Pero... ¿robo? ¡No!
»Bueno, hijo, ¡la que se armó! Yo creía que el juez iba a romper algo. Era un pueblerino grande y todo hinchado, con la cara roja y unas gafitas redondas suspendidas en la nariz. En ese momento se le puso la cara morada y, en los cinco minutos siguientes, las gafas le resbalaron tres veces por el puente abajo. El fiscal del distrito hizo su danza de la guerra como corresponde, con grititos y todo. ¡Pero los habíamos pillado!
El anciano se detuvo, como si ya hubiera terminado. Esperé un poco, pero vi que no retomaba la historia, si es que había algo más que contar, claro. Así que lo provoqué:
—No veo que eso demuestre tu argumento —le dije—. Nadie usó la ley como un arma en esa historia.
—Espera, hijo, espera —prometió—. Lo verás antes de que acabe. Volvieron a llamar a sus testigos al banquillo. Pero no había nada que hacer. Ninguno de ellos había visto un arma y ninguno pudo decir que lo hubiéramos amenazado. Dijeron cosas sobre nuestra pinta, pero ser feo no es un delito.
»Lo dejaron para el día siguiente y al Látigo y a mí nos llevaron de vuelta al calabozo. Y volvimos tan felices como cualquier pareja que hayas visto en tu vida. Teníamos la sartén por el mango, todo iba cuesta abajo y eso nos gustaba. Treinta días, o incluso sesenta, en la cárcel del condado por una condena de vagabundeo no significaban nada para nosotros. Ya nos había pasado alguna vez y lo teníamos superado. Estábamos contentos, pero era por culpa de nuestra naturaleza ignorante y confiada. Creíamos que un juzgado, a fin de cuentas, era un lugar donde se hacía justicia; donde lo justo era justo y las cosas ocurrían según dictara la ley. Habíamos tenido hasta entonces muchos problemas con la ley, pero aquello era distinto. La ley estaba de nuestro lado; contábamos con que se quedara con nosotros. Sin embargo...
»Bueno, el caso es que nos llevan al juzgado de nuevo al cabo de unos cuantos días. Y nada más llegar, en cuanto veo al juez y al fiscal del distrito me da una especie de escalofrío. Tenían una maldad en los ojos, como un par de críos que hubieran puesto chinchetas en las sillas y estuvieran esperando, a ver quién se sentaba. Pensé que a lo mejor se las habían arreglado para montarlo todo de manera que nos pudieran caer dos o tres meses, o hasta seis, con una acusación de vagabundeo. ¡No sospeché ni la mitad de lo que nos esperaba!
»Habrás oído eso de que los juicios son muy lentos, ¿no? Pues déjame que te diga una cosa: jamás ha habido en el mundo nada que se moviera tan rápido como el juzgado esa mañana. Casi antes de que llegáramos a sentarnos siquiera, ya estaba todo zumbando.
»Nuestro jovenzuelo iba pegando botes todo el rato, intentando tomar la palabra. Cada vez que abría la boca el juez se le echaba encima y lo mandaba callar; llegó incluso a amenazarlo con echarlo de allí y encima ponerle una multa si no se estaba callado.
»El tipo al que habíamos atracado en el garaje era el dueño del negocio, pero los de la casa de empeños y la zapatería eran empleados. Así que sacaron del asunto al del garaje. En cambio, pusieron en el banquillo a los otros dos, los acusaron de hurto de cuantía mayor, consiguieron que se declarasen culpables, les metieron cinco años a cada uno y luego dejaron en suspenso la ejecución de la sentencia. Todo eso en menos que canta un gallo.
»“Si sus clientes”, dijo el juez en respuesta a los graznidos de nuestro abogado, “se limitaron a pedir el dinero y estos hombres se lo entregaron, entonces estos señores cometieron un robo, porque el dinero pertenecía a sus jefes. El tribunal, en consecuencia, no puede hacer más que considerarlos culpables de robo por cuantía mayor y sentenciarlos a cinco años en una prisión del estado. Sin embargo, las pruebas parecen demostrar que estos hombres actuaron tan solo por un deseo abrumador de ayudar a sus congéneres; que fueron inducidos a robar el dinero por un simple e irreprimible impulso caritativo. Y el tribunal, por lo tanto, considera que se justifica la aplicación del atenuante y suspende la ejecución de las sentencias”.
»Látigo y yo no entendimos a la primera lo que nos estaban haciendo, pero sí nuestro abogado y no tuve más que mirarlo para saber que era algo malo. Estaba casi jadeando. El resto del trabajo sucio llevó más tiempo, pero no había manera de detenerlo. El buitre del juez hizo cambiar la acusación a “recepción de propiedad procedente de robo”, que en ese estado es delito; nos cayeron dos acusaciones a cada uno y nos metió diez años en la casa grande por cada cargo, sin redención posible de condena.
»¿Acaso consideró el viejo buitre que el tribunal debía ejercer el privilegio que por ley le correspondía para aplicar algún atenuante y suspender la ejecución de nuestras condenas? ¡Ni por asomo! Látigo y yo... ¡al trullo!