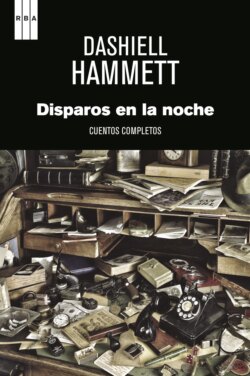Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 31
LA CASA DE LA CALLE TURK
ОглавлениеMe habían contado que el hombre al que buscaba vivía en cierta manzana de la calle Turk, pero mi informante no había sido capaz de conseguirme el número de la casa. Eso explica que un día lluvioso, a última hora de la tarde, yo estuviera recorriendo la manzana y llamara a todos los timbres para recitar una letanía que sonaba así: «Soy del gabinete de abogados Wellington y Berkeley. A una clienta nuestra, una mujer mayor, la empujaron desde la plataforma trasera de un tranvía la semana pasada y sufrió lesiones graves. Entre los testigos del accidente había un joven cuyo nombre no conocemos. Sin embargo, nos han dicho que vive en este barrio». Luego describía al hombre en cuestión y remataba: «¿Conoce a alguien que responda a esa descripción?».
En una acera de la manzana, todo el mundo respondió: «No», «no», «no».
Crucé la calle y empecé por la otra acera. La primera casa: «No». La segunda: «No». La tercera. La cuarta. La quinta...
Nadie acudió a la puerta en respuesta a la primera llamada. Al cabo de un rato volví a llamar. Acababa de decidir que no había nadie en aquella casa cuando el picaporte se movió lentamente y una anciana pequeñita abrió la puerta. Era una viejita muy frágil, con una labor de calceta gris en una mano y unos ojos agostados que centelleaban amables tras las gafas de montura dorada. Llevaba un delantal rígido de tanto almidón encima de un vestido negro.
—Buenas noches —dijo, con una vocecilla agradable—. Espero que no le haya importado esperar. Siempre tengo que mirar para ver quién es antes de abrir la puerta. Soy una viejita tímida.
—Lamento molestarla —me disculpé—. Pero...
—¿Quiere entrar, por favor?
—No, solo quería algo de información. No le robaré mucho tiempo.
—Ojalá quisiera entrar —dijo. Y luego, con una solemnidad fingida, añadió—: Seguro que se me enfría el té.
Le entregué el abrigo y el sombrero, mojados, y la seguí por un pasillo estrecho hasta una habitación en penumbra, en la que se levantó un hombre al vernos entrar. También era mayor, y bien fornido, con una rala barba blanca que descansaba en un chaleco blanco tan rígidamente almidonado como el delantal de la mujer.
—Thomas —le dijo la mujer frágil—, este es el señor...
—Tracy —dije.
Era el mismo nombre que había dado a los demás residentes de la manzana. Sin embargo, al decirlo estuve tan a punto de sonrojarme como cuando tenía quince años. Aquella gente no merecía mis mentiras.
Supe que se llamaban Quarre. Eran un par de viejos cariñosos. Ella lo llamaba Thomas cada vez que se dirigía a él y paladeaba el nombre como si le gustara su sabor. Él la llamaba «querida mía» con la misma frecuencia y en dos ocasiones se levantó a recolocar un almohadón para que la delicada espalda de la mujer quedase más cómoda.
Tuve que tomarme un té con ellos y comerme unas cuantas galletas de especias antes de conseguir que escucharan mi pregunta. Luego la señora Quarre expresó su solidaridad con unos ruiditos con la lengua y los dientes mientras yo le hablaba de la anciana que había caído de un tranvía. El anciano retumbó con su barba que era una «maldita vergüenza» y me dio un puro gordo.
Al fin terminé con el accidente y describí al hombre a quien buscaba.
—Thomas —dijo la señora Quarre—, ¿no será el joven que vive en la casa de la barandilla, ese que siempre parece tan preocupado?
El anciano se acarició la barba nívea y caviló un momento.
—Pero, querida —atronó al fin—, ¿ese no tiene el pelo oscuro?
Ella sonrió a su marido.
—Thomas es tan observador... —dijo con orgullo—. Me había olvidado, pero el joven del que hablaba tiene, efectivamente, el cabello oscuro. Así que no puede ser él.
El anciano sugirió entonces que mi hombre podía ser otro que vivía en la siguiente manzana. Hablaron un poco de él antes de decidir que era demasiado alto y demasiado mayor. La señora Quarre propuso otro. Hablaron de él y votaron en contra. Thomas ofreció un candidato: fue sopesado y descartado. Siguieron charlando.
Cayó la noche. El anciano encendió la luz de una lámpara alta que trazaba un suave círculo amarillo por encima de nuestras cabezas y dejaba el resto de la sala en penumbra. La sala era grande y estaba atiborrada de cosas colgadas y de muebles forrados con la gruesa tapicería propia de la generación anterior. No esperaba averiguar nada allí, pero estaba a gusto y el puro era bueno. Ya habría ocasión de volver a salir a la llovizna cuando terminara de fumar.
Algo frío me tocó el cogote.
—¡Levántese!
No me levanté; no podía. Estaba paralizado. Me quedé sentado y guiñé un ojo a los Quarre.
Al mirarlos supe que no podía ser que algo frío me tocara el cogote; no podía ser que una voz brusca me hubiera mandado levantarme. ¡No era posible!
La señora Quarre seguía sentada con todo su remilgo, bien recostada en los almohadones que su marido había acomodado a la espalda; detrás de las gafas, todavía centelleaba la amabilidad en sus ojos. El anciano seguía mesándose la barba blanca y soltaba el humo del puro si ninguna prisa por la nariz.
Seguirían hablando sobre los jóvenes del barrio que podían parecerse al que yo buscaba. No había pasado nada. Me había dormido.
—¡Levántese!
El objeto frío del cogote me presionaba la carne.
Me levanté.
—¡Registradlo! —dijo desde atrás la voz brusca.
El anciano soltó el puro con cuidado, se acercó a mí y me pasó las manos por el cuerpo. Tras comprobar con satisfacción que no iba armado me vació los bolsillos y soltó el contenido en la silla que yo mismo acababa de dejar.
—Nada más —dijo al hombre que seguía detrás de mí, y regresó a su silla.
—¡Usted, dese la vuelta! —ordenó la voz brusca.
Me volví y me encontré frente a un hombre alto, flaco y enjuto, más o menos de mi edad, unos treinta y cinco. La cara era fea: con las mejillas chupadas, huesuda y sembrada de grandes pecas claras. Tenía los ojos de un azul acuoso y la nariz y la barbilla sobresalían con brusquedad.
—¿Me conoce? —preguntó.
—No.
—¡Miente!
No se lo discutí; su mano grande y pecosa sostenía un arma.
—Para cuando termine con usted me conocerá bastante bien —amenazó el feo grandullón—. Le voy a...
—¡Hook! —llegó una voz de una puerta escondida tras una cortina, la misma por la que sin duda se había colado aquel hombre a mis espaldas—. ¡Hook, ven aquí!
Era una voz femenina: juvenil, clara, musical.
—¿Qué quieres? —preguntó el feo, mirando hacia atrás.
—¡Está aquí!
—¡De acuerdo! —Se volvió hacia Thomas Quarre—. Vigilad a este gracioso.
De algún rincón entre la barba, el abrigo y el rígido chaleco blanco, el anciano sacó un revólver grande y negro que sostuvo sin dar muestras de que le resultara extraño.
El feo recogió todo lo que me habían quitado de los bolsillos y se lo llevó al otro lado de la cortina.
La señora Quarre me sonrió.
—Haga el favor de sentarse, señor Tracy —me dijo.
Me senté.
A través de la cortina llegó una nueva voz de la habitación contigua; un barítono arrastrado de inconfundible acento británico; británico culto.
—¿Qué pasa, Hook? —preguntaba.
La brusca voz del hombre feo:
—Muchas cosas, ya te digo. ¡Nos están siguiendo! Hace un rato he salido y nada más llegar a la calle he visto a un tipo que conozco en el otro lado. Alguien me lo presentó en Fili hace cinco o seis años. No sé cómo se llama, pero recuerdo su jeta, es de la Agencia de Detectives Continental. He vuelto a entrar enseguida y Elvira y yo lo hemos vigilado por la ventana. Ha ido a todas las casas de la otra acera, haciendo preguntas, o yo qué sé. Luego ha cruzado y ha empezado a recorrer este lado y al cabo de un rato ha llamado al timbre. Le he dicho a la vieja y a su marido que lo hagan entrar y lo entretengan, a ver qué decía. Tiene todo un cuento sobre una vieja que la tiraron de un tranvía, pero es una tapadera. Nos busca a nosotros. Acabo de entrar para atacarlo. Pensaba esperar a que llegaras tú, pero me ha dado miedo que se pusiera nervioso y se largara.
La voz británica:
—No tenías que haberle dejado verte. Se podían haber ocupado de él los demás.
Hook:
—¿Y qué más da? Lo más probable es que nos conozca a todos. Pero si no es así, ¿qué más da?
La voz británica arrastrada:
—Podría cambiar mucho las cosas. Ha sido una estupidez.
Hook, en plan fanfarrón:
—Una estupidez, ¿eh? Siempre estás lloriqueando que los demás son estúpidos. Pues yo te digo que te vayas por ahí. ¿Quién hace todo el trabajo? ¿Quién es el tipo que se libra de todos los trabajos? ¿Eh? ¿Dónde...?
La voz femenina juvenil:
—Venga, Hook, por el amor de Dios, no empieces otra vez con ese discurso. Lo he oído tantas veces que ya me lo sé de memoria.
Un roce de papeles y la voz británica:
—Y yo digo, Hook, que es verdad que es un detective. Esto es una tarjeta de presentación.
La voz femenina de la habitación contigua:
—Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué jugada nos toca?
Hook:
—Esa es fácil: nos vamos a cargar a este sabueso.
La voz femenina:
—¿Y jugarnos el cuello?
Hook, sarcástico:
—¡Como si no nos lo hubiéramos jugado ya! No te creerás que ese tipo no nos sigue por lo de Los Ángeles, ¿verdad?
La voz británica:
—Eres un capullo, Hook, y encima sin remedio. Supongamos que ese tipo está interesado en el asunto de Los Ángeles, que bien podría ser. ¿Qué pasa entonces? Es un agente de la Continental. ¿Te parece probable que su organización no sepa dónde está? ¿No crees que saben que ha venido aquí? ¿Y que saben de nosotros, muy posiblemente, lo mismo que él? No sirve de nada matarlo. Eso solo empeoraría las cosas. Lo que hay que hacer es atarlo y dejarlo aquí. Dudo que sus socios vengan a buscarlo antes de mañana.
¡Toda mi gratitud para la voz británica! Había alguien a mi favor, al menos lo suficiente para dejarme con vida. Durante los minutos anteriores no me había sentido demasiado animado. En cierto modo, el hecho de no poder ver a la gente que decidía si yo debía seguir o no con vida hacía que mi apuro pareciese más desesperado todavía. Empecé a sentirme mejor, aunque no precisamente alegre. Confiaba en aquella voz británica arrastrada; era propia de alguien acostumbrado a salirse con la suya.
Hook, en un bramido:
—Déjame decirte una cosa, hermano: hay que cargarse a ese tío. ¡Está claro! No voy a correr ningún riesgo. Puedes enrollarte todo lo que quieras, pero yo he de proteger mi cuello y sé que estará mucho más seguro si ese tipo no puede hablar. Está claro.
La voz femenina, disgustada:
—Ay, Hook, se razonable.
La voz británica, arrastrada todavía, pero con una frialdad absoluta:
—No sirve de nada razonar contigo, Hook, tienes el instinto y el intelecto de un troglodita. Solo entiendes un tipo de lenguaje y ese es el que voy a hablar contigo, hijo. Si sientes la tentación de hacer alguna estupidez entre ahora y el momento de nuestra partida, repítete esto dos o tres veces: «Si él muere, yo muero». Dilo como si fuera de la Biblia, porque es tan cierto como si lo fuera.
Siguió un largo silencio, con una tensión tan fuerte que hasta mi cuero cabelludo, no particularmente sensible, se estremeció.
Cuando al fin una voz cortó el silencio, di un respingo como si hubiera sonado un disparo, pese a que la voz era bastante queda y suave.
Era la voz británica, segura en la victoria, y volví a respirar.
—Nos llevaremos primero a los ancianos —decía—. Tú te encargas de nuestro invitado, Hook. Átalo mientras yo consigo los bonos y nos largamos en menos de media hora.
Se abrió la cortina y Hook entró en la sala. Un Hook de ceño fruncido cuyas pecas habían adquirido un tinte verdoso sobre el fondo macilento de la cara. Me apunto con un revóler y se dirigió a los Quarre, seco y brusco:
—Que vayáis.
Se levantaron los dos y entraron en la habitación contigua.
Mientras tanto, Hook había caminado hacia la puerta sin dejar de amenazarme con el revólver; tiró de las cuerdas afelpadas que rodeaban las gruesas cortinas. Luego se acercó a mí por detrás dando un rodeo y me ató con fuerza a la silla de respaldo alto: ató mis brazos a los de la silla; las piernas, a las patas; el cuerpo, al respaldo y al asiento; para acabar, me amordazó con una esquina de un almohadón demasiado relleno.
Mientras terminaba de amarrarme y daba un paso atrás para contemplarme con enojo, oí que se cerraba suavemente la puerta de la calle y luego unos pasitos leves por encima de nuestras cabezas, caminando de un lado a otro.
Hook alzó la vista en dirección a esos pasos y una mirada de astucia se asomó a sus ojitos de azul acuoso.
—¡Elvira! —llamó en tono suave.
La cortina se abultó como si alguien la hubiera tocado por el otro lado, y luego nos llegó la voz femenina y musical:
—¿Qué?
—Ven aquí.
—Mejor que no. Él no...
—¡Que se joda! —estalló Hook—. ¡Ven aquí!
Ella entró en la sala y en el círculo de luz que proyectaba la lámpara alta: una chica de veintipocos, esbelta y ágil, vestida para salir a la calle salvo por el sombrero, que llevaba en una mano. Un rostro blanco bajo la corta masa de cabello flamígero. Sus ojos, grises como el humo y demasiado separados para generar confianza —aunque no por ello menos hermosos—, se rieron de mí; también rió su boca roja y reveló unos dientecillos afilados de animal. Era bella como el diablo y el doble de peligrosa.
Se rió de mí —un hombre gordo, atado con aquellas cuerdas afelpadas y con una esquina de almohadón verde en la boca— y se volvió hacia el hombre feo:
—¿Qué quieres?
Él habló bajito, con una mirada furtiva hacia el techo, por encima del cual seguían sonando los pasos suaves de un lado a otro.
—¿Qué te parece si se la jugamos?
En sus ojos de humo gris, la alegría cedió el paso al cálculo.
—Tiene unos cien mil y un tercio es mío. No pensarás que voy a renunciar, ¿no?
—¡Claro que no! ¿Y si conseguimos los cien?
—¿Cómo?
—Déjamelo a mí, nena, déjamelo. Si lo consigo, ¿te vienes conmigo? Ya sabes que me portaré bien contigo.
Ella le dedicó una sonrisa que a mí me pareció despectiva, pero pareció que a él le gustaba.
—Solo faltaría que no te portaras bien conmigo —dijo—. Pero te digo una cosa, Hook: no nos puede salir bien si no te lo cargas. ¡Lo conozco! No pienso huir con nada que le pertenezca si no lo dejamos con la seguridad de que no podrá venir a buscarlo.
Hook se humedeció los labios y paseó la mirada por la sala sin fijarse en nada. Daba la impresión de que no le hacía demasiada gracia meterse con el propietario de aquel acento británico. Sin embargo, el deseo que sentía por aquella chica era más fuerte que su miedo.
—¡Lo haré! —soltó—. ¡Me lo cargaré! ¿Va en serio, nena? Si me lo cargo, ¿te vienes conmigo?
Ella le tendió una mano:
—Trato hecho —le dijo.
Y él la creyó. Una expresión de máxima felicidad se asomó a su cara fea, ahora más roja y caliente. Respiró hondo y alzó los hombros. En su lugar yo también la hubiera creído —todos hemos pasado por algo así en un momento u otro—, pero como lo veía desde fuera y bien atado, sabía que a él le hubiera convenido más jugar con un bidón de nitroglicerina que con aquella mujer. ¡Qué peligrosa era! ¡Qué tiempos duros le esperaban a Hook!
—Esta es la mu... —empezó Hook, pero se detuvo y se mordió la lengua.
Acababa de sonar un paso en la habitación contigua.
De inmediato sonó la voz británica al otro lado de la cortina, y el tono arrastrado tenía ahora una carga de exasperación:
—¡Esto ya es demasiado, de verdad! No puedo irme ni un momento sin que lo hagáis todo mal. ¿Qué te ha entrado ahora, Elvira? ¿Tenías que ir y exhibirte ante nuestro detective?
El miedo se asomó a sus ojos grises de humo y desapareció cuando respondió con tono frívolo:
—No seas tan gallina —dijo—. A tu lindo cuello tampoco le irá tan mal sin tanta protección.
Se abrieron las cortinas y yo ladeé la cabeza tanto como pude para ver por primera vez a aquel hombre, responsable de que yo siguiera con vida. Vi un hombre bajito y gordo, listo para salir con sombrero y chaqueta y con una maleta marrón de viaje en una mano.
Luego su cara se acercó al círculo de luz amarilla y vi que era un rostro chino. Un chino bajito y gordo, inmaculado con una ropa tan británica como su acento.
—No es una cuestión de valor —dijo a la chica—. Es una simple cuestión de sabiduría común.
Su cara era una máscara redonda y amarilla y su voz mantenía el mismo tono arrastrado e inexpresivo que le había oído antes; pero me di cuenta de que probablemente estaba tan afectado por el influjo de la chica como el feo. En caso contrario, no habría cedido a la provocación para entrar en la sala. En cambio, dudé de que ella considerase a aquel oriental anglificado tan fácil de manejar como a Hook.
—No había ninguna necesidad particular —siguió hablando el chino— de que este colega nos viera. —Me miró entonces por primera vez, con unos ojos pequeños y opacos que parecían dos semillas negras—. Es bastante probable que antes no nos conociera de nada, ni siquiera por nuestra descripción. Esto de permitir que nos vea es absolutamente absurdo.
—Bah, venga, Tai —estalló Hook—. Deja de lloriquear, ¿quieres? Qué mas da, me lo cargo y se acabó el problema.
El chino dejó en el suelo la maleta marrón y sacudió la cabeza.
—No habrá ningún muerto —dijo con su lenta pronunciación—. Y, si no, habrá muchos muertos. Entiendes lo que te digo, ¿verdad, Hook?
Hook lo entendía. Su nuez de Adán subía y bajaba debido al esfuerzo que le costaba tragar saliva; tras la esquina del almohadón que me estaba ahogando, di las gracias de nuevo al chino.
Entonces la diabla pelirroja echó un poco de sal en la herida:
—Este Hook siempre se ofrece a hacer cosas que en realidad no tiene intención de hacer —dijo al chino.
El feo rostro de Hook se volvió escarlata al oír el recordatorio de su promesa de cargarse al chino; volvió a tragar saliva y, a juzgar por su mirada, parecía que nada le convenía más que un lugar bajo el que esconderse. Pero la chica lo tenía pillado: la influencia de ella era más fuerte que la cobardía de él.
De pronto dio un paso hacia el chino y aprovechando que le sacaba toda una cabeza de estatura, le clavó desde arriba su mirada en el rostro redondo y amarillo.
—Tai —gruñó el feo—, estás acabado. Estoy cansado, harto de esos aires que te das, de que te comportes como si fueras un rey, o algo así. Te voy a...
Titubeó y sus palabras se desvanecieron en el silencio. Tai alzó la mirada hacia él con unos ojos tan duros, negros e inhumanos como dos pedazos de carbón. Hook contrajo los labios y se apartó con un leve respingo.
Paré de sudar. El amarillo había vuelto a ganar. Pero me estaba olvidando de la diabla pelirroja. Se echó a reír: una risa burlona que debió de ser como una puñalada para el feo.
Hook soltó un bramido desde lo más hondo de su pecho y lanzó un puño enorme hacia la cara redonda e inexpresiva del hombre amarillo.
La fuerza del puñetazo llevó a Tai al otro extremo de la sala y lo dejó tumbado de lado en una rincón.
Sin embargo, había conseguido girar el cuerpo para encararse al feo incluso mientras volaba por la sala —sostenía ya un arma en las manos antes de caer— y empezó a hablar antes de que las piernas se posaran en el suelo; y lo hizo con un culto acento británico.
—Luego —dijo— arreglaremos este asunto entre nosotros. Ahora, soltarás tu pistola y te quedarás bien quieto mientras me levanto.
El revólver de Hook —apenas medio asomado todavía por el bolsillo cuando el oriental ya le estaba apuntando—, cayó al suelo con un ruido quedo. El hombre mantuvo una rígida quietud mientras Tai se levantaba; Hook hacía ruido al exhalar y todas sus pecas horrendas se destacaban contra la blancura sucia y asustada de la piel de su cara.
Miré a la chica. En la mirada que dedicó a Hook había desprecio, pero nada de decepción.
Entonces hice un descubrimiento: ¡algo había cambiado en la habitación, cerca de ella!
Cerré los ojos e intenté imaginar aquella parte de la sala tal como había sido antes de que los dos hombres se enfrentaran. Cuando abrí de golpe los ojos, tenía ya la respuesta.
Junto a la chica, en una mesa, antes había un libro y unas cuantas revistas. Ahora ya no estaban allí. A menos de dos palmos de la chica estaba la bolsa marrón que Tai había llevado desde el cuarto. Supongamos que la bolsa contenía los bonos del trabajo de Los Ángeles que habían mencionado. Era posible. ¿Y entonces? Probablemente ahora contenía el libro y las revistas que antes estaban en la mesa. La chica había provocado el lío entre los dos hombres para que estuvieran distraídos mientras daba el cambiazo. Y entonces, ¿dónde estaría el botín? Yo no lo sabía, pero sospechaba que era demasiado abultado para estar escondido en la esbelta persona de la chica.
Justo al otro lado de la mesa había un sofá con una funda grande y roja que llegaba hasta el suelo. Pasé la mirada del sofá a la chica. Ella me estaba mirando y sus ojos centellearon con un estallido de júbilo al ver de dónde venían los míos. ¡Era el sofá!
A esas alturas, el chino ya se había guardado en el bolsillo el revólver de Hook y estaba hablando con él:
—Si no fuera por lo que me desagradan los asesinatos, y porque creo que quizá nos puedas resultar útil para preparar mi partida con Elvira, sin ninguna duda me libraría ahora mismo del lastre de tu estupidez. Pero te voy a dar otra oportunidad. Te sugiero, en cualquier caso, que te lo pienses mucho antes de ceder a otro de tus impulsos violentos. —Se volvió hacia la chica—: ¿No habrás estado metiendo ideas absurdas en la cabeza de Hook?
Ella se echó a reir.
—Ahí dentro nadie podría meter ideas de ninguna clase.
—Puede que tengas razón —dijo él, y luego se acercó a probar las ataduras que rodeaban mi cuerpo y mis brazos.
Tras comprobar que eran satisfactorias, recogió la bolsa marrón, y tendió el revólver que le había quitado al feo apenas unos minutos antes.
—Aquí tienes tú revólver, Hook. Intenta ser sensato. Y ahora nos tendríamos que ir. El viejo y su mujer harán lo que les dijimos. Están ya de camino hacia una ciudad cuyo nombre no tenemos por qué mencionar delante de nuestro amigo, para esperar nuestra llegada con su parte de los bonos. No hace ninguna falta decir que van a esperar mucho tiempo. Se han quedado sin su parte. Pero entre nosotros no debe haber más traiciones. Si queremos salir bien parados, nos tenemos que ayudar.
Para cumplir con su papel dramático, esos tipos tendrían que haberme dirigido unos discursos sarcásticos antes de salir, pero no lo hicieron. Pasaron junto a mí sin dedicarme ni una mirada de despedida y desaparecieron de mi vista, perdidos en la oscuridad del pasillo.
De pronto, el chino volvió a entrar en la sala, corriendo de puntillas con una navaja abierta en una mano y una pistola en la otra. ¡Y ese era el hombre a quien yo daba las gracias por haberme salvado la vida! Se inclinó junto a mí.
Movió la navaja junto a mi costado derecho y la cuerda que me sostenía el brazo se aflojó. Volví a respirar y mi corazón recuperó el latido.
—Hook va a volver —susurró Tai antes de desaparecer de nuevo.
En el suelo, a un metro de distancia, había un revólver.
Se cerró la puerta de la calle y me quedé solo en la casa un rato.
Pueden creer que me pasé ese rato luchando con las cuerdas rojas y afelpadas que me mantenían atado. Tai había cortado un tramo, soltando así un poco el brazo derecho y concediéndole un poco más de movimiento al cuerpo, pero ni de lejos estaba libre. Y aquel «Hook va a volver» susurrado era todo el estímulo que necesitaba para aplicar toda mi fuerza contra las ataduras.
Entonces entendí por qué el chino había insistido tanto en que me perdonaran la vida. Yo era su arma para deshacerse de Hook. El chino había entendido que Hook buscaría cualquier excusa en cuanto llegaran a la calle, volvería a entrar en la casa, acabaría conmigo y se reuniría de nuevo con sus socios. Si no lo hacia por iniciativa propia, supongo que el chino estaba dispuesto a sugerírselo.
Por eso había dejado un arma a mi alcance y me había soltado las cuerdas tanto como podía sin llegar a liberarme del todo antes de partir él.
Todo eso lo fui pensando en paralelo. No dejé que el pensamiento ralentizara mis esfuerzos por liberarme. El porqué no me importaba en ese momento: lo importante era tener aquel revólver en mi mano cuando llegara de vuelta el feo.
Justo cuando se abría la puerta de la calle liberé el brazo derecho por completo y, de un tirón, solté de la boca el almohadón que me estrangulaba. El resto del cuerpo seguía sujeto por las cuerdas: sujeto con holgura, pero sujeto.
Me tiré al suelo, con silla y todo, y paré el golpe con el brazo libre. La moqueta era gruesa. Caí de cara, con la silla pesada encima, todo doblado, pero mi brazo derecho quedó libre y la mano derecha no dejó de sujetar el arma. La tenue luz iluminó a un hombre que entraba a toda prisa en la sala; algo de metal brilló en su mano.
Disparé.
Se llevó las dos manos al vientre, dobló el cuerpo por la mitad y salió arrastrándose por la moqueta.
Se acabó. Pero no era todo, ni mucho menos. Me retorcí para librarme de las cuerdas lujosas que me sujetaban, mientras mi mente intentaba planificar lo que me esperaba todavía.
La chica había dado el cambiazo con los bonos; de eso no cabía duda. Lo había hecho con la intención de volver antes de que yo pudiera liberarme. Pero Hook había vuelto antes y ahora tenía que cambiar de plan. ¿Acaso lo más probable no era que convenciera al chino de que el cambiazo había sido cosa de Hook? ¿Y qué pasaría entonces? Solo había una respuesta: Tai volvería en busca de los bonos; volverían los dos. Tai sabía que yo estaba armado ahora, pero habían dicho que los bonos representaban cien mil dólares. ¡Lo suficiente para obligarles a volver!
Solté la última cuerda de una patada y repté hacia el sofá. Los bonos estaban debajo: cuatro fardos gordos, recogidos con gruesas cintas de goma. Me los metí bajo un brazo y me acerqué al hombre que moría junto a la puerta. Tenía el arma debajo de una pierna. La saqué de un tirón, pasé por encima de él y me fui al oscuro pasillo. Entonces me detuve a pensar.
La chica y el chino se iban a dividir para atacarme. Uno entraría por la puerta delantera, el otro por la de atrás. Era la manera más segura de enfrentarse a mí. Mi jugada, obviamente, consistía en esperarlos detrás de una de esas dos puertas. Salir de la casa sería una estupidez. Era exactamente lo que esperarían al principio y debían de estar esperándome emboscados.
Sin ninguna duda mi jugada consistía en quedarme en el suelo, a la vista de la puerta delantera, hasta que entrase uno de los dos; como seguramente ocurriría cuando se cansaran de esperar mi salida.
En las cercanías de la puerta de la calle, el pasillo quedaba iluminado por el brillo de las farolas, que se filtraba por el cristal. La escalera que llevaba al piso de arriba proyectaba una sombra triangular en parte del pasillo, una sombra tan negra que servía para cualquier propósito. Me acuclillé en aquel tajo de noche de tres esquinas y esperé.
Tenía dos armas: la que me había dado el chino y la que le había quitado a Hook. Había disparado una bala; eso significaba que me quedaban once, salvo que alguien hubiera usado una de las dos armas después de cargarlas. Abrí la que me había dado Tai y, en plena oscuridad, pasé los dedos por la parte trasera del cilindro. Mis dedos tocaron una vaina, justo debajo del martillo. Tai no había corrido riesgos: solo me había dado una bala; la que yo había usado para tumbar a Hook.
Dejé aquel revolver en el suelo y examiné el que le había quitado a Hook. ¡Estaba vacío! ¡El chino había evitado los riesgos en serio! Había vaciado el arma de Hook antes de devolvérsela para poner fin a su pelea.
¡Estaba metido en un agujero! Solo, desarmado, en una casa desconocida que pronto acogería a mis dos perseguidores. Y el hecho de que uno de ellos fuera una mujer, no me tranquilizaba nada: eso no la hacía menos letal.
Por un momento sentí la tentación de salir corriendo; la idea de volver a pisar la calle me satisfacía, pero la descarté. Era una estupidez, y bien grande. Entonces recordé los bonos que conservaba bajo el brazo. Esas serían mis armas: y para poder servirme de algo tenían que estar bien escondidas.
Abandoné mi rincón de sombra triangular y subí las escaleras. Gracias a las farolas de la calle, las habitaciones del piso de arriba no estaban tan oscuras y pude moverme de un sitio a otro. Di una vuelta tras otra por todas las habitaciones en busca de un sitio donde esconder los bonos. Sin embargo, cuando tembló de pronto una ventana, como si respondiera al tiro de aire creado al abrirse la puerta de fuera, yo seguía con el botín en las manos.
Lo único que podía hacer ya era tirarlo por una ventana y confiar en la suerte. Cogí una almohada de una cama, saqué la funda de un tirón y metí dentro los bonos. Luego me asomé por una ventana que ya estaba abierta y miré hacia la noche en busca de un lugar aceptable para tirarlos. No quería que cayeran encima de algo que fuera a montarme un jaleo.
Al mirar por la ventana encontré un escondite mejor. La ventana daba a un patio interior estrecho y al otro lado del mismo se levantaba una casa igual que la que yo ocupaba. Era de la misma altura y tenía un tejado liso de chapa que descendía hacia la parte trasera. No me quedaba lejos... No tanto como para no poder lanzar la funda de almohada. La lancé. Desapareció por encima del borde del tejado y luego cayó sobre la chapa con un chasquido suave.
Entonces encendí todas las luces de la habitación, encendí un cigarrillo (a todos nos gusta tener un poquito de pose de vez en cuando) y me senté en la cama a esperar mi captura. Podría haber acechado a mis enemigos en la casa a oscuras y hasta les hubiera echado el guante; pero lo más probable hubiera sido que triunfara en conseguir que me pegaran un tiro. Y no me gusta que me peguen tiros.
Me encontró la chica.
Avanzó trepando por el pasillo, una automática en cada mano, dudó un instante ante la puerta y luego entró de un salto. Y cuando me vio sentado con toda tranquilidad en un lado de la cama me fulminó con una mirada despectiva, como si yo hubiera hecho algo malo. Supongo que lamentaba que no le hubiera dado una oportunidad para disparar.
—Lo tengo, Tai —llamó, y se nos unió el chino.
—¿Qué ha hecho Hook con los bonos? —preguntó este directamente.
Dediqué una sonrisa a su cara redonda y amarilla y saqué el as de la manga:
—¿Por qué no se lo pregunta a la chica?
Su cara no desveló nada, pero yo imaginé que su cuerpo regordete se ponía un poco rígido dentro de su elegante ropa británica. Eso me animó y seguí adelante con la mentirijilla que había pensado para agitar un poco todo el asunto.
—¿No se ha dado cuenta de que se habían conchabado para cargárselo? —pregunté.
—¡Sucio mentiroso! —gritó la chica al tiempo que daba un paso hacia mí.
Tai la detuvo con un gesto imperativo. La traspasó con una mirada de sus ojos negros y opacos y mientras la iba mirando se le retiraba la sangre de la cara. Ella había conseguido que aquel gordo amarillento le comiera en la mano, desde luego, pero tampoco era exactamente un juguete inofensivo.
—De modo que era eso, ¿eh? —dijo lentamente, sin dirigirse a nadie en particular. Luego me preguntó—: ¿Dónde han dejado los bonos?
La chica se acercó a él y le habló con palabras atropelladas:
—Te voy a decir la verdad, Tai, y que sea lo que Dios quiera. Yo he dado el cambiazo. Hook no tenía nada que ver. Os iba a dar plantón a los dos. Los he metido debajo del sofá de la planta baja, pero ahora no están ahí. ¡Juro por Dios que es la verdad!
Él tenía ganas de creerla y aquellas palabras le sonaban como si fueran ciertas. Y yo sabía que —estando enamorado de ella— estaría más dispuesto a perdonarla por haberlo traicionado con los bonos, que por planear una huida con Hook; así que me apresuré a agitarlo todo de nuevo. El clásico que dijo «divide y vencerás», o algo parecido, sabía lo que decía.
—Eso es cierto en parte —dije—. Sí que ha escondido los bonos debajo del sofá, pero Hook estaba liado. Lo han arreglado entre los dos mientras usted estaba en el piso de arriba. Él tenía que provocar una pelea con usted y ella aprovecharía la discusión para hacer el cambiazo, y han hecho exactamente eso.
¡Lo tenía! Cuando ella se volvió hacia mí con intenciones salvajes, él le clavó el cañón de una automática en el costado; una jugada inteligente que cortó las palabras airadas que ella me dirigía.
—Dame tus armas, Elvira —dijo. Y se las quedó.
—¿Y dónde están ahora los bonos? —me preguntó.
Sonreí.
—Yo no voy con usted, Tai. Voy contra usted.
—No me gusta la violencia —dijo lentamente—. Y le tengo por persona razonable. Negociemos, amigo.
—Proponga usted —sugerí.
—¡Encantado! Como base de la negociación, estipulemos que usted ha escondido los bonos en un lugar en el que nadie más podría encontrarlos; y que usted está completamente en mi poder, como solía decirse en las novelitas por entregas.
—Me parece sensato —concedí—. Prosiga.
—La situación, entonces, está en lo que en el juego se llama tablas. Ninguno de los dos tiene ventaja. Como detective, usted nos busca; pero nosotros lo tenemos. Como ladrones, queremos los bonos; pero los tiene usted. Le ofrezco la chica a cambio de los bonos y me parece una oferta equitativa. Eso me deja con los bonos y con una posibilidad de huir. Y usted se lleva un éxito nada desdeñable en su calidad de detective. Hook ha muerto. Se quedará la chica. Y solo le faltará volver a encontrarme a mí y a los bonos: de ningún modo se puede considerar una tarea imposible. Habrá convertido una derrota en una victoria a medias, con grandes posibilidades de convertirla en completa.
—¿Cómo sé que me va a entregar a la chica?
Se encogió de hombros.
—Naturalmente, no puede haber ninguna garantía. Sin embargo, sabiendo que pensaba abandonarme por el cerdo que sigue ahí abajo, muerto, ya puede imaginarse que mis sentimientos por ella no son de lo más amistoso. Además, si me la llevo conmigo querrá una parte del botín.
Di vueltas al plan en mi mente.
—Le contaré cómo lo veo —le dije por fin—. Usted no es un asesino. Voy a salir vivo de esta, pase lo que pase. Entonces, ¿por qué habría de aceptar el cambio? Usted y la chica son más fáciles de encontrar que los bonos, y encima estos son la parte más importante de este trabajo. Creo que me quedo con ellos y me arriesgo a tener que buscarlos a ustedes de nuevo. Sí, voy a jugar sobre seguro.
—No, no soy un asesino —dijo en voz muy baja y me dedicó la primera sonrisa que veía en su cara. No era una sonrisa agradable: había algo en ella que te hacia estremecer—. Aunque quizá sí sea otras cosas que no se le han ocurrido. Pero esta conversación no lleva a ningún lado. ¡Elvira!
Obediente, la chica dio un paso adelante.
—Encontrarás sábanas en un cajón de la cómoda —le dijo—. Rasga una o dos en tiras gruesas que nos sirvan para dejar bien atado a nuestro amigo.
La chica se acercó a la cómoda. Yo me devané los sesos en el esfuerzo por encontrar una respuesta que no fuera demasiado desagradable a la pregunta que me rondaba la mente. La primera respuesta que se me ocurrió fue «tortura».
Y entonces sonó un ruido leve que nos sumió a todos en una tensa quietud.
Estábamos en una habitación con dos puertas; una daba al pasillo; la segunda, a otra habitación. El sonido había llegado por la del pasillo: pies arrastrados.
Con pasos ágiles y silenciosos, Tai caminó hacia atrás hasta encontrar una posición que le permitiera vigilar la puerta del pasillo sin perder de vista a la chica ni a mí y le bastó el arma, que en su mano parecía un ser vivo, para advertirnos que no hiciéramos ruido.
Otra vez el ruido leve, justo al otro lado de la puerta.
En la mano de Tai, el arma parecía temblar de ansiedad.
Por la otra puerta —la que daba a la habitación contigua— apareció la señora Quarre, con un revólver enorme y ya amartillado en su manita delgada.
—Suéltala, sucio bárbaro —chilló.
Tai soltó el arma antes de encararse a ella y alzó las manos; dos decisiones muy sabias.
Entonces entró por la puerta del pasillo Thomas Quarre. También llevaba un revólver amartillado, igual que el de su esposa, solo que, como él abultaba mucho más, en sus manos no parecía tan enorme.
Miré de nuevo a la anciana y encontré en ella bien poco de aquella amable y frágil señora que me había servido un té para charlar sobre los vecinos. Esta era una bruja en serio: una bruja de la más negra y maligna calaña. En sus ojitos agostados brillaba ahora la ferocidad, sus labios marchitos estaban tensos en un gruñido lobuno y su cuerpo delgado casi temblaba de odio.
—Lo sabía —chilló—. Se lo he dicho a Tom en cuanto nos hemos alejado lo suficiente para pensar un poco. Sabía que era una trampa. ¡Sabía que ese detective era un colega suyo! Sabía que solo era una estratagema para que Tom y yo nos quedáramos sin nuestra parte. Bueno, pues yo le voy a enseñar, monito amarillo. ¿Dónde están los bonos? ¿Dónde?
El chino había recuperado la compostura, si es que alguna vez había llegado a perderla.
—Quizá nuestro amigo incondicional pueda decírselo —respondió—. Estaba a punto de obtener esa información de él cuando han hecho ustedes esta entrada tan... eh, tan teatral.
—Thomas, por el amor de Dios, no te quedes ahí soñando —dijo bruscamente a su marido, que según todas las apariencias seguía siendo el mismo anciano tranquilo que me había dado un puro excelente—. ¡Ata al chino! No me fío ni un pelo de él y no estaré tranquila hasta que lo hayas atado.
Me levanté de donde estaba sentado en un lado de la cama y me desplacé con cuidado hacia un punto en el que quedaría fuera de la línea de tiro si ocurría lo que estaba esperando.
Tai había soltado el arma que llevaba en la mano, pero nadie lo había registrado. Los chinos son gente meticulosa; si uno de ellos lleva un arma, suele llevar otras dos o tres. A Tai le habían quitado un arma y, si lo intentaban atar sin cachearlo antes, era probable que tuviéramos fuegos artificiales. Así que me eché a un lado.
El gordo Thomas Quarre se acercó con su actitud flemática al chino para cumplir con las órdenes de su esposa y estropeó el trabajo perfectamente.
Interpuso su cuerpo entre Tai y el arma de la anciana.
Las manos de Tai se movieron. Cada una sostenía una automática.
Una vez más, Tai fue fiel a las costumbres de su raza. Cuando un chino dispara ya no se detiene hasta que no le quedan balas.
Cuando tiré de Tai hacia atrás por el gordo cuello y lo tumbé en el suelo, sus armas seguían escupiendo metal; y empezó a sonar el chasquido que hacen al disparar con el tambor vacío cuando ya le había inmovilizado un brazo con mi rodilla. No corrí ningún riesgo. Apreté el cuello hasta que sus ojos y su lengua me confirmaron que se había ausentado por un rato. Luego miré alrededor.
Thomas Quarre estaba desplomado en la cama, muerto sin duda, con tres agujeros redondos en su chaleco blanco almidonado.
Al otro lado de la habitación, la señora Quarre estaba tumbada boca arriba. La ropa le había quedado más o menos bien dispuesta en torno al frágil cuerpo y la muerte le había devuelto el aspecto amable y amistoso que luciera cuando la vi por primera vez.
Elvira, la pelirroja, había desaparecido.
En ese momento Tai se movió y, tras quitarle otra arma que llevaba entre la ropa, lo ayudé a sentarse. Se rascó las magulladuras del cuello con una mano regordeta y paseó una mirada fría por toda la habitación.
—¿Dónde está Elvira? —preguntó.
—Se ha largado... De momento.
Él se encogió de hombros.
—Bueno, pues ya puede considerarlo como una operación decididamente triunfal. Los Quarre y Hook están muertos; los bonos y yo, en sus manos.
—No está mal —admití—. Pero tendrá que hacerme un favor.
—Si está en mis manos...
—Dígame de qué diablos va todo esto.
—¿Que de qué va? —preguntó.
—¡Exacto! Por lo que he oído de sus conversaciones, deduzco que dieron algún golpe en Los Ángeles, del que sacaron cien mil dólares en bonos; pero no consigo recordar ningún golpe reciente ahí abajo con un botín de esa cantidad.
—Pero bueno, esto es absurdo —dijo con una expresión en la cara que, tratándose de él, podríamos considerar casi como si un asombro le enloqueciera la mirada—. ¡Absurdo! ¡Pero si usted lo sabe todo!
—¡No! Yo iba en busca de un joven llamado Fisher que salió de su casa de Tacoma en un ataque de ira hace una o dos semanas. Su padre quiere encontrarlo sin hacer mucho ruido para poder venir por él y convencerlo de que vuelva a casa. Me dijeron que podría encontrar a Fisher en esta manzana de la calle Turk y por eso vine hasta aquí.
No me creyó. Nunca me creyó. Fue a la horca convencido de que le había mentido.
Cuando volví a salir a la calle (y la calle Turk me pareció un lugar adorable cuando salí a ella en libertad tras la noche que había pasado en aquella casa) compré un periódico que me informó de casi todo lo que quería saber.
Un muchacho de unos veinte años —mensajero al servicio de una casa de bolsa e inversión de Los Ángeles— había desaparecido dos días antes cuando iba de camino a un banco con un fajo de bonos. Aquella misma noche el muchacho y una esbelta joven de corta melena pelirroja se habían registrado en un hotel de Fresno como J. M. Riordan y esposa. A la mañana siguiente habían encontrado al chico en su habitación: asesinado. La chica había desaparecido. Los bonos habían desaparecido.
Eso supe por el periódico. Durante los días siguientes, sacando poco a poco de aquí y de allá, conseguí reconstruir buena parte de la historia.
El chino, cuyo nombre completo era Tai Choon Tau, era el cerebro de la banda. Su jugada era una variación del siempre fiable chantaje provocado. Tai escogía un joven que trabajara como mensajero de algún banco o sociedad de inversiones, alguien que llevara grandes cantidades de dinero en efectivo o en bonos canjeables.
Luego Elvira se lo camelaba, lo dejaba totalmente alelado —cosa que no debía de costarle demasiado— y lo iba liando para que se escapara con ella y con todo el dinero que pudiera pillar de su compañía, en efectivo o en bonos.
En el lugar escogido para la primera noche de su escapada aparecía Hook echando espuma por la boca y dispuesto a matar. La chica suplicaba y se tiraba de los pelos mientra intentaba impedir que Hook —en su papel de marido iracundo— se cargara al joven. Al fin lo lograba y el joven descubría que se tenía que quedar sin chica o sin el fruto de su robo.
A veces se entregaban a la policía. Descubrimos que dos se habían suicidado. El de Los Ángeles había resultado más duro que los otros. Había plantado cara y Hook se había visto obligado a matarlo. Se puede medir la habilidad de la chica en el cumplimiento de su papel por el hecho de que, entre la media docena de jóvenes detenidos, ninguno había dicho nada para implicarla; algunos incluso habían hecho grandes sacrificios con la intención de mantenerla a salvo.
La casa de la calle Turk era el refugio de retirada de la banda y, para que siempre representara un lugar seguro, nunca habían actuado en San Francisco. Los vecinos creían que Hook y la chica eran los hijos de los Quarre, mientras que Tai era el cocinero chino. La apariencia benigna y respetable de los Quarre también había resultado oportuna cuando la banda se había encontrado con la necesidad de canjear bonos.
El chino fue a la horca. Armamos la red policial más amplia posible, y con los intersticios más estrechos, en busca de la pelirroja; detuvimos a un montón de pelirrojas de melena corta. Sin embargo, ninguna de ellas resultó ser Elvira.
Me prometí que algún día...