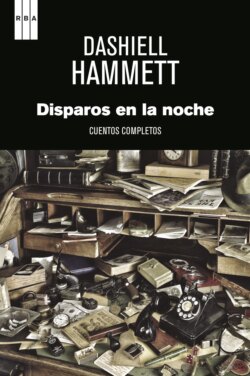Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 30
LA DÉCIMA PISTA
ОглавлениеI
«¿CONOCE... A EMIL BONFILS?»
—El señor Leopold Gantvoort no está en casa —dijo el sirviente que había abierto la puerta—, pero sí está su hijo, el señor Charles, si quiere verlo.
—No, tenía una cita con Leopold Gantvoort a las nueve, o un poco más tarde. Y ahora son las nueve. Seguro que no tardará en volver. Lo esperaré.
—Muy bien señor.
Se echó a un lado para dejarme entrar, recogió mi abrigo y mi sombrero, me guio a una sala del tercer piso —la biblioteca de Gantvoort— y me dejó allí. Cogí una revista de una pila que había encima de la mesa, me acerqué un cenicero y me puse cómodo. Pasó una hora. Dejé de leer y empecé a impacientarme. Al cabo de otra hora me inquieté. En algún lugar un reloj empezó a dar las once cuando entró en la sala un joven de veinticinco o veintiséis años, alto y delgado, con una piel llamativamente blanca y los ojos y el cabello oscuros.
—Mi padre no ha vuelto todavía —dijo—. Es una lástima que lleve tanto tiempo esperando. ¿No puedo hacer nada por usted? Soy Charles Gantvoort.
—No, gracias. —Me levanté de la silla y acepté la cortés invitación a despedirme—. Ya me pondré en contacto con él mañana.
—Lo lamento —murmuró.
Avanzamos juntos hacia la puerta. Cuando ya salíamos al vestíbulo, sonó el timbre suave de un supletorio telefónico que había en un rincón de la sala que estábamos abandonando y yo me detuve junto a la puerta mientras Charles se acercaba a responder. Me dio la espalda mientras hablaba por teléfono.
—Sí. Sí, ¡sí! —Brusco—. ¿Qué? Sí. —Muy débil—. Sí.
Se dio media vuelta y me miró con un rostro gris y atormentado, con los ojos como platos de pura sorpresa, boquiabierto, sin soltar el teléfono.
—Mi padre —jadeó— está muerto. ¡Asesinado!
—¿Dónde? ¿Cómo?
—No lo sé. Era la policía. Quieren que baje ahora mismo. —Alzó los hombros con esfuerzo para recuperar la compostura, colgó el teléfono y alivió en parte la tensión de las líneas de la cara—. Tendrá que perdonarme.
—Señor Gantvoort —interrumpí sus disculpas—, tengo relación con la Agencia de Detectives Continental. Su padre ha llamado esta tarde y ha pedido que le enviaran un detective esta noche para verlo. Ha dicho que tenía amenazas de muerte. De todos modos, no nos había contratado de manera definitiva. Así que, salvo que usted...
—¡Claro! ¡Queda contratado! Si la policía no tiene todavía al asesino, quiero que haga todo lo posible para atraparlo.
—¡Muy bien! Vayamos a la comisaría.
Ninguno de los dos habló durante el trayecto hasta la comisaría central. Gantvoort iba inclinado sobre el volante de su coche, adentrándose en las calles a una velocidad terrible. Había varias preguntas que requerían respuesta, pero si iba a seguir conduciendo a esa velocidad sin estamparnos contra algo era necesario que mantuviera toda su atención en la calzada. Así que opté por no molestarlo, quedarme tranquilo y guardar silencio.
Cuando llegamos a las oficinas de la policía nos esperaba media docena de agentes. O’Gar —un sargento obstinado que se viste como el jefe de la policía de un pueblo en las películas, con su sombrero negro de ala ancha y todo, pero a quien conviene no menospreciar por ello— estaba al mando de la investigación. Yo había trabajado con él antes en dos o tres casos y teníamos una relación excelente.
Nos llevó a uno de los despachos pequeños que había debajo de la sala de reuniones. Había unas docena de objetos, o más, desparramados sobre la mesa.
—Quiero que repase con atención estas cosas —dijo el sargento a Gantvoort— y escoja las que pertenecían a su padre.
—Pero... ¿dónde está él?
—Haga esto primero —insistió O’Gar— y luego podrá verlo.
Miré los objetos de la mesa mientras Charles Gantvoort hacía su selección. Un joyero vacío; un dietario; tres cartas en sobres abiertos, dirigidas al muerto; más papeles; un puñado de llaves; una estilográfica; dos pañuelos blancos de lino; dos cartuchos de pistola; un reloj de oro sujeto a una navaja y a un lapicero, ambos de oro también, por una cadena de oro y platino; dos carteras de piel negra, una muy nueva y la otra gastada; algo de dinero, tanto en billetes como en monedas; y una pequeña máquina de escribir portátil, machacada, retorcida y manchada de pelos y sangre. De los demás objetos, algunos estaban también manchados de sangre y otros limpios.
Gantvoort cogió el reloj y lo que llevaba encadenado, las llaves, la estilográfica, el dietario, los pañuelos, las cartas y los otros papeles, y la cartera más vieja.
—Todas estas cosas eran de mi padre —nos dijo—. Nunca había visto ninguna de las otras. Por supuesto, ignoro cuánto llevaba encima esta noche, de modo que no puedo decir qué parte de este dinero le pertenece.
—¿Está seguro de que ninguno de los demás objetos era suyo? —preguntó O’Gar.
—Creo que no, aunque no estoy seguro. Whipple sabría decírselo. —Se volvió a mí—. Es el hombre que le ha abierto esta noche. Él cuidaba de mi padre y sabrá con toda certeza si alguna de estas cosas le pertenecía o no.
Uno de los agentes se acercó al teléfono para decir a Whipple que acudiera de inmediato. Yo reanudé el interrogatorio:
—¿Falta algún objeto que su padre soliera llevar encima? ¿Algo de valor?
—Que yo sepa, no. Me parece que aquí está todo lo que se podría dar por hecho que llevaba encima.
—¿A qué hora ha salido de casa esta noche?
—Antes de las siete y media. Puede que incluso a las siete.
—¿Sabe adónde iba?
—No me lo ha dicho, pero supongo que iba a visitar a la señorita Dexter.
Las caras de los policías se iluminaron y a todos se les afiló la mirada. Supongo que a mí también. Hay muchos, muchos asesinatos en los que jamás aparece una mujer, pero casi nunca son muy brillantes.
—¿Quién es esa señorita Dexter? —O’Gar retomó el interrogatorio.
—Es... Bueno... —Charles Gantvoort titubeó—. Bueno, mi padre se llevaba muy bien con ella y con su hermano. Solía ir a verlos... a verla, varias tardes por semana. De hecho, sospecho que tenía la intención de casarse con ella.
—¿Quién es y a qué se dedica?
—Mi padre se empezó a relacionar con ellos hace seis o siete meses. Yo he coincidido con ellos varias veces, pero no los conozco muy bien. La señorita Dexter, Creda, ese es su nombre de pila, tendrá unos veintitrés años, diría yo, mientras que su hermano es cuatro o cinco mayor que ella. Él está ahora en Nueva York, a donde fue a manejar algunos negocios de mi padre, si no está volviendo ya.
—¿Le había dicho su padre que pensara casarse con ella? —O’Gar quería rematar a golpe de martillo la pista de la chica.
—No, pero era bastante obvio que estaba muy... eh, encaprichado. Tuvimos una discusión al respecto hace algunos días, la semana pasada. No fue una pelea, ya me entiende, pero sí un intercambio de palabras. Por su forma de hablar, temí que pensara casarse con ella.
—¿Qué quiere decir «temí»? —saltó O’Gar en cuanto oyó el verbo.
Charles Gantvoort carraspeó avergonzado y su rostro blanquecino se sonrojó.
—No quiero transmitirle una mala impresión de los Dexter. No creo... Estoy seguro de que no han tenido nada que ver con la..., con esto. Pero no sentía nada especial por ellos. No me gustaban. Me parecía que eran..., bueno, cazadores de fortunas. Mi padre no tenía una riqueza fabulosa, pero sí contaba con medios considerables. Y, aunque no era un hombre débil, había cumplido ya los cincuenta y siete, edad suficiente para que yo tenga la impresión de que a Creda Dexter le interesaba más el dinero que su persona.
—¿Qué sabe del testamento de su padre?
—Én el último al que tuve acceso, escrito hace dos o tres años, nos lo dejaba todo a mi mujer y a mí, conjuntamente. El abogado de mi padre, el señor Murray Abernathy, le sabrá decir si hubo algún testamento posterior, pero me extrañaría.
—Su padre se había retirado de los negocios, ¿no?
—Sí, me pasó su negocio de importación y exportación hará cosa de un año. Tenía algunas inversiones repartidas, pero no estaba involucrado en la dirección de ningún negocio.
O’Gar se echó hacia atrás el sombrero de comisario jefe de pueblo y se rascó la cabeza ahuevada con expresión pensativa. Luego me miró.
—¿Quieres preguntar algo más?
—Sí. Señor Gantvoort, ¿conoce a un tal Emil Bonfils, ha oído alguna vez a su padre o a cualquier otra persona hablar de él?
—No.
—¿Alguna vez le dijo su padre que hubiera recibido una carta de amenaza? ¿O que le habían disparado por la calle?
—No.
—¿Estuvo su padre en París en 1902?
—Es muy probable. Solía viajar al extranjero todos los años hasta que se retiró de los negocios.
II
«¡NO ESTÁ MAL!»
A continuación, O’Gar y yo llevamos a Gantvoort al depósito de cadáveres, a ver a su padre. Incluso para O’Gar y para mí, que apenas lo conocíamos de vista, la visión del cuerpo del muerto no era muy agradable. Yo lo recordaba como un hombre pequeño y huesudo, siempre vestido con mucha elegancia y dotado de un brío elástico que le hacía aparentar menos años de los que tenía.
Ahí estaba ahora con la parte alta de la cabeza convertida en un amasijo pulposo y rojo. Dejamos a Gantvoort en el depósito y nos fuimos caminando a la comisaría central.
—¿Qué es es rollo tan profundo que te estás marcando con ese Emil Bonfils y París en 1902? —preguntó el agente en cuanto estuvimos en la calle.
—Esto: el muerto llamó a la agencia por la tarde y dijo que había recibido una carta de amenaza de un tal Emil Bonfils, con quien había tenido algún problema en París en 1902. También dijo que Bonfils le había disparado la noche anterior por la calle. Quería que alguien se presentara esta noche para hablar con él de este asunto. Y dijo que bajo ninguna circunstancia debíamos incluir en esto a la policía, que prefería que lo atrapara Bonfils antes que permitir que el problema saliera a la luz pública. Era todo lo que podía decir por teléfono; y por eso dio la casualidad de que yo estaba allí cuando notificaron a Charles Gantvoort la muerte de su padre.
O’Gar se detuvo en medio de la acera y soltó un suave silbido.
—¡No está mal! —exclamó—. Espera a que lleguemos a la comisaría. Te voy a enseñar una cosa.
Cuando llegamos a la comisaría, Whipple estaba esperando en la sala de reuniones. A primera vista, tenía la cara tan inexpresiva, tan parecida a una máscara como cuando me abrió la puerta en la casa de Russian Hill unas horas antes, aquella misma tarde. Pero bajo sus modales de sirviente perfecto, estaba crispado y temblaba.
Lo llevamos al despachito en que habíamos interrogado a Charles Gantvoort.
Whipple confirmó todo lo que nos había dicho el hijo del viejo. Estaba seguro de que ni la máquina de escribir ni el joyero, los dos cartuchos o la cartera nueva habían pertenecido a Gantvoort.
No conseguimos que dijera en voz alta su opinión sobre los Dexter, pero era fácil ver que no contaban con su aprobación. La señorita Dexter, dijo, había llamado por teléfono tres veces a lo largo de la noche: a las ocho, a las nueve y a las nueve y media. Había preguntado cada vez por Leopold Gantvoort, pero no había dejado ningún mensaje. Whipple opinaba que estaba esperando a Gantvoort y este no había llegado nunca.
Dijo que no sabía nada de Emil Bonfils, ni de ninguna carta de amenazas. Gantvoort había salido la noche anterior desde las ocho hasta la medianoche. Whipple no lo había visto con tanto detenimiento como para confirmar si estaba nervioso o no. Gantvoort solía llevar unos cien dólares en el bolsillo.
—¿Hay algo que a usted le conste que el señor Gantvoort llevara encima y no esté ahora entre los objetos de esa mesa? —preguntó O’Gar.
—No, señor. Parece que todo está aquí: reloj y cadena, dinero, dietario, cartera, llaves, pañuelos, estilográfica. Que yo sepa, está todo.
—¿Charles Gantvoort ha salido esta noche?
—No, señor. Tanto él como la señora Gantvoort han estado en casa toda la noche.
—¿Seguro?
Whipple se quedó pensando un momento.
—Sí, señor. Estoy bastante seguro. Lo que sé es que la señora Gantvoort no ha salido. A decir verdad, no he visto al señor Charles desde las ocho, más o menos, hasta que ha bajado con ese caballero —añadió, señalándome— a las once. Pero estoy bastante seguro de que él también ha estado en casa toda la noche. Creo que la señora Gantvoort ha dicho que él estaba aquí.
Entonces O’Gar hizo otra pregunta, una que en ese momento me sorprendió:
—¿Qué clase de botones de cuello llevaba el señor Gantvoort?
—¿Se refiere al señor Leopold?
—Sí.
—Unos de oro lisos, de una pieza. Llevaban la marca de un joyero de Londres.
—Si los viera, ¿los reconocería?
—Sí, señor.
Entonces dimos permiso a Whipple para que se fuera a casa.
—¿No te parece...? —sugerí cuando O’Gar y yo nos quedamos a solas con todas aquellas pruebas que cubrían la mesa y que para mí aún carecían de significado—. ¿No te parece que ya va siendo hora de que te sueltes y me cuentes qué pasa aquí?
—Supongo que sí. Escucha esto: un hombre llamado Lagerquist, tendero, iba esta noche conduciendo por el Golden Gate Park y ha pasado junto a un coche parado en una carretera oscura con las luces apagadas. Le ha parecido que la manera de permanecer el conductor sentado al volante era extraña y se lo ha dicho al primer policía de patrulla que ha visto.
»El policía ha investigado y se ha encontrado a Gantvoort sentado al volante, muerto, con la cabeza aplastada y este artilugio —añadió, con una mano apoyada en la máquina de escribir ensangrentada— en el asiento contiguo. Eran las diez menos cuarto. El médico dice que a Gantvoort lo mataron al partirle el cráneo con esta máquina de escribir.
»Descubrimos que alguien había vaciado los bolsillos del muerto; todo lo que hay encima de la mesa, excepto la cartera nueva, estaba desperdigado por el coche; algunas cosas en el suelo, otras en los asientos. El dinero también estaba allí: casi cien dólares. Y entre los papeles estaba esto.
Me pasó una hoja de papel blanco en la que, escrito a máquina, podía leerse lo siguiente:
«L. F. G.- Quiero lo que es mío. Nueve mil kilómetros y veintiún años no bastan para esconderte de la víctima de tu traición. Pienso quedarme lo que robaste. E. B».
—L. F. G. podría ser Leopold F. Gantvoort —dije—. Y E. B. podría ser Emil Bonfils. Veintiún años es el tiempo transcurrido entre 1902 y 1923 y nueve mil kilómetros es, más o menos, la distancia entre París y San Francisco.
Solté la carta y cogí el joyero. Era de imitación de piel negra, forrado de satén blanco y sin ninguna clase de marca.
Luego examiné los cartuchos. Había dos del calibre 45, S. W. Ambos tenían unas cruces marcadas en la parte blanda de la punta, un viejo truco que sirve para que la bala, al chocar, se expanda como un plato.
—¿Eso también estaba en el coche?
—Sí. Y esto.
O’Gar sacó de un bolsillo del chaleco un mechón corto de cabello rubio. Pelos de entre tres y cinco centímetros de largo. Estaban cortados, no arrancados de raíz.
—¿Algo más?
Al parecer, había un torrente interminable de cosas. Cogió la cartera de la mesa, la misma que según Whipple y Charles Gantvoort no pertenecía al muerto, y me la pasó.
—Esta la encontraron en la carretera, a un metro, o metro y medio, del coche.
Era de escasa calidad y no llevaba iniciales del fabricante ni del dueño. Dentro había dos billetes de diez dólares, tres recortes de periódico pequeños y una lista mecanografiada con seis nombres y direcciones, encabezada por Gantvoort.
Al parecer, los tres recortes procedían de las páginas de anuncios por palabras de distintos periódicos, porque cambiaba la tipografía. El texto decía:
GEORGE—
Todo está arreglado. No esperes demasiado.
D. D. D.
R. H. T.—
No contestan.
FLO.
CAPPY—
Doce en punto y ponte elegante.
BINGO.
En la lista mecanografiada, debajo del de Gantvoort, se leían los siguientes nombres y direcciones: Quincy Heathcote, 1223 S. Jason Street, Denver; B. D. Thornton, 96 Hughes Circle, Dallas; Luther G. Randall, 615 Columbia Street, Portsmouth; J. H. Boyd Willis, 5444 Harvard Street, Boston; Hannah Hindmarsh, 218 E. 79th Street, Cleveland.
—¿Qué más? —pregunté después de examinar la lista.
La provisión de objetos del sargento no se había agotado todavía.
—Los botones del cuello del muerto, tanto delante como detrás, estaban arrancados, pese a que él aún llevaba puesto el cuello e incluso la corbata. Y le faltaba el zapato izquierdo. Lo buscamos por todas partes en los alrededores, pero no encontramos ni el zapato ni los botones.
—¿Y ya está?
Estaba preparado para cualquier cosa.
—¿Qué demonios quieres? —gruñó—. ¿No te parece suficiente?
—¿Hay huellas dactilares?
—Nada por ese lado. Todas las que hemos encontrado pertenecían al muerto.
—¿Y el coche en que lo encontraron?
—Un cupé de un médico, un tal Wallace Girargo. Llamó a las seis de la tarde para decir que se lo habían robado cerca del cruce de la calle McAllister con Polk. Estamos revisando su historia, pero creo que es legal.
Las cosas que Whipple y Charles Gantvoort habían identificado como propiedades del muerto no nos decían nada. Había muchas entradas en el dietario, pero ninguna parecía tener nada que ver con el asesinato. También las cartas resultaban irrelevantes. Las repasamos con atención, pero fue en vano. Descubrimos que a la máquina de escribir le habían quitado el número de serie, aparentemente limándolo para borrarlo.
—Bueno, ¿qué opinas? —preguntó O’Gar cuando dimos por finalizado el examen de las pistas y nos sentamos a quemar tabaco.
—Creo que hemos de buscar a don Emil Bonfils.
—No estaría mal —gruñó—. Supongo que nuestra mejor opción consiste en ponernos en contacto con las cinco personas de la lista encabezada por el nombre de Gantvoort. ¿Y si fuera una lista de víctimas? ¿Y si ese tal Bonfils se propone cargárselos a todos?
—Puede ser. En cualquier caso, nos pondremos en contacto con ellos. A lo mejor descubrimos que ya ha matado a más de uno. Pero tanto si están muertos como si aún los ha de matar, o lo contrario, está claro que alguna relación han de tener con este asunto. Prepararé una tanda de telegramas a todas las sucursales de la agencia para que se ocupen de todos los nombres de la lista. Intentaré ubicar también los recortes de periódicos.
O’Gar miró el reloj y bostezó.
—Son más de las cuatro. ¿Y si lo dejamos por hoy y dormimos un poco? Dejaré un aviso para que el experto del departamento compare la máquina de escribir con la carta firmada por E. B. y con la lista, para saber si están escritas con ella. Supongo que sí, pero nos aseguraremos. Haré que registren todo el parque donde encontramos a Gantvoort en cuanto haya suficiente luz y quizás encuentren el zapato que falta y los botones del cuello. Y pondré a un par de muchachos a visitar todas las tiendas de máquinas de escribir de la ciudad, a ver si consiguen alguna pista sobre esta.
Me detuve en la oficina de telégrafos más cercana que encontré y mandé una serie de mensajes. Luego me fui a casa, a soñar con algo que no estuviera ni remotamente relacionado con crimen alguno, ni con la profesión de detective.
III
«¡MENUDA GATITA ELEGANTE, ESA MUJER!»
A las once de la mañana, cuando llegué a las oficinas de la policía, fresco y enérgico después de dormir cinco horas, me encontré a O’Gar desfondado ante su mesa, mirando aturdido un zapato negro, media docena de botones de cuello, una llave plana oxidada y un periódico arrugado que tenía alineados ante sí.
—¿Qué es todo esto? ¿Recuerdos de tu boda?
—Como si lo fueran. —Tenía la voz cargada de indignación—. Escucha esto: un conserje del Seamen’s National Bank ha encontrado un paquete en el vestíbulo esta mañana, cuando se disponía a empezar la limpieza. Era este zapato, el que le faltaba a Gantvoort, envuelto en esta página del Philadelphia Record de hace cinco días, con estos botones de cuello y esta llave en su interior. Como verás, alguien ha arrancado el tacón del zapato, que brilla por su ausencia. Whipple lo ha identificado sin problema, así como dos de los botones, pero dice que nunca ha visto esa llave. Los otros cuatro botones de cuello son nuevos, de los más comunes, bañados en oro. Da la sensación de que la llave lleva mucho tiempo sin usarse. ¿Adónde te lleva todo eso?
No me llevaba a ninguna parte.
—¿Cómo es que el conserje lo ha entregado?
—Ah, es que ha salido toda la historia en el periódico esta mañana, con detalles sobre el zapato desaparecido y los botones.
—¿Qué sabes de la máquina de escribir? —le pregunté.
—Alguien la usó para escribir la carta y la lista, efectivamente. Pero todavía no hemos conseguido descubrir de dónde salió. Hemos controlado al médico dueño del cupé y está limpio. Hemos podido comprobar sus movimientos a lo largo de la noche. Lagerquist, el tendero que descubrió a Gantvoort, también parece limpio. ¿Qué has hecho tú?
—Nadie ha contestado a los telegramas que mandé ayer. He pasado por la agencia esta mañana al bajar hacia aquí y tengo a cuatro agentes controlando hoteles y buscando a cualquiera que se llame Bonfils; hay dos o tres familias con ese apellido en el listín. También he enviado un cable a nuestra sucursal de Nueva York para que manden revisar los registros de los vapores, a ver si ha llegado últimamente algún Emil Bonfils; y otro a nuestro corresponsal de París, a ver qué puede encontrar por allí.
—Supongo que deberíamos ir a ver al abogado de Gantvoort, Abernathy, y a esa señora Dexter antes que nada —propuso el sargento.
—Supongo que sí —concedí—. Probemos primero el abogado. Tal como están las cosas, ahora es el más importante.
Murray Abernathy, abogado de oficio, era un viejo caballero alto, fibroso, de hablar lento, que seguía llevando camisas con la pechera almidonada. Estaba tan lleno de su propia idea de la ética profesional que no nos ayudó tanto como habíamos esperado. Pero cuando le dejamos hablar, cuando permitimos que se enrollara a su manera, sí obtuvimos un poco de información. Lo que nos dijo se resume así:
El muerto y Creda Dexter tenían la intención de casarse el siguiente miércoles. Al parecer, el hijo de él y el hermano de ella se oponían a la boda, de modo que Gantvoort y la mujer planeaban casarse en secreto en Oakland y embarcarse hacia Oriente esa misma tarde. Suponían que al volver de su larga luna de miel se encontrarían con un hijo y un hermano, respectivamente, resignados a la idea del matrimonio.
Había un testamento nuevo en el que la mitad del legado de Gantvoort quedaba para su nueva esposa y la otra mitad iba a parar a su hijo y a su nuera. Pero el testamento nuevo estaba aún sin firmar y Creda Dexter sabía que así era. Ella sabía también —y este era uno de los puntos que Abernathy afirmó de manera tajante— que en el testamento anterior todo era para Charles Gantvoort y su esposa.
La herencia de Gantvoort, según dedujimos de las afirmaciones y alusiones indirectas de Abernathy, rondaría el millón y medio de dólares, una vez convertido en efectivo. El abogado dijo que no había oído hablar de Emil Bonfils y que nunca se había enterado de ninguna amenaza o intento de asesinato que afectara al muerto. No sabía, o no quería contarnos, nada que arrojara luz alguna sobre la naturaleza de aquello que, según se acusaba en la carta de amenaza, había robado el muerto.
Del despacho de Abernathy fuimos al apartamento de Creda Dexter, en un edificio nuevo y lujoso, a escasos minutos de paseo de la residencia de los Gantvoort.
Creda Dexter era una mujer baja de veintipocos años. Lo primero que llamaba la atención eran sus ojos. Eran grandes y profundos, del color del ámbar, y sus pupilas nunca descansaban. Cambiaban de tamaño constantemente, se expandían y se contraían, a veces lentamente, otras de manera repentina, variando sin cesar del tamaño de la cabeza de un alfiler a una amplitud que amenazaba con desparramarse sobre el iris ambarino.
Guiado por sus ojos descubrías que toda ella era exageradamente felina. Todos sus movimientos tenían la lentitud, suavidad y seguridad que transmiten los gatos; y el contorno de su cara, bastante hermosa, la forma de la boca, la nariz pequeña, la disposición de los ojos, la curvatura de las cejas, todo era felino. Su manera de llevar el pelo, denso y castaño, acrecentaba el efecto.
—El señor Gantvoort y yo —nos dijo una vez cumplidas las explicaciones preliminares— nos íbamos a casar pasado mañana. Su hijo y su nuera se oponían a la boda, igual que mi hermano Madden. Parece que todos consideraban excesiva nuestra diferencia de edad. Así que para evitar cualquier situación desagradable habíamos planeado casarnos sin hacer ningún ruido y luego irnos de viaje un año, o más, con la certeza de que a nuestra vuelta ya se habrían olvidado todas las quejas.
»Por eso el señor Gantvoort convenció a Madden para que fuera a Nueva York. Tenía algún asunto allí, algo que ver con la disolución de sus intereses en una mina de acero, y lo usó como excusa para quitarlo de en medio hasta que partiéramos de viaje de novios. Madden vivía aquí conmigo y me hubiera resultado prácticamente imposible hacer cualquier preparativo del viaje sin que él lo viera.
—¿Estuvo aquí anoche el señor Gantvoort? —le pregunté.
—No. Lo esperé porque íbamos a salir. Solía venir andando... Solo son unas manzanas. Cuando dieron las ocho y no había llegado llamé a su casa y Whipple me dijo que había salido casi una hora antes. Después volví a llamar dos veces más. Y luego, esta mañana, he llamado antes de ver el periódico y me han dicho que...
Tuvo que dejarlo ahí porque se le quebraba la voz: la única señal de pena que dio en toda la entrevista. La impresión que Charles Gantvoort y Whipple nos habían transmitido de ella nos había preparado para una exhibición de dolor más o menos elaborada por su parte. Pero nos decepcionó. No hubo ninguna vulgaridad en su desempeño: ni siquiera puso en marcha la fuente de lágrimas.
—¿Y anteanoche estuvo aquí el señor Gantvoort?
—Sí. Vino poco después de las ocho y se quedó hasta casi las doce. No salimos.
—¿Vino y se fue a pie?
—Que yo sepa, sí.
—¿Alguna vez le dijo algo acerca de una amenaza de muerte?
—No.
Movía la cabeza con determinación para subrayar la negativa.
—¿Conoce a Emil Bonfils?
—No.
—¿Nunca oyó al señor Gantvoort hablar de él?
—No.
—¿En qué hotel se hospeda su hermano en Nueva York?
Las negras pupilas inquietas se expandieron de pronto, como si tuvieran que derramarse hacia la zona blanca de los ojos. Fue la primera señal de miedo que vi en ella. Sin embargo, más allá de la delación de las pupilas, mantuvo la compostura.
—No lo sé.
—¿Cuándo salió de San Francisco?
—El jueves. Hace cuatro días.
O’Gar y yo recorrimos seis o siete manzanas caminando en silencio, pensativos, al salir del apartamento de Creda Dexter, y luego empezamos a hablar.
—Menuda gatita elegante, esa mujer. Si la acaricias en la dirección adecuada, se pone a ronronear. Como le des en sentido contrario, cuídate de sus uñas.
—¿Cómo interpretas la reacción de sus ojos cuando le he preguntado por su hermano? —pregunté.
—Hay algo, pero no sé qué es. No estaría de más controlarlo para ver si de verdad está en Nueva York. Si hoy está ahí, podemos dar por hecho que anoche no estaba aquí, incluso los aviones de correos tardan veintiséis o veintiocho horas para ese viaje.
—Hagámoslo —accedí—. Da la sensación de que Creda Dexter no estaba segura de que su hermano no estuviera implicado en el asesinato. Y no hay ninguna prueba de que Bonfils no tuviera ayuda. En cambio, no me imagino a Creda metida en el asesinato. Ella sabía que aún no estaba firmado el testamento nuevo. No tenía ningún sentido que ella misma se deshiciera de los tres cuartos de millón que le correspondían.
Enviamos un largo telegrama a la sucursal neoyorquina de la Continental y luego pasamos por la agencia para comprobar si había llegado alguna respuesta a los cables de la noche anterior. Y así era. Nadie había podido encontrar a ninguno de los mencionados en la lista mecanografiada; ni rastro de ninguno de ellos. De hecho, en dos casos, la dirección era errónea. Ni siquiera había ninguna casa que, en aquellas calles, tuviera el número indicado en la lista. Nunca la había habido.
IV
«A LO MEJOR NO ES TAN ABSURDO»
O’Gar y yo pasamos lo que quedaba de la tarde recorriendo la calle que separa la casa de los Gantvoort, en Russian Hill, y el edificio en que vivían los Dexter. Interrogamos a todo aquel —hombre, mujer o niño— que viviera, trabajara o jugara en algún lugar de cualquiera de las tres rutas distintas que el hombre podía haber seguido.
No encontramos a nadie que hubiera oído el disparo de Bonfils la noche anterior al asesinato. No encontramos a nadie que hubiera visto algo sospechoso la noche del asesinato. Nadie que hubiera visto que lo recogiera un cupé.
Entonces llamamos a casa de Gantvoort e interrogamos de nuevo a Charles, a su esposa y a todos los sirvientes... sin descubrir nada nuevo. Que ellos supieran, no faltaba nada que hubiera pertenecido al muerto, nada tan pequeño como para esconderlo en el tacón de un zapato.
El par de zapatos que llevaba cuando lo mataron era uno de los tres que le habían hecho a medida dos meses antes en Nueva York. Podía ser que hubiera quitado el tacón del izquierdo para hacerle un agujero que permitiese esconder en su interior algún objeto pequeño y volverlo a clavar en su sitio después; sin embargo, Whipple insistió en que él se hubiera percatado de una manipulación de ese tipo, salvo que la hubiese hecho un zapatero experto.
Agotado ese ángulo, volvimos a la agencia. Acababa de llegar un telegrama de la sucursal de Nueva York, según el cual en los registros de las compañías de navegación no constaba la llegada de ningún Emil Bonfils de Inglaterra, Francia o Alemania en los seis meses previos a la fecha. Todos los agentes que habían salido a peinar la ciudad en busca de algún Bonfils habían vuelto con las manos vacías. Habían encontrado e investigado a once personas que respondían al apellido Bonfils en San Francisco, Oakland, Berkeley y Alameda. Sus investigaciones habían descartado a los once sin lugar a dudas. Ninguno de aquellos Bonfils conocía a Emil. El peinado de hoteles no había arrojado ningún resultado.
O’Gar y yo nos fuimos juntos a cenar —una de esas típicas comidas malhumoradas, en la que ninguno de los dos pronunció más de seis palabras— y luego regresamos a la agencia para descubrir que había llegado otro telegrama de Nueva York:
Madden Dexter ha llegado al hotel McAlpin esta mañana con poderes legales para vender los intereses de Gantvoort en B. F. y en F. Iron Corporation. Niega saber de Emil Bonfils o de asesinato. Espera terminar trabajo y regresar a San Francisco mañana.
Dejé caer entre los dedos la hoja que había usado para descifrar el telegrama y nos quedamos mirándonos sin hacer nada, cada uno a un lado de mi escritorio, encarado al otro con mirada ausente, escuchando el ruido de los cubos de las señoras de la limpieza en el pasillo.
—Qué curioso —dijo O’Gar al fin, en tono suave, como si hablara solo. Yo asentí. Lo era—. Tenemos nueve pistas —añadió a continuación— y no hemos sacado nada de ninguna. Número uno: el muerto os llamó y os dijo que un tal Emil Bonfils, a quien había conocido en París hace mucho tiempo, le había disparado y le mandaba amenazas de muerte.
»Número dos: la maquina de escribir que usaron para matarlo y para escribir la carta y la lista. Seguimos buscando su origen, de momento sin éxito. Y encima, ¿a quién se le ocurre usar eso como arma? Parece que el tal Bonfils se calentó y le dio un golpe a Gantvoort con lo primero que encontró a mano. Pero... ¿qué hacía la máquina de escribir en un coche robado? ¿Y por qué le habían limado la numeración?
Sacudí la cabeza para hacerle entender que no tenía ninguna respuesta y O’Gar siguió enumerando pistas:
—Número tres: la carta de amenaza, que encaja con lo que Gantvoort dijo la tarde anterior por teléfono.
»Número cuatro: las dos balas con las cruces en la punta.
»Número cinco: el joyero.
»Número seis: el mechón de pelo amarillo.
»Número siete: el hecho de que alguien se llevara el zapato del muerto y los botones de su cuello.
»Número ocho: La cartera con dos billetes de diez dólares, tres recortes y la carta, encontrada en la carretera.
»Número nueve: el hallazgo del zapato al día siguiente, envuelto en un periódico de Filadelfia de cinco días antes, con los botones del cuello desaparecidos, más otros cuatro, y una llave oxidada.
»Esa es la lista. Si alguna de ellas significa algo será que Gantvoort le afanó algo a Emil Bonfils, sea quien fuere, en París en 1902 y que este volvió para recuperarlo. Recogió a Gantvoort anoche en un coche robado, llevando consigo, vaya Dios a saber por qué razón, una máquina de escribir. Gantvoort armó una discusión y Bonfils le aporreó la azotea con la máquina y luego le registró los bolsillos, aunque al parecer no encontró nada. Decidió que lo que buscaba estaba en el zapato izquierdo de Gantvoort, así que se lo llevó. Y luego... Pero lo de la lista llena de errores o el truco de los botones del cuello no tiene explicación, ¿no?
—¡Sí que lo tiene! —intervine, incorporándome, ya despierto por completo—. Será nuestra pista número diez, la única que vamos a seguir a partir de ahora. Esa lista, salvo por el nombre y la dirección de Gantvoort, era una mentira. Si llega a ir en serio, nuestra gente hubiera encontrado al menos una de las cinco personas cuyo nombre aparecía en la lista. Pero no encontraron ni rastro de ninguno. Y dos direcciones remitían a números que ni siquiera existían.
»La lista era una farsa, metida en la cartera con los recortes y veinte dólares para reforzar la historia y luego tirada en la carretera, cerca del coche, para despistarnos. Y si eso es así, entonces apuesto cien por uno a que todas las demás pistas son falsas también.
»A partir de ahora consideraré esas nueve pistas preciosas como falsos anzuelos. Y haré exactamente lo contrario de lo que se pretende con ellas. Busco a un hombre que no se llama Emil Bonfils y que ni siquiera tiene las iniciales E. B.; no es francés y no estuvo en París en 1902. Es un hombre que no tiene el pelo claro, no lleva una pistola del calibre 45 y no tiene nada que ver con ningún anuncio por palabras de algún periódico. Un hombre que no mató a Gantvoort para recuperar nada que pudiera estar escondido en un zapato o en un botón de cuello. ¡Ese es el tipo que persigo ahora!
El sargento achinó sus ojitos verdes con expresión pensativa y se rascó la cabeza.
—¡A lo mejor no es tan absurdo! —dijo—. Tal vez tengas razón. Supongamos que es así. ¿Y entonces...? La gatita Dexter no lo hizo: le costaba tres cuartos de millón. Su hermano tampoco lo hizo: está en Nueva York. Además, nadie se carga a un tipo solo porque es demasiado mayor para casarse con su hermana. ¿Charles Gantvoort? Él y su esposa son los únicos que sacan algo de dinero con la muerte del viejo antes de firmar el testamento nuevo. Solo tenemos su palabra para demostrar que Charles pasó esa noche en casa. Los sirvientes no lo vieron entre las ocho y las once. Tú estabas ahí y tampoco lo viste hasta las once. Y ni tú ni yo creemos que se haya cargado al viejo, aunque es obvio que podría haberlo hecho. Entonces, ¿quién?
—Esa tal Creda Dexter —sugerí— se iba a casar con Gantvoort por dinero, ¿no? Tú no te crees que estuviera enamorada de él, ¿verdad?
—No. Supongo, por lo que vi en ella, que estaba enamorada del millón y medio.
—De acuerdo —seguí—. Y no es exactamente fea, ni mucho menos. ¿Tú crees que Gantvoort sería el único hombre enamorado de ella?
—¡Te sigo! ¡Te sigo! —exclamó O’Gar—. Quieres decir que podría haber algún jovencito por ahí que no tenía un millón y medio detrás y que no se tomó muy bien que lo despreciara alguien que sí lo tenía. Puede ser, puede ser.
—Bueno, supongamos que enterramos todo esto que estábamos usando y probamos nuestro nuevo enfoque.
—Me parece bien —contestó—. Empezamos mañana por la mañana, entonces. Dedicaremos nuestro tiempo a perseguir al rival de Gantvoort en la competencia por el pellejo de la gatita Dexter.
V
«HE AQUÍ EL SEÑOR SMITH»
Con o sin razón, eso es lo que hicimos. Guardamos aquellas pistas tan bonitas en un armario, lo cerramos con llave y nos olvidamos de ellas. Luego salimos a buscar a todos los conocidos de Creda Dexter y pasarlos por el cedazo hasta aislar al asesino.
Pero no era tan simple como parecía.
Pese a todo lo que excavamos en su pasado, no conseguimos sacar a la luz un hombre a quien pudiéramos considerar su pretendiente. Ella y su hermano llevaban tres años en San Francisco. Seguimos su rastro durante ese tiempo, de apartamento en apartamento. Interrogamos a cualquiera que pudiera conocerla, aunque solo fuera de vista. Y nadie pudo hablarnos de un solo hombre que se hubiera interesado por ella, aparte de Gantvoort. Al parecer, nadie la había visto nunca con un hombre que no fuera Gantvoort o su hermano.
Todo eso, si bien no nos permitía avanzar, al menos nos convenció de que estábamos sobre la pista correcta. Tenía que haber, decíamos, por lo menos un hombre en su vida durante aquellos tres años, aparte de Gantvoort. O mucho nos equivocábamos, o no era precisamente el tipo de mujer que desalentaba la atención masculina: y desde luego estaba dotada para atraerla por naturaleza. Y si había otro hombre, el mero hecho de que lo hubiera mantenido tan en secreto reforzaba la posibilidad de que estuviera implicado en la muerte de Gantvoort.
Fracasamos en el intento de averiguar dónde habían vivido los Dexter antes de llegar a San Francisco, pero tampoco nos interesaba demasiado su vida anterior. Claro que cabía la posibilidad de que algún amante de los viejos tiempos hubiera vuelto a salir a escena; pero en ese caso tenía que ser más fácil encontrar la conexión reciente que la antigua.
Según demostraron nuestras exploraciones sin ninguna duda, la suposición de que los Dexter eran cazadores de fortunas había sido correcta. Todas sus actividades apuntaban a eso, aunque no parecía haber en su pasado ningún acto que pudiera considerarse delictivo.
Fui a ver a Creda Dexter de nuevo y pasé una tarde entera en su apartamento, taladrándola con una pregunta tras otra, todas dirigidas al asunto de sus antiguas relaciones amorosas. ¿A quién había dejado tirado a cambio de Gantvoort y su millón y medio? Y la respuesta siempre era «nadie». Una respuesta que yo escogí no creer.
Hicimos seguir a Creda Dexter día y noche y no adelantamos ni un milímetro. Quizá sospechara que la vigilábamos. De todos modos, apenas salía de su apartamento y cuando lo hacía era para las tareas más ingenuas. Mantuvimos su apartamento bajo vigilancia tanto si estaba ella como si no. Nadie lo visitó. Pinchamos su teléfono y las escuchas no llevaron a nada. Intervinimos su correo, pero no recibía ni una carta, ni siquiera publicidad.
Mientras tanto, habíamos averiguado ya de dónde procedían los tres anuncios encontrados en la cartera: de las páginas de anuncios por palabras de un periódico de Nueva York, otro de Chicago y otro de Portland. El de Portland había salido cinco días antes del asesinato; el de Chicago, cuatro días antes y el de Nueva York, cinco días. Los tres podían haberse conseguido en cualquier quiosco de San Francisco el mismo día del asesinato; disponibles para quien quisiera comprarlos y recortarlos con la intención de encontrar material que pudiera confundir a los investigadores.
El corresponsal de la agencia en París había encontrado a nada menos que seis Emil Bonfils, todos ellos irrelevantes en cuanto concernía a nuestra investigación, y tenía pistas sobre otros tres.
Pero a O’Gar y a mí ya no nos preocupaba ningún Emil Bonfils; aquel enfoque estaba muerto y enterrado. Ibamos avanzando en nuestra tarea: la búsqueda del rival de Gantvoort.
Así fueron pasando los días y así estaban las cosas cuando llegó el día del regreso de Madden Dexter de Nueva York. Nuestra sucursal de allí lo había mantenido vigilado y nos había avisado de su partida, de modo que yo sabía en qué tren iba a llegar. Quería hacerle unas cuantas preguntas antes de que lo viera su hermana. Él podía decirme lo que yo quería saber y tal vez estuviera dispuesto, siempre y cuando lo cogiera antes de que su hermana tuviese ocasión de mandarle callar.
Si lo hubiese conocido de vista podría haberlo recogido cuando bajara del tren en Oakland, pero no lo conocía; y no quería llevar conmigo a Charles Gantvoort o a cualquier otro para que me ayudara a reconocerlo.
Así que me fui esa mañana a Sacramento y allí monté en su tren. Metí mi tarjeta en un sobre y se lo dí a un mensajero en la estación. Luego seguí al mensajero por todo el tren mientras él iba llamando: «¡Señor Dexter, señor Dexter!». En el último vagón, con barra de servicio y ventanas grandes para observar el paisaje, un hombre flaco, con el cabello oscuro, traje de lana de buena hechura, abandonó por un momento la contemplación del andén por una ventana y tendió una mano hacia el muchacho.
Lo estudié mientras rasgaba el sobre con gestos nerviosos para abrirlo y leía mi tarjeta. Justo en ese momento le tembló levemente la barbilla, un temblor que subrayaba la debilidad de un rostro que ni en su mejor expresión podía parecer fuerte. Le calculé entre veinticinco y treinta años; peinado con raya en medio y gomina; ojos grandes, marrones y demasiado expresivos, nariz pequeña y bien formada; bigote moreno bien cuidado; labios muy rojos y suaves... Ese tipo de hombre.
Cuando él alzó la mirada me dejé caer en la silla vacía que había a su lado.
—¿Es usted el señor Dexter?
—Sí —respondió—. Supongo que me querrá ver por la muerte del señor Gantvoort, ¿no?
—Ajá. Quería hacerle algunas preguntas y como daba la casualidad de que estaba en Sacramento me ha parecido que si volvía con usted en el tren podría planteárselas sin robarle demasiado tiempo.
—Si hay algo que pueda decirle —me aseguró—, lo haré encantado. Pero ya dije a los agentes de Nueva York todo lo que sabía y no pareció que lo encontraran demasiado valioso.
—Bueno, la situación ha cambiado un poco desde que usted salió de Nueva York. —Mientra hablaba, le miraba la cara con atención—. Lo que entonces nos parecía de nulo valor, puede ser justo lo que ahora nos interesa.
Hice una pausa mientras él se humedecía los labios y me esquivaba la mirada. Tal vez no sepa nada, pensé, pero desde luego está que salta. Le hice esperar unos momentos más mientras fingía pensar algo en profundidad. Estaba convencido de que, si me lo camelaba bien, podía darle la vuelta por completo. No parecía estar hecho de un material demasiado duro.
Íbamos sentados con las cabezas bastante juntas, de modo que los otros cuatro o cinco pasajeros del vagón no pudieran oír nuestra conversación; y esa postura me favorecía. Una de las cosas que sabe cualquier agente es que a menudo resulta fácil obtener información, o incluso una confesión, por parte de alguien de naturaleza débil, si acercas tu cabeza a la suya y hablas con un tono fuerte. Yo allí no podía hablar muy alto, pero la cercanía de nuestras cabezas representaba por sí misma una ventaja.
—De todos los hombres con quienes se relacionaba su hermana —ataqué por fin—, aparte del señor Gantvoort, ¿quién era el más atento?
Tragó saliva con tanta fuerza que hasta pude oírlo. Luego miró por la ventana, me dirigió una mirada fugaz a mí y de nuevo a la ventana.
—La verdad es que no sabría decidirlo.
—De acuerdo. Veámoslo de esta manera. Supongamos que repasáramos de uno en uno a todos los hombres que mostraban algún interés por ella o, al contrario, que generaban su interés. —Él seguía mirando por la ventana—. ¿Por quién empezamos? —Lo apreté.
Su mirada se desplazó hasta encontrarse con la mía durante un segundo, con una especie de tímida desesperación en los ojos.
—Ya sé que sonará estúpido, pero yo, su hermano, no podría darle ningún nombre de un hombre en el que Creda tuviera interés alguno antes de conocer a Gantvoort. Que yo sepa, nunca había sentido nada por un hombre antes de conocerlo. Por supuesto, puede que hubiera alguien y yo no me enterase, pero...
Sí que sonaba absurdo, desde luego. La Creda Dexter con la que yo había hablado —una gatita huidiza, como la llamaba O’Gar— no me pareció capaz de ir demasiado lejos sin llevar al menos a un hombre atado al remolque. El guapito que tenía delante me estaba mintiendo. No se me ocurría otra explicación.
Lo ataqué con uñas y dientes, pero aquella noche, al llegar a Oakland, seguía con su afirmación original: que hasta donde él sabía Gantvoort era el único pretendiente de su hermana.Y yo entendí que había metido la pata, que había subestimado a Madden Dexter y había jugado mal mis cartas al intentar tumbarlo demasiado pronto y desvelar de un modo tan directo el verdadero interés que perseguía. O era mucho más fuerte de lo que yo había supuesto, o bien su interés en proteger al asesino de Gantvoort era mucho mayor de lo previsible.
Pero sí había conseguido algo: si Dexter mentía, ya no podía dudarse de que Gantvoort se había enfrentado a algún rival y Madden Dexter creía, o sabía, que dicho rival había asesinado a Gantvoort.
En Oakland, cuando salimos del tren yo ya sabía que había perdido, que no me iba a decir lo que yo quería saber; esa noche no, en cualquier caso. Sin embargo, seguí con él, me pegué a su lado cuando abordamos el ferry a San Francisco pese a que su deseo de librarse de mí resultaba obvio. Siempre cabe la posibilidad de que ocurra lo inesperado; así que seguí acosándolo con mis preguntas cuando el barco abandonó el muelle.
Al poco un hombre se acercó a donde estábamos sentados, un tipo grande y corpulento, con un abrigo largo y cargado con una bolsa negra.
—¡Hola, Madden! —saludó a mi compañero, al tiempo que se acercaba a él con una mano tendida—. Acabo de llegar y estaba intentando recordar tu número de teléfono —añadió mientras dejaba la bolsa en el suelo y le estrechaba la mano con calidez.
Madden Dexter se volvió hacia mí:
—Le presento al señor Smith —dijo. Luego dio mi nombre al gigantón y añadió—: Trabaja en la sede local de la Agencia de Detectives Continental.
La etiqueta —que sin duda conllevaba una advertencia a beneficio de Smith— me hizo poner en pie y prestar mucha atención. Sin embargo, el ferry estaba abarrotado: habría un centenar de personas a la vista, todas sentadas alrededor de nosotros. Me relajé, mostré una sonrisa agradable y estreché la mano del señor Smith. Fuera quien fuese, y más allá de la relación que pudiera tener con el asesinato... —y, si no la tenía, ¿por qué había tenido Dexter tanta prisa por hacerle saber quién era yo?— allí no podía hacerme nada. La cantidad de gente que nos rodeaba me beneficiaba. Ese fue mi segundo error del día.
La mano izquierda de Smith acababa de meterse en el bolsillo del abrigo o, mejor dicho, por uno de esos cortes verticales que llevan algunos abrigos para que se pueda alcanzar el bolsillo interior sin necesidad de desabrochar la prenda. La mano había cruzado ese corte y el abrigo se había retirado lo suficiente para permitirme atisbar una automática de cañón corto que, protegida de la visión de todos los demás, apuntaba hacia mi cintura.
—¿Vamos a la cubierta? —preguntó Smith. Y era una orden.
Dudé. No me gustaba la idea de abandonar a toda aquella gente que tan ciegamente permanecía en torno a nosotros. Pero la cara de Smith no era la de un hombre cauteloso. Tenía la pinta de alguien dipuesto a hacer caso omiso de la presencia de un centenar de testigos sin demasiado problema.
Me di media vuelta y eché a andar entre la gente. Él llevaba la mano derecha apoyada en mi hombro, con actitud de familiaridad, mientras caminaba detrás de mí; la izquierda sostenía el arma que, bajo el abrigo, me presionaba la columna.
La cubierta estaba desierta. Una densa niebla, húmeda como la lluvia —la niebla característica de las noches de invierno en la bahía de San Francisco—, cubría el barco y el agua y hacía que la gente prefiriese buscar refugio en el interior. Nos envolvía, gruesa e impenetrable; pese a las luces que brillaban en lo alto, yo no alcanzaba a ver el fin de la embarcación.
Me detuve. Smith me empujó por detrás.
—Más allá, donde podamos hablar —retumbó su voz en mi oído.
Seguí caminando hasta que llegué a la borda. Un fuego me ardió de pronto en todo el cogote... Minúsculos puntitos de luz brillaban en la negrura que tenía ante mí, iban creciendo, se abalanzaban sobre mí...
VI
«¡ESAS MALDITAS SIRENAS!»
¡Semiconsciente! De manera puramente mecánica me esforzaba por mantenerme a flote como fuera mientras trataba de quitarme el abrigo. Sentía en la nuca un latido diabólico. Me ardían los ojos. Me sentía pesado e inflado, como si me hubiera tragado litros de agua.
La niebla, baja y espesa, se pegaba al agua; no se veía nada por ningún lado. Cuando conseguí librarme del entorpecimiento del abrigo ya se me había despejado un poco la cabeza, pero al recuperar la conciencia aumentaba todavía más el dolor.
Una luz brilló entre la bruma a mi izquierda y luego desapareció. Entre la manta de la niebla, procedentes de todas las direcciones y en una docena de tonos distintos, unas cercanas y otras no tanto, iban sonando las sirenas de niebla. Paré de nadar y me quedé flotando boca arriba para intentar determinar dónde me encontraba.
Al cabo de un rato distinguí los estallidos de la sirena de Alcatraz, quejosos y regularmente espaciados. Pero no me decían nada.
Me llegaban desde la niebla sin dirección aparente, como si me cayesen directamente de arriba.
Estaba en algún lugar de la bahía de San Francisco y eso es todo lo que sabía, aunque sospechaba que la corriente me estaba barriendo hacia fuera, hacia el Golden Gate. Pasó un rato y entendí que había abandonado la ruta de los ferris de Oakland; hacía tiempo ya que no me pasaba cerca ningún barco. Me alegré de haber abandonado la zona de tránsito. Con aquella niebla, si pasaba un barco, en vez de recogerme lo más probable era que me pasara por encima.
El agua me estaba helando, así que me di media vuelta y empecé a nadar con el vigor suficiente para mantener la circulación de la sangre, al tiempo que conservaba energías hasta que tuviera una meta clara.
Una sirena empezó a rugir su nota repetida cada vez más cerca y al poco se hicieron visibles las luces del barco desde el cual sonaba. Pensé que sería un ferry de Sausalito. Se acercó más y yo llamé y llamé hasta que me quedé sin aliento y con la garganta destrozada. Sin embargo, la sirena, con aquel aviso que parecía un lamento, ahogaba mis gritos. El barco pasó y la niebla se cerró tras él. La corriente era más fuerte ahora y el intento de llamar la atención del ferry de Sausalito me había debilitado. Me quedé flotando, dejando que el agua me llevase en la dirección que quisiera, descansando. De pronto apareció otra luz delante de mí, se quedó allí suspendida un instante y desapareció. Me puse a gritar, a mover los brazos y las piernas como un loco con la intención de avanzar por el agua hacia el lugar que ocupaba aquella luz. No volví a verla. Me invadió el cansancio y un cierto sentido de inutilidad. El agua ya no estaba fría. Me calentaba un aturdimiento cómodo y tranquilizador. Dejó de latirme la cabeza: ya no sentía nada de nada. Y ya no veía ninguna luz, pero sí me llegaban las sirenas... sirenas... sirenas por delante, por detrás, a ambos lados; me molestaban, me irritaban.
Si no llega a ser por ellas, hubiera renunciado a todo esfuerzo. Se habían convertido en el único detalle desagradable de mi situación: el agua era agradable, la fatiga era agradable. Pero las sirenas me atormentaban. Las maldije con petulancia y decidí nadar hasta dejar de oírlas y luego, en el silencio de la amable niebla, dormirme...
De vez en cuando daba una cabezada, pero me sacaba del sueño la voz lastimera de alguna sirena: «¡Esas malditas sirenas! ¡Esas malditas sirenas!», me quejaba una y otra vez en voz alta. Al poco descubrí que una de ellas se me echaba encima desde atrás, cada vez más fuerte y altisonante. Me volví y esperé. Unas luces, parduscas y humeantes, se revelaron a la vista.
Con precaución exagerada para no hacer ni la menor salpicadura, me desplacé hacia un lado. Cuando pasara aquella molestia podría dormirme al fin. Me reí con disimulo y en silencio cuando las luces fueron pasando y me quedó una absurda sensación de triunfo por la inteligencia con que había eludido aquella embarcación.
Esas malditas sirenas...
La vida —el afán de vivir— volvió de pronto a mi ser.
Grité al barco que se alejaba y hasta la última pizca de mi cuerpo se esforzó por alcanzarlo. Entre una brazada y la siguiente alzaba la cabeza para gritar...
VII
«QUÉ BIEN TE LO PASAS, ¿NO?»
Cuando recuperé la conciencia por segunda vez en la noche estaba tumbado boca arriba sobre un carro de maletas que se movía. A mi alrededor se acumulaban hombres y mujeres que iban caminando junto al carro y me miraban con curiosidad. Me incorporé.
—¿Dónde estamos? —pregunté.
Un hombrecillo de cara sonrosada y vestido con uniforme respondió a mi pregunta:
—Bajando a tierra en Sausalito. Quédese quieto. Lo llevaremos al hospital.
Miré alrededor.
—¿Cuánto falta para que el barco vuelva a zarpar hacia San Francisco?
—Sale enseguida.
Me bajé del carro y eché a andar de nuevo hacia el barco.
—Me voy en él —dije.
Al cabo de media hora, estremecido y temblando con mi ropa mojada, con la boca bien apretada para que no me castañetearan los dientes como si en mi boca se jugara una partida de dados, monté en un taxi en la terminal de los ferris y me fui a casa.
Una vez allí me tragué media pinta de whisky, me froté con una toalla áspera hasta dejarme la piel en carne viva y, salvo por un enorme cansancio y un dolor de cabeza todavía peor, volví a sentirme casi humano. Contacté con O’Gar por teléfono, le pedí que acudiera de inmediato a mi casa y luego llamé a Charles Gantvoort.
—¿Ha visto ya a Madden Dexter? —le pregunté.
—No, pero he hablado con él por teléfono. Me llamó nada más llegar. Le pedí que se reuniera conmigo por la mañana en el despacho del señor Abernathy para que podamos comentar el encargo que le hizo mi padre.
—¿Puede llamarlo ahora y decirle que ha recibido un mensaje de fuera de la ciudad y tiene que salir mañana por la mañana a primera hora y que le gustaría pasar ahora mismo por su apartamento para verlo?
—Bueno, claro, si usted quiere.
—¡Bien! Hágalo. Lo llamaré dentro de un rato para ir a verlo con usted.
—¿Qué ha...?
—Se lo contaré cuando nos veamos.
Colgué. Estaba acabando de vestirme cuando llegó O’Gar.
—¿Te ha contado algo? —me preguntó, pues conocía mi plan de encontrarme con Dexter en el tren e interrogarlo.
—Sí —contesté, con amargo sarcasmo—, pero luego casi me olvido. Lo he taladrado todo el rato desde Sacramento a Oakland sin arrancarle ni un suspiro. En el ferry que nos traía aquí me ha presentado a un tipo al que ha llamado «señor Smith» y le ha dicho que yo era detective. Ten en cuenta que todo eso ha pasado en medio de un ferry abarrotado de gente. El señor Smith me planta un arma en el vientre, me obliga a desfilar a cubierta, me golpea en la nuca y me tira al mar.
—Qué bien te lo pasas, ¿no? —se rió O’Gar. Luego arrugó la frente—. Entonces, parece que Smith será el que buscamos, el que se cargó a Gantvoort. ¿Por qué demonios querría ponerse en evidencia de esa manera, tirándote por la borda?
—Se me escapa —le confesé mientras intentaba descubrir cuál de mis sombreros y gorros me pesaría menos en la cabeza magullada—. Dexter sabía que yo iba en busca de algún antiguo amante de su hermana, claro. Y debió de pensar que yo sabía mucho más de lo que sé; si no, no hubiera hecho una jugada tan burda como esa de desvelar quien era yo al señor Smith delante de mí. Quizá cuando Dexter perdió la cabeza y se equivocó de jugada en el ferry, Smith pensó que yo iría después tras él, o incluso allí mismo. De todos modos, lo sabremos dentro de bien poco —dije mientras bajábamos al taxi que nos esperaba y arrancábamos al encuentro de Gantvoort.
—No cuentas con que Smith esté a la vista, ¿no? —preguntó el sargento.
—No. Estará encerrado en algún sitio hasta que vea cómo va la cosa. Pero Madden Dexter tiene que estar expuesto si quiere protegerse. Como tiene coartada, en lo que concierne al asesinato está libre de sospecha. Y como se supone que yo estoy muerto, cuanto más visible se muestre más a salvo quedará. Pero está claro que sabe de qué va esto, aunque eso no implica que esté forzosamente implicado. Hasta donde yo pude ver, no salió a la cubierta con Smith y conmigo. En cualquier caso, estará en su casa. Y esta vez hablará; nos va a contar su cuentito.
Charles Gantvoort estaba en los escalones de acceso a su casa cuando llegamos. Montó en nuestro taxi y nos dirigimos hacia el apartamento de Dexter. No tuvimos tiempo de responder a ninguna de las preguntas que nos iba disparando Gantvoort a cada vuelta de rueda.
—¿Está en casa esperándole? —le pregunté.
—Sí.
Luego salimos del taxi y fuimos al edificio de apartamentos.
—Soy el señor Gantvoort, y vengo a ver al señor Dexter, dijo al filipino de la recepción. El chico habló por teléfono.
—Suban directamente —nos dijo.
Al llegar ante la puerta de los Dexter me adelanté a Gantvoort y presioné el timbre. Creda Dexter abrió la puerta. Al ver que yo pasaba por su lado para entrar en el apartamento, sus ojos ambarinos se abrieron mucho y la sonrisa desapareció.
Avancé deprisa por el pasillo pequeño y me metí en la primera habitación que, por tener la puerta abierta, irradiaba algo de luz. ¡Y me encontré cara a cara con Smith! Nos quedamos los dos sorprendidos, pero su asombro era mucho más profundo que el mío. Ninguno de los dos había esperado ver al otro; pero yo sabía que él estaba vivo, mientras que él tenía un montón de razones para creerme en el fondo de la bahía. Me aproveché del tamaño de su perplejidad para acercarme dos pasos a él antes de que entrara en acción. Bajó una mano en un barrido. Yo le lancé el puño derecho a la cara; se lo lancé con cada gramo de mis ochenta kilos detrás, reforzados por el recuerdo de cada segundo que había pasado en el agua, cada latido de mi cabeza golpeada. Su mano, que ya se abalanzaba en busca de la pistola, subió demasiado tarde para protegerse del puñetazo. Cuando mi puño aplastó su cara, algo se quebró y se me quedó la mano entumecida. Pero él cayó fulminado y se quedó quieto. Salté por encima de él hacia una puerta que había en el otro extremo de la habitación, al tiempo que soltaba mi arma con la mano izquierda.
—¡Dexter está por ahí! —grité hacia atrás para que lo oyera O’Gar, que entraba con Gantvoort y Creda por la misma puerta que yo—. ¡Tened los ojos bien abiertos!
Recorrí corriendo las otras cuatro habitaciones del apartamento y abrí las puertas de los armarios y miré por todas partes, pero no encontré a nadie.
Entonces regresé al lugar donde Creda Dexter estaba intentanto revivir a Smith con la ayuda de O’Gar y Gantvoort. El sargento me miró por encima del hombro.
—¿Quién crees que es este gracioso? —me preguntó.
—Mi amigo, el señor Smith.
—Gantvoort dice que es Madden Dexter.
Miré a Charles Gantvoort y este movió la cabeza para asentir.
—Este es Madden Dexter —dijo.
VIII
«¡OJALÁ TE CUELGUEN!»
Estuvimos manipulando a Dexter casi diez minutos hasta que abrió los ojos. En cuando pudo sentarse, empezamos a dispararle preguntas y acusaciones, con la esperanza de conseguir que confesara antes de recuperarse de sus temblores, pero tanto no temblaba. Lo único que le sacamos fue:
—Enciérrenme, si quieren. Si tengo algo que decir se lo diré a mi abogado y a nadie más.
Creda Dexter, que había dado un paso atrás al ver que su hermano recuperaba la conciencia y permanecía un poco apartada mirándonos, se adelantó de pronto y me agarró de un brazo.
—¿Qué tienen contra él? —preguntó en tono imperativo.
—Preferiría no decirlo —respondí—. En cambio, no me importa contarle esta parte: le vamos a dar una oportunidad, en una hermosa sala de juicios, de demostrar que no mató a Leopold Gantvoort.
—¡Estaba en Nueva York!
—¡No! Tenía un amigo que fue a Nueva York, se hizo pasar por Madden Dexter y con ese nombre se ocupó de los asuntos de Gantvoort. Pero si este es el verdadero Madden Dexster, entonces lo más cerca que ha estado de Nueva York fue cuando se encontró con su amigo en el ferry para darle los papeles relacionados con la transacción de la B. F. & F Iron Corporation; ahí supo que yo había tropezado con la verdad sobre su coartada, aunque en ese momento ni yo mismo lo supiera.
Ella se volvió bruscamente para encararse a su hermano.
—¿Es verdad? —le preguntó.
Él la miró con desprecio y siguió tanteando con una mano el punto de la mandíbula que había encajado mi puñetazo.
—Diré todo lo que tengo que decir a mi abogado —repitió.
—Ah, ¿sí? —le disparó ella—. Bueno, pues yo diré todo lo que tengo que decir ahora mismo. —Dio media vuelta para encararse de nuevo hacia mí—. ¡Madden no es mi hermano! Yo me llamo Ives. Madden y yo nos conocimos en St. Louis hará unos cuatro años, estuvimos un año, más o menos, dando vueltas por ahí y luego vinimos a Frisco. Era un estafador; lo sigue siendo. Conoció al señor Gantvoort hace seis o siete meses y lo fue preparando para liarlo con un engaño. Lo trajo aquí un par de veces y me presentó como su hermana. A menudo nos hacíamos pasar por hermanos.
»Luego, cuando el señor Gantvoort ya había venido un par de veces, Madden decidió cambiar de juego. Pensó que a Gantvoort le gustaba y que le podría sacar más dinero si practicaba con él una especie de extorsión original. Yo tenía que seguir engañando al viejo hasta que lo tuviera dominado, hasta que lo tuviéramos tan controlado que no pudiera escaparse y tuviéramos algo que se pudiera usar contra él; algo bueno y fuerte. Luego lo sacudiríamos para sacar un montón de dinero.
»Durante un tiempo, todo salió bien. Él se encaprichó de mí en serio. Y al final me pidió que me casara con él. No se nos había pasado por la imaginación. Nuestro juego era la extorsión. Pero cuando me pidió que me casara con él intenté convencer a Madden para que lo dejáramos. Admito que el dinero del viejo tenía algo que ver, que me influenciaba, pero empezaba a tenerle un poco de cariño yo también. Era muy amable en ciertos sentidos; yo nunca había conocido a nadie tan amable.
»Así que se lo conté todo a Madden y sugerí que abandonáramos el otro plan y yo me casara con Gantvoort. Me comprometí a asegurarme de que a Madden no le faltara su provisión de dinero; sabía que podía conseguir lo que quisiera del señor Gantvoort. Y a Madden se lo decía en serio. El señor Gantvoort me gustaba, pero Madden lo había descubierto y me lo había regalado; o sea que no pensaba dejarlo tirado. Estaba dispuesta a hacer cuanto pudiera por él.
»Pero Madden no lo quería ni oír. A la larga habría sacado más dinero haciendo lo que yo le sugería, pero él quería su puñadito de entrada. Y para que todo fuera aún menos razonable, le dio uno de sus ataques de celos. ¡Una noche me pegó! Fue la gota que colmó el vaso. Tomé la decisión de abandonarlo. Le dije al señor Gantvoort que mi hermano se oponía amargamente a nuestro matrimonio y él mismo se daba cuenta de que siempre se estaba quejando. Así que lo arregló todo para quitárnoslo de encima hasta que hubiéramos zarpado en nuestro viaje de bodas. Y nos pareció que lo habíamos engañado por completo, pero yo tenía que haberme dado cuenta de que él se daría cuenta de nuestra estratagema. Habíamos planeado estar de viaje un año, más o menos, y yo creía que a esas alturas Madden ya me habría olvidado, o yo estaría preparada para manejarlo si intentaba crearnos algún problema.
»En cuanto supe que habían matado al señor Gantvoort, tuve la corazonada de que había sido Madden. Sin embargo, su presencia en Nueva York al día siguiente parecía indudable y me pareció que había sido injusta con él. Y me encantó saber que no estaba involucrado. Pero ahora...
Giró en redondo para encararse a quien hasta entonces había sido su socio.
—Ahora espero que te cuelguen, gran mamón. —Ahora giró de nuevo hacia mí. Aquello ya no era una gatita huidiza, sino una gata furiosa que escupía y mostraba los dientes y las uñas—. ¿Qué pinta tenía el tipo que fue a Nueva York en su nombre? —Le describí al hombre con quien había hablado en el tren—. Evan Felter —dijo, tras un momento de duda—. Solía trabajar con Madden. Es probable que lo encuentres escondido en Los Ángeles. Si le aprietas un poco los tornillos te soltará todo lo que sabe. ¡Es una hermanita floja! Lo más probable es que no conociera el juego de Madden hasta que este terminó. ¿Qué te parece? —escupió en dirección a Madden Dexter—. ¿Qué te parece para empezar? Tú me aguaste la fiesta, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a dedicar cada minuto de mi vida desde ahora hasta que te liquiden, ayudándoles a liquidarte.
Y además lo hizo. Con su ayuda, no nos costó gran cosa reunir las demás pruebas que necesitábamos para colgarlo. Y no creo que su disfrute de los tres cuartos de millón de dólares se arruine ni un ápice por ningún escrúpulo a propósito de lo que hizo a Madden. Ahora es una mujer muy respetable y está feliz de haberse librado del estafador.