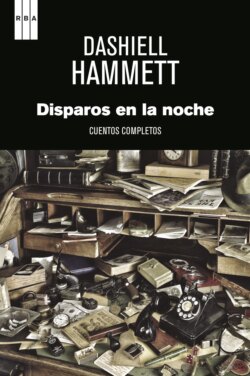Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 28
DISPAROS EN LA NOCHE
ОглавлениеEra una casa de obra vista, grande y cuadrada, con un tejado de pizarra verde de alero tan grande que daba la sensación de ser un edificio demasiado achaparrado para tener dos pisos; se alzaba en una colina de hierba, bastante alejada de la carretera secundaria a la que daba la espalda para poder bajar la mirada hacia el río Mokelumne.
El Ford que había alquilado para llegar allí desde Knownburg entró en sus dominios por un alto portón de rejilla de acero, avanzó por un camino circular de gravilla y me dejó a un palmo de la veranda acristalada que rodeaba toda la planta baja.
—Ese es el yerno de Exon —me dijo el conductor mientras guardaba en el bolsillo el billete que acababa de darle y se preparaba para partir.
Al volverme vi a un hombre alto y descoyuntado, de unos treinta años, que cruzaba la veranda para salir hacia mí: un hombre de vestimenta descuidada, con una mata de pelo moreno arremolinado sobre un rostro hermoso y quemado por el sol. Había una insinuación de crueldad en los labios que, justo en ese momento, sonreían con pereza y algo más que una insinuación de imprudencia en sus ojos grises entrecerrados.
—¿Señor Gallaway? —pregunté al verlo bajar las escaleras.
—Sí. —Voz de barítono que arrastraba el sonido—. Y usted es...
—De la sucursal de San Francisco de la Agencia de Detectives Continental —terminé la frase por él.
Asintió con una inclinación de cabeza y me abrió la puerta mosquitera.
—Deje aquí la bolsa. Haré que se la suban a la habitación.
Me guio hacia el interior de la casa y —cuando le aseguré que ya había almorzado— me mostró un sillón y me ofreció un puro excelente. Él se despatarró en otro sillón delante de mí —con todas las articulaciones retorcidas y asomando en cualquier dirección— y se puso a echar humo al cielo.
—Lo primero... —empezó enseguida. Las palabras salían lánguidas de su boca—. Haría bien en decirle que no espero demasiado en lo que concierne a los resultados. Le he hecho llamar más por el efecto tranquilizador que su presencia tendrá en el servicio que por esperar que haga algo. No creo que haya nada que hacer. Sin embargo, no soy detective. Tal vez me equivoque. Cabe la posibilidad de que encuentre toda clase de cosas más o menos importantes. Si así fuera... ¡Perfecto! Pero no voy a insistir.
No dije nada, pero aquella manera de empezar no era muy de mi agrado. Él fumó un rato en silencio y luego siguió hablando:
—Mi suegro, Talbert Exon, es un hombre de cincuenta y siete años, un viejo diablo, de ordinario duro, activo y fogoso. Pero ahora mismo se está recuperando de un ataque de neumonía bastante serio que le ha restado buena parte de su vigor. Todavía no ha podido salir de la cama y el doctor Rench tiene la esperanza de mantenerlo acostado al menos una semana más.
»El viejo tiene una habitación en el primer piso, en la fachada delantera, esquina de la derecha, justo encima de donde estamos sentados. Su enfermera, la señorita Caywood, ocupa la habitación contigua, conectada a la anterior con una puerta intermedia. Mi habitación es la otra que queda en la misma fachada, separada de la del viejo por el pasillo; y la de mi esposa, contigua a la mía, queda al otro lado de la de la enfermera. Luego se lo enseñaré. Solo quiero aclarar la situación.
»Anoche, o mejor dicho esta madrugada, hacia la una y media, alguien disparó a Exon mientras dormía... y falló. La bala se clavó en el marco de la puerta que da a la habitación de la enfermera, unos quince centímetros por encima de su cuerpo mientras él dormía en la cama. El trazo que dejó la bala en la madera indica que se disparó desde una de las ventanas, ya sea desde fuera o desde el interior.
»Exon se despertó, por supuesto, pero no vio a nadie. A los demás —mi esposa, la señorita Caywood, los Figg y yo— también nos despertó el disparo. Fuimos todos corriendo a su cuarto y tampoco vimos nada. No cabe ninguna duda de que quien disparó se fue por la ventana. De otro modo, alguno de nosotros lo hubiera visto, pues llegábamos de todas las direcciones. En cualquier caso, no encontramos a nadie en todo el terreno de la casa, ni vimos ningún rastro.
—¿Quiénes son los Figg? ¿Hay alguien más en la casa, aparte de usted, su esposa, el señor Exon y su enfermera?
—Los Figg son Adam y Emma. Ella es la señora de la limpieza y él una especie de manitas para todo. Su habitación es la que da atrás de todo, en el primer piso. Además de ellos está Gong Lim, el cocinero, que duerme en un cuartito cerca de la cocina, y tres trabajadores de la granja. Joe Natara y Felipe Fadelia son italianos y llevan más de dos años aquí; Jesús Mesa, un mexicano, lleva un año, o más. Los de la granja duermen en una casita que hay junto al establo. Creo, si es que sirve de algo mi opinión, que ninguno de ellos tuvo nada que ver con el disparo.
—¿Han sacado la bala del marco?
—Sí. Shand, el ayudante del sheriff de Knownburg, la sacó. Dice que es del calibre 38.
—¿Hay algún arma de ese calibre en la casa?
—No. En la casa solo hay dos pistolas: una del 22 y la mía, del 44, que siempre guardo en el coche. Además hay dos escopetas y un rifle del 30-30. Shand lo registró todo a fondo y no encontró más armas de fuego.
—¿Qué dice el señor Exon?
—No dice gran cosa, aparte de que si le dejamos un arma en la cama se ve capaz de cuidar de sí mismo sin tener que molestar a la policía, ni a ningún detective. Ignoro si sabe quién le disparó, es un viejo diablo de boca cerrada. Por lo que sé de él, supongo que habrá unos cuantos hombres por ahí que crean tener razones para matarlo. Tengo entendido que de joven fue todo menos santo... Bueno, y tampoco mucho de mayor, la verdad.
—¿Sabe algo concreto, o es una suposición?
Gallaway me sonrió... Una sonrisa burlona que volvería a ver a menudo mientras no liquidara aquel asunto de Exon.
—Las dos cosas —respondió arrastrando la voz—. Sé que su en su vida ha habido más que abundancia de socios despojados y amigos traicionados y que se libró de la cárcel al menos una vez entregando pruebas a la estatal y denunciando a sus amigos. Y sé que su esposa murió en circunstancias bastantes peculiares, con una póliza de seguros bien cara, y que durante un tiempo lo consideraron sopechoso de haberla matado, pero al final se libró por falta de pruebas. Creo que son buenos ejemplos de cómo se portaba el viejo, así que puede haber cualquier cantidad de gente dispuesta a pegarle un tiro.
—¿Qué tal si me da usted una lista de nombres de todos los enemigos que se ha ido ganando? Así los iríamos comprobando.
—Solo podría dar unos pocos nombres entre muchos candidatos, y aun para esos podría necesitar meses. No tengo ninguna intención de pasar por todo ese lío y correr con esos gastos. Como ya le he dicho, no voy a insistir en obtener resultados. Mi mujer es muy nerviosa y por alguna razón parece tenerle cariño al viejo. Por eso, para calmarla, acepté contratar a un detective privado cuando ella me lo pidió. Mi intención es que usted esté un par de días por aquí, hasta que se calme la cosa y ella vuelva a sentirse a salvo. Mientras tanto... Si tropieza con algo, ¡siga la pista! Y si no, tampoco pasa nada.
Algo de lo que estaba pensando debió de traslucirse en mi cara, porque parpadeó y soltó una risilla.
—Por favor —dijo—, no se haga la idea de que no debe encontrar al asesino de mi suegro, si eso es lo que desea. Dispondrá de libertad total. Llegue hasta donde quiera, aunque me gustaría tenerlo cerca de aquí tanto tiempo como sea posible, para que lo vea mi esposa y sienta que nos estamos encargando de su protección de manera adecuada. Aparte de eso, no me importa lo que haga. Puede detener delincuentes a paletadas. Como ya debe de suponer, no estoy precisamente enamorado del padre de mi mujer y tampoco él me tiene demasiado cariño. Por serle sincero, si odiar no diera tanto trabajo, creo que debería odiar a ese viejo diablo. Pero si usted quiere y puede pillar al hombre que le disparó, me encantará que lo haga. Sin embargo...
—De acuerdo —dije—. No me gusta mucho este encargo, pero ya que he venido hasta aquí lo voy a aceptar. Pero no se olvide de que soy de los que no cejan.
—La sinceridad y la seriedad —dijo, mostrando los dientes en una sonrisa sardónica mientras nos poníamos en pie—, son rasgos dignos de elogio.
—Eso dicen —contesté con un breve gruñido—. Y ahora, echémosle un vistazo a la habitación del señor Exon.
La esposa de Gallaway y la enfermera estaban con el inválido, pero preferí examinar la habitación antes de preguntar nada a sus ocupantes.
Era un cuarto grande, con tres amplias ventanas que se abrían sobre la veranda y dos puertas, una de las cuales daba al pasillo y la otra a la habitación adjunta, ocupada por la enfermera. Esa última estaba abierta, aunque velada por un biombo verde japonés, y según me contaron así era como la dejaban por la noche para que la enfermera pudiese oír enseguida si su paciente no conseguía dormir o requería sus atenciones.
Confirmé que a un hombre plantado sobre el tejado de pizarra de la veranda le hubiera costado bien poco apoyarse en cualquiera de los alféizares (si prefería no entrar en la habitación) para disparar al hombre en la cama. Subir desde el suelo hasta el tejado de la veranda no hubiera requerido demasiado esfuerzo, y bajar sería más fácil todavía: podía deslizarse por el tejado, dejarse caer con los pies por delante al llegar al borde, controlando la velocidad con las manos y los brazos bien abiertos sobre la pizarra, para caer luego en el camino de grava. Ni llegar ni irse representaban dificultad alguna. Las ventanas no tenían postigos.
El lecho del enfermo quedaba junto a la puerta que conectaba su cuarto con el de la enfermera, de manera que mientras estuviera tumbado se interponía entre el paso de la puerta y la ventana desde la que le habían disparado. En el exterior, dentro de la distancia de tiro de un rifle largo, no había ningún edificio, árbol o lugar de prominencia de ninguna clase desde donde se hubiese podido disparar la bala que el agente de policía había desalojado del marco de la puerta.
Dejé la habitación para concentrarme en sus ocupantes y procedí a interrogar primero al inválido. Cuando estaba sano había sido un hombre enjuto, de considerable tamaño, pero ahora estaba acabado y escuálido y tenía una palidez mortal. Tenía el rostro flaco y chupado; ojos pequeños como cuentas que se juntaban en torno al delgado puente nasal; la boca era un tajo descolorido por encima de una barbilla huesuda que se proyectaba hacia delante.
Su declaración fue una maravilla de concisión petulante.
—El tiro me despertó. No vi nada. No sé nada. Tengo un millón de enemigos, de la mayor parte de los cuales no recuerdo ni el nombre.
Soltó todo eso en tono enojado, volvió la cara hacia el otro lado, cerró los ojos y se negó a decir nada más.
La señora Gallaway y la enfermera me siguieron a la habitación de esta última, donde procedí a interrogarlas. Eran lo más opuesto que se puede encontrar y había entre ellas una cierta frialdad, una hostilidad inconfundible que alcancé a entender aquel mismo día, un poco más tarde.
La señora Gallaway era quizás unos cinco años mayor que su marido; algo oscura, llamativamente hermosa como lo son algunas estatuas, con una mirada de preocupación en sus ojos oscuros que destacaba particularmente cuando posaba la mirada en su marido. No cabía ninguna duda de que estaba muy enamorada de él y la ansiedad que a veces demostraba —sus esfuerzos por complacerlo en cada minúsculo detalle durante toda mi estancia en la casa de los Exon— me hizo pensar que luchaba contra el miedo de estar a punto de perderlo.
La señora Gallaway no tenía nada que añadir a lo que me había dicho su marido. La había despertado el disparo, había corrido a la habitación de su padre y no había visto —ni sabía, ni sospechaba— nada.
La enfermera —se llamaba Barbra Caywood— contó la misma historia, casi con las mismas palabras. Tras saltar de la cama al despertarla el disparo, había apartado el biombo de la puerta de conexión y había entrado corriendo en la habitación de su paciente. Fue la primera en llegar y lo único que vio fue al anciano sentado en la cama, agitando sus débiles puños en dirección a la ventana.
La tal Barbra Caywood era una chica de veintiún o veintidós años, justo el tipo de chica que un hombre escogería para que lo ayudara a curarse: un poco por debajo de la estatura media, con una figura erecta en la que se producía un empate entre la delgadez y la redondez de sus formas bajo la rígida blancura del uniforme; la melena rubia y suave caía encima de la cara y bien merecía una mirada. Sin embargo, más allá de su belleza, era formal y tenía aires de eficacia.
Desde la habitación de la enfermera, Gallaway me llevó a la cocina, donde interrogué al cocinero chino. Gong Lim era un oriental de rostro triste que, precisamente por su sonrisa permanente, parecía más lúgubre todavía; me hizo muchas reverencias, me sonrió, me dijo que sí de principio a fin y no me contó nada.
Adam y Emma Figg —respectivamente flaco y robusta, reumáticos ambos— especularon con un surtido de sospechas dirigidas al cocinero y a los ayudantes de la granja, como individuos y en grupo, pasando rápidamente de uno a otro. No tenían en qué basar aquellas sospechas, de todos modos, salvo en su firme creencia de que casi todos los crímenes violentos eran obra de extranjeros.
A los de la granja —nada de sonrisas, mediana edad, italianos de gruesos bigotes, un joven mexicano de ojos dulces— los vi en uno de los campos. Hablé con ellos casi dos horas y me fui con una certeza razonable de que ninguno de los tres había tenido nada que ver con el disparo.
El doctor Rench acababa de bajar de visitar a su paciente cuando Gallaway y yo volvíamos del campo. Era un hombre bajo, marchito, de maneras y miradas suaves, con unas asombrosas matas de pelo en cabeza, cejas, mejillas, labios, barbilla y fosas nasales.
Dijo que la excitación había retrasado un poco la recuperación de Exon, pero no creía que el paso atrás fuese serio. Al paciente le había subido un poco la fiebre, pero parecía estar en plena mejora.
Seguí al doctor Rench hasta su coche cuando se despidió de los demás para plantearle en privado algunas preguntas, pero me sirvió de tan poco que también me las podría haber guardado. No pudo decirme nada que tuviera ningún valor. La enfermera, Barbra Caywood, procedía, según me dijo, de San Francisco, obtenida por medio de los canales habituales, lo cual hacía casi imposible pensar que se las hubiera arreglado para hacerse con un sitio en casa de los Exon con algún propósito oculto que pudiera tener algo que ver con el intento de asesinar al anciano.
Cuando regresaba de mi charla con el doctor me crucé con Hilary Gallaway y la enfermera en el vestíbulo, casi al pie de la escalera. Él llevaba un brazo levemente apoyado en la espalda de ella y le sonreía. Justo cuando yo entraba por la puerta ella se reviró de tal modo que el brazo resbaló hacia abajo, lo miró a la cara con una sonrisa élfica y se fue escaleras arriba.
Yo ignoraba si me había visto acercarme antes de librarse del brazo que la rodeaba o no, o cuánto rato había estado allí el brazo; y de la respuesta a esas dos preguntas dependía en buena medida cómo se interpretaran sus posturas.
Hilary Gallaway, desde luego, no era un hombre capaz de permitir que la belleza de una chica así quedara desatendida y él mismo tenía el atractivo suficiente para que sus avances no resultaran demasiado molestos. Tampoco Barbra Caywood me dio la impresión de ser una chica dispuesta a tomarse su admiración a disgusto. Aun así, era más que probable que no hubiera nada serio entre ellos, nada más que un flirteo juguetón.
Sin embargo, fuera cual fuese la situación en ese aspecto, no tenía ninguna relación directa con el disparo; al menos, ninguna que yo fuera capaz de distinguir. En cambio, sí me sirvió para entender mejor las tensas relaciones entre la enfermera y la esposa de Gallaway.
Mientras yo daba vueltas a todo eso, Gallaway se me quedó mirando con una sonrisa de perplejidad:
—Nunca está uno a salvo si hay un detective cerca —protestó.
Le devolví la sonrisa. Era la única clase de respuesta que se le podía dar a aquel pájaro.
Después de cenar, Gallaway me llevó en su deportivo hasta Knownburg y me dejó ante la puerta de la casa del ayudante del sheriff. Se ofreció a llevarme de vuelta a la casa de Exon cuando terminase mi investigación en la ciudad pero, como yo ignoraba cuánto iba a durar esa investigación, le dije que cuando estuviera listo para volver pagaría por el trayecto.
Shand, el ayudante del sheriff, era un rubio de unos treinta, grande, lento de palabra y pensamiento: el tipo de hombre mejor preparado para ejercer de ayudante del sheriff en una ciudad del condado de San Joaquín.
—Fui a casa de Exon en cuanto me llamó Gallaway —explicó—. Creo que cuando llegué serían las cuatro y media de la mañana. No encontré nada. No había ninguna huella en el tejado de la veranda, pero eso no significa nada. Intenté subir y bajar yo mismo y tampoco dejé ninguna marca. La tierra que rodea la casa es demasiado compacta para que pueda seguirse ningún rastro de huellas. Encontré unas cuantas, pero no llevaban a ninguna parte; además, antes de llegar yo habían estado todos correteando por ahí, así que no había manera de saber a quién pertenecían.
»Hasta donde yo sé, no ha habido nadie sospechoso últimamente en el vecindario. Los únicos de por aquí que tienen algo contra el viejo son los Deems. Exon les ganó un juicio hace un par de años, pero todos, el padre y los dos hijos, estaban en casa cuando sonó el disparo.
—¿Cuánto lleva Exon viviendo por aquí?
—Cuatro o cinco años, creo.
—Entonces, ¿no hay pista que seguir?
—No se me ocurre ninguna.
—¿Qué sabe de la familia Exon?
Shand se rascó la cabeza con aire pensativo y frunció el ceño.
—Supongo que está pensando en Hilary Gallaway —dijo lentamente—. Yo también lo pensé. Los Gallaway llegaron aquí un par de años después de que el padre de ella comprara la casa y parece que Hilary pasa buena parte de las noches en la trasera de Ady, enseñando a los chicos a jugar a póquer. Dicen que tiene mucho que enseñar. Yo qué sé. Ady lo lleva en silencio, así que los dejo en paz. Aunque, naturalemnte, yo nunca me rindo.
»Además de que es un jugador y bebe bastante, y hace muchos viajes a la ciudad, donde se supone que tiene otra chica, no sé gran cosa de Hilary. Tampoco es ningún secreto que el anciano y él no se llevan demasiado bien. Además, la habitación de Hilary queda justo al otro lado del pasillo y sus ventanas dan también a la veranda, a poca distancia. Pero no sé...
Shand confirmó lo que me había dicho Gallaway sobre el calibre 38 de la bala, la ausencia de pistolas de ese calibre en la casa y la falta de razones para sospechar de los trabajadores de la granja, o del servicio.
Dediqué las dos horas siguientes a hablar con cualquiera que se prestara a ello en Knownburg y no descubrí nada digno de ser anotado. Luego contraté un chófer en el garaje para que me llevara a casa de los Exon.
Gallaway no había vuelto de la ciudad. Como su esposa y Barbra Caywood estaban a punto de sentarse a tomar una cena ligera antes de acostarse, me sumé a ellas. Exon, según la enfermera, había pasado una tarde tranquila y estaba durmiendo. Estuvimos hablando un rato, más o menos hasta las once y media, y luego cada uno se fue a su habitación.
La mía era contigua a la de la enfermera, al mismo lado del pasillo que dividía en dos la primera planta. Me senté a escribir mi informe del día, me fumé un puro y luego, con la casa ya en silencio, me guardé en los bolsillos un arma y una linterna, bajé las escaleras y salí por la puerta de la cocina.
La luna, que acababa de asomarse, concedía una leve luz a los campos, salvo en las zonas de sombra proyectada por la casa, los cobertizos y algunos matorrales. Amparándome, en la medida de lo posible, en esas sombras, exploré el territorio y lo encontré todo como era de esperar.
Como nada demostraba lo contrario, todo hacía pensar que la bala de la noche anterior la había disparado —ya fuera por accidente o asustado por algún movimiento inesperado por parte de Exon— algún ladrón que intentaba colarse por la ventana en la habitación del enfermo. Si era así, no había ni una sola posibilidad de que aquella noche volviera a ocurrir algo. Sin embargo, yo estaba incómodo e inquieto.
El deportivo de Gallaway no estaba en el garaje. No había vuelto de Knownburg. Me detuve bajo la ventana de los trabajadores de la granja hasta que los ronquidos en tres tonos distintos me confirmaron que todos estaban acostados.
Al cabo de una hora de husmear por ahí, volví a la casa. Según la esfera luminosa de mi reloj eran las 2.35 cuando me detuve ante la puerta del cocinero chino para escuchar su respiración regular.
Arriba, me detuve ante la puerta de la habitación de los Figg hasta que el oído me indicó que estaban dormidos. En la de la señora Gallaway tuve que esperar varios minutos hasta que soltó un suspiro y se dio la vuelta en la cama. Barbara Caywood respiraba hondo y con fuerza, con la regularidad de un animal joven que no ve su sueño interrumpido por ninguna pesadilla. La respiración del inválido me llegó con la uniformidad propia del durmiente, pero también con la aspereza del enfermo de neumonía.
Una vez terminado el periplo de escuchas, regresé a mi habitación.
Como todavía estaba muy despierto y seguía inquieto, acerqué una silla a la ventana y me senté a mirar el reflejo de la luz de la luna en el río, que trazaba una curva justo debajo de la casa para hacerse visible desde el costado, me fumé otro puro y me puse a darle vueltas a todo... sin demasiados resultados.
Afuera no se oía nada.
De pronto llegó desde el pasillo el sonido brutal de la explosión de un arma que alguien había disparado dentro de la casa. Crucé de un salto la habitación y salí al pasillo.
Una voz de mujer llenó la casa con un aullido agudo, frenético.
Cuando llegué a la habitación de Barbra Caywood, la puerta no estaba cerrada con llave. La abrí de un golpe. A la luz de los rayos de luna que se colaban por la ventana, la vi sentada en el centro de la cama. En ese momento no estaba nada hermosa. El terror le desencajaba la cara. El grito apenas moría en su garganta.
Todo eso lo capté en el instante que me costó plantar un pie en la repisa de la ventana.
Entonces estalló otro disparo... En la habitación de Exon.
La chica alzó la cara con tal violencia que pareció que se le hubiera de partir el cuello, se echó las dos manos al pecho y cayó entre las sábanas boca abajo.
No sé si atravesé el biombo que separaba las dos habitaciones, si salté por encima o si lo superé con un rodeo. Me encontré junto a la cama de Exon. Él estaba tumbado de lado en el suelo, de cara a la ventana. Salté por encima de su cuerpo y me asomé por la ventana.
Nada se movía en la zona del campo que quedaba iluminada por la luna. Ningún sonido de alguien que huyera. En ese momento, mientras mis ojos escrutaban todavía los campos cercanos, salieron los trabajadores de la granja en ropa interior, descalzos, corriendo desde sus cuartos. Los llamé y les mandé situarse en distintos puestos de observación.
Al mismo tiempo, a mis espaldas, Gong Lim y Adam Figg habían vuelto a acostar a Exon mientras la señora Gallaway y Emma Figg intentaban contener la sangre que salía de un agujero en el costado de Barbra Caywood.
Mandé a Adam Figg al teléfono para que despertara al doctor y al ayudante del sheriff y luego bajé corriendo al terreno.
Al salir por la puerta me encontré de cara con Hilary Gallaway, que venía del garaje. Estaba sonrojado y su aliento desvelaba con elocuencia qué clase de refrescos habían acompañado el juego en la trasera de Ady, aunque caminaba con paso bastante firme y llevaba en la cara la misma sonrisa indolente de siempre.
—¿A qué viene toda esta excitación? —me preguntó.
—¡Lo mismo que anoche! ¿Ha visto a alguien en la carretera? ¿O alguien que saliera de aquí?
—No.
—Vale. Métase en ese autobús suyo y péguele fuego a la carretera en la otra dirección. Detenga a cualquiera que se esté alejando de aquí, o que tenga mala pinta. ¿Tiene arma?
Se dio media vuelta, ahora sin muestras de indolencia.
—Una, en el coche —dijo, mientras arrancaba a correr.
Mantuve a los trabajadores de la granja en sus puestos y peiné el terreno de este a oeste y luego de norte a sur. Me di cuenta de que estaba arruinando la posibilidad de reconocer huellas cuando hubiera suficiente luz para verlas, pero prefería apostar a la posibilidad de que el hombre al que buscaba estuviera aún cerca de allí. Además, Shand me había dicho que las pisadas, en aquel terreno, no eran reconocibles.
En el camino de grava que llevaba a la entrada de la casa encontré el arma de la que habían procedido los disparos, un revólver barato del 38, levemente oxidado, todavía con olor a pólvora quemada, con tres casquillos vacíos y tres cartuchos sin disparar.
No encontré nada más. El asesino —así lo califiqué después de ver el agujero en el costado de la chica— había desaparecido.
Shand y el doctor Rench llegaron juntos, justo cuando yo ponía fin a mi infructuosa búsqueda. Poco después volvió Hillary Gallaway con las manos vacías.
El desayuno de la mañana siguiente fue bien melancólico, salvo para Hilary Gallaway. Él se contuvo a la hora de bromear abiertamente sobre la excitación de la noche, pero cada vez que coincidían con los míos sus ojos emitían un brillo, y entendí que el hecho de que el disparo se hubiera producido ante mis propias narices le parecía una broma excelente. Mientras estuvo presente su esposa en la mesa, de todos modos, se comportó casi con gravedad, como si no quisiera ofenderla.
La señora Gallaway se fue pronto y el doctor Rench se sumó a nosotros. Dijo que los dos pacientes estaban tan bien como cabía esperar y que confiaba en que ambos se recuperarían.
La bala había rozado apenas las costillas y el esternón de la chica al atravesar la carne, los músculos del pecho, con un orificio de entrada en el costado derecho y otro de salida en el izquierdo. Salvo por la impresión y la pérdida de sangre, no corría peligro aunque siguiera inconsciente.
Como el doctor dijo que Exon estaba durmiendo, Shand y yo subimos a su habitación para examinarla. La primera bala se había encajado en el marco de la puerta, a unos diez centímetros de la de la noche anterior. La segunda había atravesado el biombo japonés y, después de atravesar el cuerpo de la chica, se había alojado en el yeso de la pared. Sacamos las dos balas: eran del 38. Daba la impresión de que ambas se habían disparado desde cerca de alguna de las ventanas, justo desde fuera o apenas en el interior.
Shand y yo taladramos sin compasión al cocinero chino, a los trabajadores de la granja y a los Figg durante todo el día. Y durante todo el maldito día Hilary Gallaway me siguió de un sitio a otro con un brillo burlón en los ojos que, con mayor claridad que cualquier palabra que pudiese pronunciar, decía: «Soy el sopechoso más lógico. ¿Por qué no me someten al tercer grado?». Pero yo le devolvía la sonrisa sin preguntarle nada.
Por la tarde, Shand tuvo que irse a la ciudad. Me llamó más adelante por teléfono y me dijo que Gallaway había salido de Knownburg la madrugada anterior con tiempo suficiente para llegar a la casa más de una hora antes del disparo, conduciendo a su velocidad habitual.
El día pasó demasiado rápido y me encontré temiendo la llegada de la noche. Alguien había atentado contra la vida de Exon dos noches consecutivas... Y ahora llegaba la tercera.
En la cena, Hilary Gallaway anunció que esa noche se iba a quedar en casa. Dijo que, en comparación, Knownburg resultaba demasiado aburrida; y me dedicó una sonrisa.
El doctor Rench se fue después de la cena y dijo que volvería en cuanto pudiera, pero que debía visitar a unos pacientes que tenía fuera de la ciudad. Barbra Caywood había recuperado la conciencia, pero había caído en una histeria tan extrema que el doctor le había administrado un opiáceo. En ese momento estaba durmiendo. Exon dormía tranquilo, aunque con fiebre alta.
Subí a pasar un rato en la habitación de Exon después de la cena y le planteé un par de preguntas con amabilidad, pero se negó a contestarlas y estaba tan débil que no pude presionarlo.
Preguntó cómo estaba la chica.
—El doctor dice que no corre ningún peligro particular. Solo la pérdida de sangre y la impresión. Dice que, si no se arranca las vendas en un ataque de histeria y se muere desangrada, dentro de un par de semanas estará de nuevo en pie.
En ese momento entró la señora Gallaway y yo me fui a la planta baja, donde me pilló Gallaway y se puso a insistir con una severidad burlona en que le contara algún misterio que hubiera resuleto. Estaba disfrutando a tope de mi malestar. Se burló de mí durante una hora y me dejó quemado por dentro; sin embargo, conseguí sonreírle con una digna indiferencia fingida.
Al poco se nos unió su esposa —con el mensaje de que los dos inválidos estaban durmiendo— y aproveché para escapar de su atormentador marido con la excusa de que tenía que escribir unas cosas. Pero no fui a mi habitación.
Al contrario, me metí con sigilo en la habitación de la chica, crucé hasta un armario en el que me había fijado antes y me metí en él. Lo dejé abierto apenas unos milímetros, lo justo para ver por el hueco de la puerta que separaba las dos habitaciones, de la que habían retirado el biombo, la cama de Exon y, tras ella, la ventana de la que habían partido los tres disparos que ya conocíamos y por la que solo Dios sabía qué más podía llegar.
Pasó el tiempo y me quedé tieso de tanto estar de pie sin moverme. Pero ya contaba con eso.
En dos ocasiones entró la señora Gallaway para ver cómo iban su padre y la enfermera. Cada vez cerré del todo la puerta del armario en cuanto oí sus pasos de puntillas por el pasillo. Me estaba escondiendo de todos.
Después de la segunda visita, ella acababa de irse cuando, sin tiempo siquiera de volver a abrir mi puerta, oí un leve roce y unos pasos muy suaves en el suelo. Como no sabía qué producía esos ruidos, ni dónde, me daba miedo abrir la puerta. Me quedé quieto en mi escondrijo y esperé.
Los ruidos se volvieron reconocibles: pasos quedos que se acercaban. No pasaron lejos del armario.
Esperé.
Un roce casi inaudible. Una pausa. El sonido más leve y suave que pueda emitir un desgarre.
Salí del armario... con el arma en la mano.
De pie junto a la cama de la chica, inclinado sobre su cuerpo inconsciente, estaba el viejo Talbert Exon, la cara enrojecida de fiebre, el camisón lacio en torno a sus piernas marchitas. Una mano descansaba aún en las sábanas que acababa de retirar del cuerpo. La otra sostenía una pequeña tira del esparadrapo que sostenía las vendas en su lugar y que acababa de arrancar.
Me soltó un gruñido y avanzó las dos manos hacia las vendas.
La mirada enloquecida y febril que ardía en sus ojos me hizo entender que la amenaza del arma que sostenía mi mano no significaba nada para él. Llegué a su lado de un salto, le aparté las manos, lo alcé en mis brazos y lo llevé —pese a sus patadas, arañazos y juramentos— de vuelta a su cama.
Entonces llamé a los demás.
Hilary Gallaway, Shand —que había vuelto ya de la ciudad— y yo nos sentamos en la cocina con un café y unos cigarrillos mientras todo el personal de la casa ayudaba al doctor Rench a luchar por salvarle la vida a Exon. El viejo había pasado durante los tres últimos días por una excitación suficiente para matar a un hombre sano, y mucho más a un convaleciente de neumonía.
—¿Pero por qué quería matarla el viejo diablo? —me preguntó Gallaway.
—A mí que me revisen —contesté, quizás algo irritado—. No sé por qué quería matarla, pero es indudable que quería. El arma apareció justo donde él pudo tirarla cuando oyó que yo me acercaba. Cuando dispararon a la chica yo estaba en su habitación y acudí a la ventana de Exon sin perder tiempo y no alcancé a ver nada. Usted mismo, viniendo de Knownburg, pese a que llegó justo después del tiroteo, no vio salir a nadie por la carretera. Y estoy dispuesto a defender bajo juramento que nadie podía salir en ninguna otra dirección sin que lo viera yo mismo o alguno de los trabajadores de la granja.
»Y luego, esta misma noche le he dicho a Exon que la chica se recuperaría si no se arrancaba las vendas; era cierto, pero además le transmitía la idea de que ella había intentado arrancárselas en algún momento. Y a partir de ahí él ha creado el plan de arrancárselas, tal vez sabedor de que le habían dado un opiáceo, convencido de que todo el mundo creería que se lo había hecho ella. Y estaba llevando a cabo ese plan, había arrancado ya un trozo de esparadrapo cuando lo detuve. Le disparó de manera intencionada, eso está claro. Quizá no podría demostrarlo ante un tribunal sin saber por qué lo hizo, pero sé que lo hizo. Pero el médico dice que es difícil que viva hasta el juicio; al intentar matar a la chica, se mató él.
—Puede que tenga razón —dijo Gallaway, dedicándome su sonrisa burlona—, pero es un pésimo detective. ¿Por qué no sospechaba de mí?
—Sospechaba. —Le devolví la sonrisa—. Pero no lo suficiente.
—¿Por qué no? Podría ser un error —dijo, arrastrando la voz—. Ya sabe que mi habitación queda justo al otro lado del pasilllo y la primera noche yo podía haber salido por mi ventana para trepar por la veranda, dispararle y luego volver corriendo a mi habitación.
»Y la segunda noche, cuando usted ya estaba aquí, tendría que saber que salí de Knownburg con tiempo suficiente para llegar aquí, aparcar un poco más allá en la carretera, disparar esos dos tiros, alejarme entre las sombras de la casa, volver a mi coche corriendo y luego llegar inocentemente a mi garaje. También ha de saber que mi reputación no es demasiado buena, que se supone que soy un mal tipo; y sabe que el viejo no me gusta. Y si hace falta un motivo, está el hecho de que mi esposa es la única heredera de Exon. Espero... —alzó las cejas en un remedo burlesco del dolor— que no vaya a creer que tengo escrúpulos morales contra un asesinato bien ubicado de vez en cuando.
Me eché a reír.
—No lo creo.
—Mejor así.
—Si Exon hubiera muerto la primera noche y yo hubiese llegado luego, usted llevaría tiempo ya haciendo sus bromas entre rejas. Incluso si hubiera muerto la segunda noche, puede que lo detuviera a usted. Pero no creo que usted fuera capaz de hacer esa chapuza con un trabajo tan fácil; y menos, dos veces. No hubiera fallado y luego salido corriendo, dejándolo con vida.
Me estrechó la mano con gravead.
—Es reconfortante que te reconozcan algunas virtudes.
Antes de morir, Talbert Exon me hizo llamar. Quería morir, me dijo, con la curiosidad aplacada; así que intercambiamos información. Yo le conté cómo había llegado a sospechar de él y él me contó por qué había intentado matar a Barbra Caywood.
Hace catorce años había matado a su mujer, no por el seguro, como algunos sospecharon, sino por un ataque de celos. Sin embargo, había escondido tan bien todas las pruebas de su culpa que nunca lo llevaron a juicio; sin embargo, el asesinato le había pesado siempre, hasta el extremo de convertirse en una obsesión.
Sabía que nunca se delataría conscientemente —era demasiado astuto para eso— y sabía que nunca aparecerían pruebas de su culpabilidad. Pero siempre quedaba la posibilidad de que alguna vez en pleno delirio, o en sueños, o incluso borracho, contara lo suficiente como para acabar en el patíbulo.
Pensó demasiado a menudo en esa posibilidad, hasta que se convirtió en un miedo morboso que lo perseguía. Dejó de beber —eso fue fácil—, pero no encontró modo de protegerse de las otras posibilidades.
Y, según me contó, una de ellas ocurrió al fin. Había contraído la neumonía, había pasado una semana con la cabeza en otro sitio y había hablado. Después de una semana de delirio había interrogado a la enfermera. Esta le había respondido con vaguedades, negándose a contarle de qué había hablado, qué había dicho. Y luego, en algún momento de descuido, había descubierto que ella lo miraba con ojos de odio, con una intensa repulsión.
Entonces supo que había balbuceado algo sobre el asesinato de su esposa; y se dedicó a preparar planes para deshacerse de la enfermera antes de que esta pudiera repetir lo que había oído. Se sentía a salvo mientras ella estuviera en la casa. No hablaría con ningún extraño y podía ser que durante un tiempo no se lo dijera a nadie. Quizá la ética profesional la empujara a guardar silencio; pero no podía permitir que saliera de la casa siendo conocedora de aquel secreto.
Cada día, en secreto, había ido probando sus fuerzas hasta que se consideró suficientemente recuperado para caminar un poco por la habitación y sostener un revólver con firmeza. Por suerte su cama estaba bien situada para sus propósitos, alineada directamente con la ventana, la puerta de conexión y la cama de la chica. En una vieja hucha de su armario —cuyo contenido nunca había visto nadie— guardaba un revólver; un revólver que nadie podía asociar con él.
La primera noche había sacado el arma, había dado unos pocos pasos hacia atrás desde su cama y había disparado una bala hacia el marco. Luego había saltado de nuevo a la cama y había escondido el arma bajo las mantas, donde nadie iba a buscarlo, hasta que pudiera volverlo a guardar en la caja.
No había necesitado más preparación. Había establecido un intento de asesinato en su contra y había demostrado que una bala disparada contra él podía acabar fácilmente junto a la puerta, o incluso pasar al otro lado.
La segunda noche había esperado a que la casa estuviera en silencio. Luego había espiado por una grieta del biombo japonés a la chica, iluminada por la luz de la luna. Sin embargo, había descubierto que, si la chica permanecía tumbada y él se alejaba del biombo lo suficiente para no dejar marcas de pólvora, dejaba de verla. Por eso había disparado hacia el marco —cerca de la bala de la noche anterior—, para despertarla.
Ella se había sentado en la cama de inmediato, gritando, y él había vuelto a disparar. Tenía la intención de hacerlo de nuevo para asegurar su muerte, pero mi llegada se lo había impedido y le había hecho imposible esconder el arma, por lo que había decidido tirarla por la ventana con las pocas fuerzas que le quedaban.
Murió esa tarde y yo regresé a San Francisco. Pero eso no fue el fin de la historia.
Siguiendo la rutina habitual, el departamento de contabilidad de la agencia mandó a Gallaway una factura por mis servicios. Con el cheque que este mandó a vuelta de correo, adjuntó una carta para mí, de la que citaré un párrafo:
«No quiero que se pierda el colmo de este asunto. La adorable Caywood, cuando se recuperó, negó que Exon hubiera hablado de un asesinato, o de ningún otro delito, durante su delirio. La causa de la repulsa con que pudiera haberlo mirado, y la razón por la que se negaba a contarle de qué había hablado, era que todas sus manifestaciones a lo largo de aquella semana de delirio habían consistido en un arrollo ininterrumpido de obscenidades y blasfemias que, al parecer, impresionaron mucho a la chica».