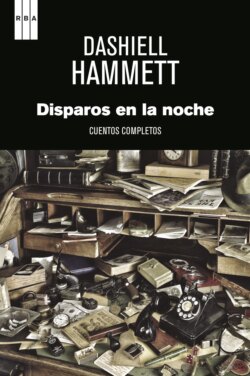Читать книгу Disparos en la noche - Dashiell Hammett - Страница 25
EL CRUZADO
ОглавлениеBert Pirtle toqueteó con impaciencia el periódico hasta que los dientecillos afilados de su esposa cortaron el último hilo suelto y, con un gesto que indicaba que había terminado ya, se quitó el dedal. Luego se llevó la túnica al dormitorio.
Tras tirar de ella para pasársela por la cabeza y los hombros delante del espejo del tocador, observó que había ocurrido un milagro: de pronto, mientras los pliegues de aquella prenda se asentaban, Bert Pirtle había volado, había desaparecido de aquella habitación en la que había dormido con su esposa todas las noches de los últimos siete años. En el lugar donde antes estaba él había ahora un extraño, aunque tal vez fuera exacto decir un hombre extraño, pues el recién llegado parecía más bien un espíritu, un símbolo, que alguien hecho de carne y hueso. El cuerpo que había dentro de la túnica —si es que efectivamente era un cuerpo—, se alzaba con más altura y mejor tamaño que el desaparecido Bert Pirtle y, pese a su incorporeidad, tenía una existencia más pronunciada. Por dos agujeros simétricos en el capirote puntiagudo, bien terminados con punto de ojal, ardían los ojos con el brillo casi inefable de las misiones sagradas. Lo que había ahora delante del espejo ya no era un hombre sino un espíritu: el espíritu de una nación, o incluso de una raza.
Mientras permanecía allí sin moverse, Bert Pirtle tuvo una visión. En uno de sus antiguos libros escolares había una imagen de un cruzado que llevaba por encima de la armadura un sobreveste blanco con una cruz grande estampada. En aquel momento recordó la imagen; más que recordarla, la vio allí delante, en el tocador de roble. Por primera vez vio al cruzado, se dio cuenta de la gran pompa que tenían las cruzadas, llegó a ver de verdad la flor de la cristiandad —identidades separadas perdidas dentro de los yelmos de hierro, igual que se perdía la suya dentro de la sábana blanca— moviéndose bajo una extraña luz de clara blancura hacia Jerusalén.
Más allá de la solitaria figura en primer plano, el espejo mostraba un desfile de grandes columnas, falanges enormes de hombres de hierro bajo sus túnicas níveas con cruces rojas engalanadas que salían al encuentro del sarraceno; la luz del sol brillaba en las armas y en los adornos de oro y plata, en penachos y estandartes verdes, morados y escarlatas; el polvo se arremolinaba tras ellos y en lo alto. Y entre esos regimientos sagrados estaba él, que antaño fuera Bert Pirtle y ahora era simplemente —con una simplicidad casi divina— un caballero andante.
El Bert Pirtle que permanecía frente al espejo del tocador no estaba acostumbrado a soñar con aquella intensidad: se estremeció, tragó saliva y de sus poros empezó a brotar el sudor. Nunca había conocido aquella exaltación, ni siquiera en la ceremonia de iniciación de la noche anterior, en la Nigger Hill entre una muchedumbre amortajada de blanco, grotesca la luz de una hoguera gigantesca, mientras escuchaba un juramento largo, extraño, inspirador y no del todo comprensible, y lo iba repitiendo.
Acto seguido, los remolinos de polvo desfiguraron las filas de hombres del espejo y de aquella nube de azafrán salió un jinete solitario, todo vestido de blanco y montado en un caballo blanco, otro que combatía por la Causa. Un segundo recuerdo escolar acudió a la mente del hombre que soñaba; bajo la capucha blanca su boca pronunció un nombre: Galahad.
Se abrió la puerta del dormitorio. Un bebé tropezó en el umbral, cayó al suelo con un ruido sordo, entró rodando en la habitación y se puso en pie con una levedad desmañada. El niño abrió los ojos como platos al ver aquella figura ante el espejo, batió el aire con sus palmas rosadas y de su boca salió un chillido de puro éxtasis. Se acercó al hombre bamboleándose y balbuceó con alegría:
—Cucú! ¡Papá juga cucú!